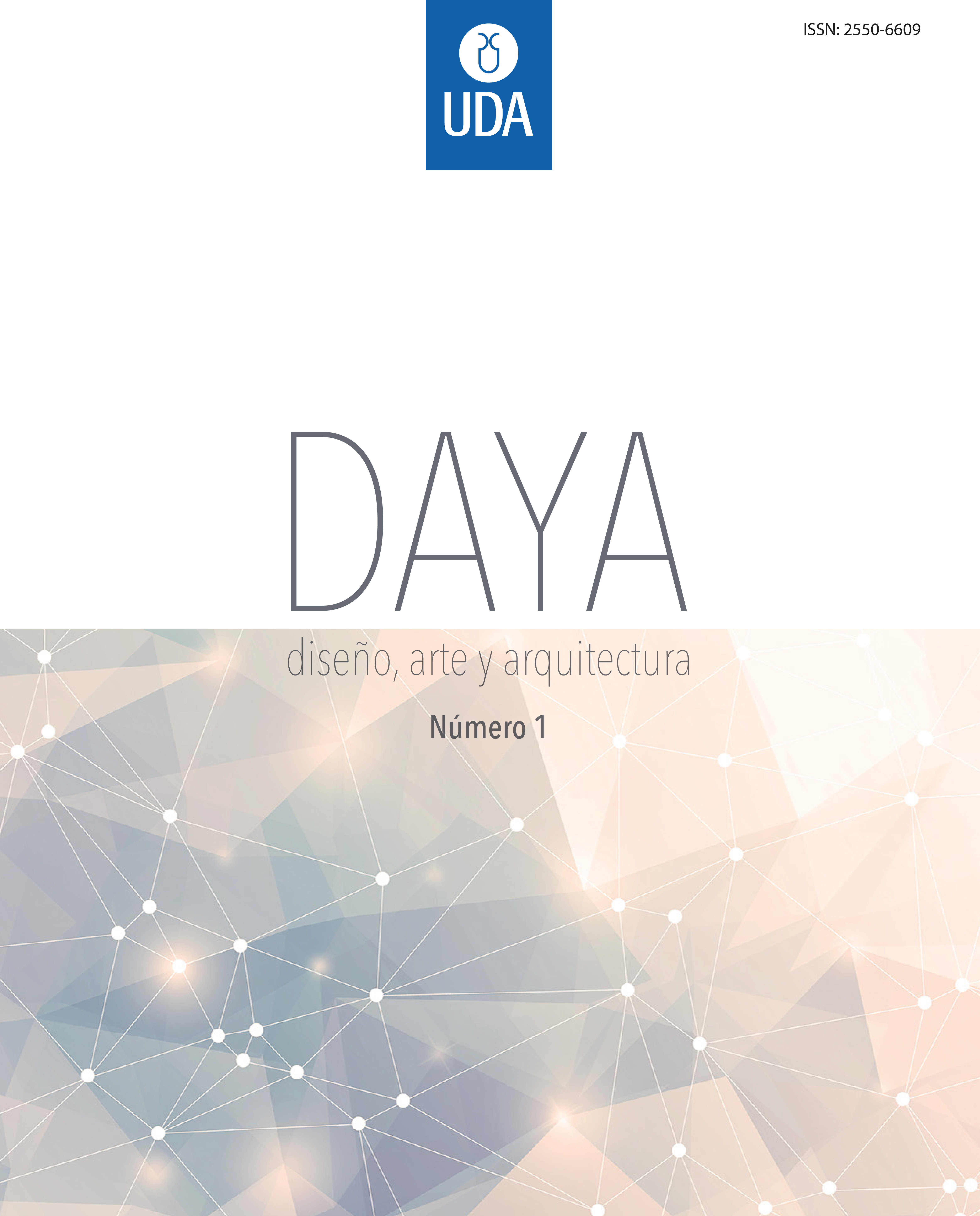
11
DISEÑO EMERGENTE EN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO EN TAMPICO, MÉXICO.
Víctor M. García Izaguirre, Rebeca I. Lozano Castro & María Luisa Pier Castelló. Universidad Autónoma de
Tamaulipas. Tamaulipas, México.
20
DEL TRANSPORTE A LA MOVILIDAD.
Reflexiones sobre las últimas décadas.
Carla Hermida Palacios. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador.
36
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CREATIVIDAD EN LAS DISCIPLINAS
PROYECTUALES EN UN MUNDO LLENO DE IMÁGENES E IDEAS.
Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las disciplinas proyectuales al inicio del siglo XXI.
Graciela Ecenarro. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
56
FACTIBILIDAD COMERCIAL PARA ESTABLECER UNA MARCA
EN PRODUCTOS TEXTILES CON INCLUSIÓN DEL TRABAJO DE
ILUSTRACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE CUENCA.
María Elena Castro Rivera & Mateo Andrés Pacheco Vintimilla. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador.
76
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO EN EL DISEÑO GRÁFICO.
Eréndida Cristina Mancilla González & Manuel Guerrero Salinas.
Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. San Luis Potosí, México.
88
LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL ECUADOR:
UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO.
107
MASDAR, LA CIUDAD DEL FUTURO.
Entre la sustentabilidad y la espectacularidad.
Daiana Zamler. Universidad Abierta Interamericana. Rosario, Argentina.
133
DISEÑO SUSTENTABLE.
Genoveva Malo Toral. Universidad del Azuay. Cuenca, Ecuador..
DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura.
FACULTAD DE DISEÑO
COMITÉ EDITORIAL Y CRÉDITOS
Comité editorial:
Jacinto Guillén García
Oswaldo Encalada Vásquez
Narcisa Ullauri Donoso
Consejo editorial:
Guillermo Bengoa. UNMdP. Universidad Nacional de Mar del Plata. República Argentina.
Juan González Gómez. Udelar. Universidad de la República. Escuela
Universitaria Centro de Diseño. República Oriental de Uruguay.
Victor González y González. ITAM. Insituto Tecnológico Autónomo de México. Estados Unidos Mexicanos.
Rosita de Lisi. Udelar. Universidad de la República. Escuela Universitaria Centro de Diseño. República Oriental de Uruguay.
Beatriz Sonia Martínez. UNMdP. Universidad Nacional de Mar del Plata. República Argentina.
Estela Lucía Narváez. UNSJ. Universidad Nacional de San Juan. República Argentina.
Silvia Patricia Oliva. UNC. Universidad Nacional de Córdoba. República Argentina.
Carmen Rodríguez Pedret. UPC. Universidad Politécnica de Cataluña. España.
María Sánchez. UNM. Universidad Nacional de Misiones. República Argentina.
Francisco Sotelo Leyva. UAGro. Universidad Autónoma de Guerrero. Estados Unidos Mexicanos.
Marcos Zangrandi. UBA. Universidad de Buenos Aires. República Argentina.
Dirección general:
Giovanny Delgado Vanegas
María del Carmen Trelles Muñoz
Diseño y diagramación:
Cristian Alvarracín Espinoza
Imprenta:
Frecuencia de publicación: Semestral
ISSN: 2550-6609
PRESENTACIÓN
La revista DAYA, Diseño, Arte y Arquitectura es una publicación de la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay. Se edita semestralmente en español, en formato impreso. Su objetivo es la difusión de investigaciones en las áreas de diseño, el arte y la arquitectura, poniendo énfasis en aquellas que permiten una reflexión en torno al contexto latinoamericano, sin dejar de lado los aportes de carácter universal, que tengan una visión transdisciplinaria.
DAYA considera las contribuciones teóricas y/o técnicas de contenido científico académico en torno a diversas disciplinas como el diseño gráfico, diseño industrial, diseño multimedia, diseño textil, diseño de indumentaria, diseño interior, restauración, urbanismo, construcciones, proyectos arquitectónicos, paisajismo, artes escénicas, entre otros. En este sentido, se reúnen aquí textos originales, artículos de revisión, comunicaciones en congresos, estados del arte, análisis de obras, informes técnicos, entre otros.
En este marco, DAYA mantiene una invitación constante a través de convocatorias abiertas a colaboradores de la Universidad del Azuay y externos que quieran publicar textos originales e inéditos, exclusivos para esta revista. Se espera ser privilegiados por autores del ámbito nacional e internacional hispanoamericano. Los artículos presentados para publicación son sometidos a una evaluación editorial, lo que implica que al momento de ser aprobados, se le otorga a la entidad editora una licencia para la reproducción impresa de las contribuciones, así como para futuras versiones de los textos en línea.
Los autores de los artículos deberán enviar los originales con sus respectivos resúmenes, carta de autoría e imágenes en buena resolución a publidiseno@uazuay.edu.ec hasta la fecha indicada en cada convocatoria abierta. Las normas de elaboración de las referencias bibliográficas de los artículos enviados deberá ser de acuerdo al estilo APA (American Psychological Association) en su versión más actualizada a la fecha de cada invitación para publicación.
Los artículos que cumplan con las normas y criterios editoriales, pasan a un proceso de arbitraje, el cual recurre a evaluadores externos a la Universidad del Azuay, con el fin de avalar las contribuciones garantizando así, la calidad de las mismas.
Los textos publicados pueden ser reproducidos en parte o en su totalidad, siempre sujetos a la condición de cita del autor o autores y de la Revista DAYA.
María del Carmen Trelles.
Directora Responsable
Revista DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura.
Universidad del Azuay.
Facultad de Diseño.
Av. 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo.
Cuenca – Ecuador.
Correo electrónico: publidiseno@uazuay.edu.ec
DISEÑO EMERGENTE EN UNA SOCIEDAD DE
CONSUMO EN TAMPICO, MÉXICO.
Víctor M. García Izaguirre,
Rebeca I. Lozano Castro &
María Luisa Pier Castelló.
Resumen
Al paso de los años la frontera de México con Estados Unidos ha tenido una serie de transformaciones socioculturales y del paisaje urbano. Bajo esa premisa este estudio de investigación doctoral pretende analizar estos hechos a partir de la historia y la evolución del diseño en esa sociedad de consumo, para generar un marco referencial que pueda encauzar las políticas públicas orientadas por la cultura como motor de cohesión social, identidad local y promoción de valores.
Palabras clave: Diseño, consumo, paisaje urbano, sustentabilidad.
Keywords: Design, consumer, urban landscape, sustainability.
Recepción: 03 abril 2016 / Aceptación: 28 mayo 2016 - 19 julio 2016
A lo largo de su historia, México ha sufrido grandes cambios políticos, económicos y sociales. Al inicio de la primera década de 2000 y hasta la fecha, se ha logrado cierta estabilidad, desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, en el caso de la frontera norte de la República Mexicana, en especial la zona sur del estado de Tamaulipas, se ha observado una tendencia de transformación de lo nacional a lo transnacional, que se ha visto manifestada por ejemplo en la digitalización y mediatización de los procesos culturales en producción, circulación y consumo, que se traducen en control económico y cultural, lo que genera cambios en los valores, hábitos, costumbres, indumentaria y lenguaje en la sociedad y espacio urbano. Algunos países divulgan el consumo en los grandes centros comerciales y a través de su cultura, situación que posee indirectamente intensiones de dominio a través de la mediatización, el marketing y la publicidad, dejando a un lado la identificación con lo artesanal y lo tradicional del país.
Bajo el apoyo del diseño y la sociología se pretende analizar e interpretar las diferentes ideologías para que ayuden a articular una postura conducente y sustentable desde el diseño y así poder contribuir de manera reflexiva, racional y crítica a partir de una realidad social a un esquema evolutivo de cómo se ha transformado el diseño y ha generado cambios culturales en ese sector del país.
La zona sur del Estado de Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, cuenta con 3,268,554 de habitantes según la estadística del INEGI1 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) al 2010. Esta ciudad es conocida por ser uno de los puertos industriales e históricos más importantes de México. Este puerto era la entrada y salida de intelectuales importantes a nivel nacional e internacional. Tampico fue una ciudad en la que la compra, venta, arrendamiento de pozos y terrenos, generó actividades que concentraban un considerable volumen de capital extranjero y mexicano.
Con una postura influenciada por la cultura estadounidense a través de la mediatización, mercadotecnia y publicidad, la sociedad de Tampico se ha ido transformando en una sociedad de consumidores, con una cultura capitalista en donde las actividades de entretenimiento, recreación y pasatiempos se pueden satisfacer en muchas ocasiones mediante la asistencia a centros comerciales o shoppings en su mayoría. Un ejemplo de ello, es la asistencia a lugares de consumo como restaurantes, bares, cafeterías y grandes almacenes, con la intención de pasar un rato de convivencia, dejando de cierta manera en el olvido las plazas, cafés tradicionales, parques y centro histórico de la ciudad. La indumentaria en la sociedad también se ha visto transformada, cuando los jóvenes portan ciertas marcas estadounidenses que están de moda en ese momento y que se encuentran a la venta en todos los comercios de la ciudad.
Bajo ese contexto, el diseño en la zona en la actualidad ha dejado de ser del todo espontáneo y se apega mayormente a profesionales que lo realizan, aunque muchas veces son también personas aficionadas que por medio de recursos tecnológicos realizan estos diseños.
El paisaje urbano es variante aunque predomina el estilo estadounidense distribuido en el sector antiguo de la ciudad en el cual se encuentra el centro histórico. La transformación que se ha venido originando en esta zona se ha visto diferenciada por el establecimiento de comercios estadounidenses construidos entre los hermosos edificios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de influencia europea. Además de ello es de suma importancia mencionar el acceso principal a este sector histórico al cual se le conoce con el nombre de Avenida Hidalgo, la cual atraviesa la ciudad de principio a fin y donde se puede observar un panorama tradicional y de comercios extranjeros con el diseño y arquitectura característica del país vecino.
Como apertura comercial y globalizadora, desde el 1 de enero de 1994 que se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México, se presentaron cambios importantes en perspectivas del mercado, la economía, la política, lo social, la cultura, la tecnología y la ciencia; lo que trajo incertidumbre social en aspectos como el debilitamiento de los lazos de tradición y costumbres en algunas zonas del país. Considerando el concepto de globalización que suele utilizarse genéricamente para legitimar todo tipo de procesos culturales, económicos y políticos que pretenden expresar el progreso de la humanida >(Borja, 2012), se dan ocasiones en donde el impacto es de manera desigual en algunos países y dentro de estos según la zona, lo que provoca fenómenos del proceso de interacción. Por un lado se pueden mencionar las ventajas que esto ha producido en cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aperturas de redes globales y mayor fluidez económica e inclusión cultural a nivel global. Sin embargo, también se han generado aspectos en el incremento de la desigualdad social, expresiones propias del lenguaje y consumo globalizado.
Esta cultura de consumo supone la distribución de los bienes culturales e inclusive los signos e imágenes mediáticas que hacen de la conciencia un ritual en donde lo que se obtiene, más que un servicio y producto es una fantasía con sentido de realidad virtual. Nos dice Colin Campbell, “particularmente importante por no decir central” en la vida de la mayoría de las personas, “el propósito mismo de su existencia” es un consumo “para ser” que está asociado a la eternidad del instante de la cultura (2004, p. 27). Por lo cual, en una sociedad lo importante es la naturaleza de un ambiente y sistema estable en donde las influencias de cualquier tipo que se generen, el entorno las vaya absorbiendo, adoptando y ajustando a sus condiciones poco a poco para no verse afectado.
El diseño de consumo sin lugar a duda ha generado una transformación social y cultural de la cual se pueden ver los efectos de la modernidad en convivencia con las tradiciones propias de cada lugar. Diseño y medios de comunicación se convierten así en piezas indispensables de la maquinaria que sostiene el orden económico de cualquier país. El diseño orientado al consumo, entendido de modo muy genérico como el instrumento necesario para formalizar los objetos industriales en productos consumibles, tiene también por misión visualizar valores y creencias en un mercado competitivo sujeto a fuertes tensiones, además de facilitar la ubicación de lo que se quiere vender en la mente de los compradores y formalizar en los objetos comerciales aquello que da satisfacción a sus necesidades y emociones (Vega, E. 2011). Este tipo de diseño de consumo manifiesta las ventajas y desventajas que se derivan de la adquisición de los productos o servicios colocándose como respuesta a sus anhelos, aspiraciones o creencias características de ciertos sectores sociales de acuerdo al país; economía, política y demás aspectos culturales que estén aconteciendo en este momento. Que en ocasiones se percibe una posición de competencia difícil para aquellas empresas locales que deben competir con el mercadotecnia y la mediatización de las corporaciones franquicitarias.
La globalización crea un terreno favorable para el desarrollo y proliferación de algo, y ese algo es fácilmente globalizado. La zona norte de México es claro ejemplo de ello, se percibe como ciudades con estilo estadounidense en su paisaje urbano y algunas tradiciones que forman parte de su cultura, aunque no se puede hablar de una generalidad social. Pablo R. Cristoffanini (2006) habla del dominio generado por Estados Unidos en la difusión de la mentalidad, hábitos y prácticas; la implementación de ideas centrales de utopía neoliberal (importaciones, privatización, disminución del rol del Estado, etc.) con la idea de promover la modernización de la sociedad. Este cambio considera el consumo de bienes importados garantizando la apertura de mercados; estrategia de avance social y realización personal. En el plano de la cultura material y simbólica ha significado la influencia de la cultura norteamericana (estadounidense propiamente dicha); la televisión, el cable y el internet con publicidad para generar necesidades, remarcar las virtudes de productos importados y promover estilos de consumo.
De acuerdo con lo anteriormente relacionado se prevé la importancia de generar un estudio sobre estos cambios desde el diseño como acción reflexiva y de análisis de la evolución histórica y socio-cultural, además que venga a ser un referente histórico del cual aún no se haya tenido en México y el mundo. Se pretende estudiar a partir de nuevos paradigmas del diseño que ayuden a comprender mejor aspectos sociales como el consumo para analizar los efectos y reacciones que hayan generado tales cambios y transformaciones en esa sociedad. En esta contribución de conocimiento que se llevará a cabo, no solo tendrá impacto en la disciplina (diseño) de cómo se ha sido transformado bajo su propia naturaleza evolutiva y de modernidad, sino también los estilos y el contexto social que lo influenciaron. Un beneficio de lo que se puede obtener con una investigación de esta índole es la concepción de nuevas teorías y conceptos que partan de referentes documentados, y que sirvan de argumentos confiables para el diseño de consumo o de otra especialidad; por ejemplo el diseño de servicios considerando la eficacia y eficiencia en el mercado, donde se diseña estratégicamente para y con el usuario, haciendo uso de su participación e interacción desde el proceso de innovación y diseño. La importancia estratégica del diseño como gestor social del conocimiento y lo que lleva al análisis profesional de la información y su transformación puede convertirse en un vector de la actividad mediática.
Es importante que a partir del análisis evolutivo del diseño y la sociedad, se genere un testimonio histórico que pueda posteriormente encauzar las políticas públicas orientadas por la cultura como motor de cohesión social, identidad local y promoción de valores; donde se puedan tomar consideraciones en la transformación del paisaje urbano revalorando los edificios que son parte del patrimonio en la ciudad, capitalización de algunos de sus elementos culturales y construcción de íconos en torno a una cultura fronteriza híbrida, transformada y rentable para todo el país, integrando los diversos saberes en pro de la mejora en la calidad de vida. Cuando se analiza la cultura de una sociedad, no se debe dejar a un lado el aspecto de la educación desde su estructura según el contexto en el cual se esté implementando. Al respecto se pueden mencionar ciertas medidas emergentes que han servido de apoyo al diseño en la cultura y la sociedad.
La interrelación de ciertas áreas presentes a través del tiempo y de los estilos pueden permitir llevar a cabo un análisis crítico que sacando a la luz sus implicaciones sociales discuta la verdadera razón de ser del diseño, como un instrumento de comunicación de utilidad pública que apoye a las políticas públicas actuales orientadas hacia la cultura como un motor de cohesión social e identidad local promoviendo los valores en la ciudadanía, transformando el tejido urbano por medio de la valoración del patrimonio histórico, la capitalización de sus elementos culturales en una cultura híbrida y rentable. Considerando los antecedentes que preceden y esta postura actual social en donde percibimos una poca exaltación cultural en México que permita soportar la influencia extranjera en el diseño de consumo, se plantearon las siguientes interrogantes al margen de la problemática y que serán el eje central de nuestro estudio: ¿Cuáles son los componentes y estrategias de diseño tampiqueño que podrían ayudar a contrarrestar la influencia cultural extranjera? Para ello deberemos proponer soluciones que ayuden a generar respuestas positivas para contrarrestar la influencia estadounidense del diseño de consumo a la cultura mexicana en Tampico.
Partiendo de que el concepto de emergente surge de un significado el cual denota un cambio “que nace, sale y tiene principio de otra cosa” (RAE, 2014), considerándolo desde la evolución y transformación, en la historia del diseño y la sociedad. Por lo cual, se puede relacionar el desarrollo desde dos perspectivas paralelas que en ciertos puntos se unirán y complementarán. Por un lado se encontró implementado el Tratado de Libre Comercio y la influencia estadounidense en un país que no estaba preparado socio-culturalmente para asumir esos cambios en su cultura. Y por otro lado, el aspecto del entorno urbano, el cual se ha visto transformado desde la perspectiva del paisaje histórico que lo caracterizaba. Por ello, se pretende que de este estudio se deriven nuevas estrategias para comprender mejor y poder generar acciones que beneficien a la sociedad, desde el diseño.
El hecho de analizar a una sociedad en particular como esta, exalta la importancia de estudiar el consumo de influencia extranjera y de cómo transforma los diversos aspectos económicos, políticos y culturales de la zona. Como menciona N. García Canclini, a los procesos globalizadores que amplían las facultades combinatorias de los consumidores pero casi nunca la “hibridación endógena”, y si por el contrario una “hibridación heterónoma”, combinándose en una degeneración de mensajes y de bienes del sentido social (2001). Actualmente Canclini define al concepto de hibridación como aquel que se le da a un término de traducción entre mestizaje, sincretismo, fusión y los otros vocablos empleados para designar mezclas particulares. De igual manera, son los procesos socioculturales o prácticas discretas que ya existían en forma separada y después se combinaban para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Es decir, ambivalencias de la industrialización y masificación globalizada de los procesos simbólicos. Al referirse a México, lo define como una articulación compleja de tradiciones y modernidades desiguales con lógicas múltiples de desarrollo; tradición, etnicismo y nacionalismo (Ib. 1995). Es para reflexionar si el acceso a la variedad de bienes y la capacidad de combinarlos nos ayudan a un desarrollo cultural y bajo qué pregnancia, considerando la multiculturidad en los procesos socioculturales y cómo pasan de formas de cultura más simples a otras más complejas, y así sucesivamente sin quedar una como pura o plena. La identidad se concluye como una fase de la abstracción de los rasgos más característicos de ciertas culturas a través de la historia, siendo una conjunción de medios simbólicos. También hay que considerar cómo la modernidad puede generar un desgaste del patrimonio étnico y nacional hasta la transformación de sus costumbres y de cómo lo transnacional tiene influencia en lo nacional, y del control económico y cultural al que se ha llegado.
A decir de Bourdieu (2012), se considera al consumo como un espacio de significado que de acuerdo a su teoría no puede reducirse a la presencia de distinciones sociales, sino también se relaciona con aspectos aspiracionales de aceptación, integración y seguridad. Sin embargo, si el consumo aparece como centro de las estrategias puede generar distinción social desplegada por los grupos y la dimensión simbólica, y también en la construcción de las jerarquías sociales como posición o prestigio dentro del espacio social. Al considerar este análisis desde el contexto sociohistórico en las diferentes formas de pensar lo social y del consumo, su propuesta de mapa de gustos y prácticas culturales por sobre el nivel del capital económico y varios aspectos del escenario social como la construcción identitaria o sistema de valores, que apoyen a comprender mejor las acciones actitudinales de esa sociedad (Ib.). El autor concluye que la hibridación en la cultura de consumo es consecuencia de una modernidad innegable como establecimiento entre las tradiciones excluyentes o influyentes y donde la sociedad necesita gestionar lo imaginario para que a partir de ello surjan una serie de valores intangibles propios y distintivos de las raíces de esa localidad.
Estos y otros modelos pueden ser utilizados desde su análisis para la construcción de una teoría propia. Sin embargo, en el aspecto analítico del diseño lo apoyarán elementos mucho menos tangibles como construcciones sociales, simbolismos y nuevos imaginarios urbanos. Y es importante mencionar también en esta fase teórica la diferencia cuando me refiero a diseño (de manera general) y diseño de consumo (o para una cultura de consumo de manera particular), ya que puede prestarse a una confusión en su aplicación. Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo visible en visible y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar ideas, generar nuevos conocimientos y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones; planificar para obtener un propósito específico perseguido. El diseño es el proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos –normalmente textuales y visuales- con miras a la realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales; objetos creados4. Explicar el diseño desde el contexto socio-cultural puede derivarse en un fenómeno urbano en el que se haya tenido todo tipo de influencias además de factores tecnológicos, estéticos, simbolización, iconicidad y patrimonio histórico. Este conjunto de narrativas pueden ser consideradas desde su historia y transformación. Es entonces cuando se podrá utilizar el concepto de diseño aplicado a la imagen de una ciudad y comprender estructuralmente a esa sociedad en sus conductas, valores, problemáticas, entre otras para el desarrollo de una sustentabilidad social deseable.
Conclusiones
Este proyecto de investigación se encuentra en proceso de ejecución, y se pretende con él lograr, a partir del estudio de nuevos paradigmas del diseño, ayudar a comprender mejor y así optimar aspectos de índole social como lo es el consumo. De tal forma que analizar los efectos y reacciones que hayan generado tales cambios y transformaciones en esa sociedad mexicana sustenten una mejor calidad de vida en los habitantes de esa sociedad. Dicho estudio será una contribución al conocimiento teniendo un impacto tanto en el diseño como en el aspecto sustentable, social y del cual se derivará un análisis profesional estratégico de diseño como gestor social y vector mediático.
Notas
1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística Poblacional al 2010. Disponible en:"http://www.inegi.org.mx/" "http://www.inegi.org.mx/">http://www.inegi.org.mx
2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). North American Free Trade (NAFTA). El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre EEUU, Canadá y México entró en vigor el 1 de enero de 1994, una vez concluidos los procedimientos internos de aprobación. Web. 29 de octubre 2015. Recuperado en: http://www.americaeconomica.com/portada/bloques/nafta.htm
3. TICS - Tecnologías de Información y Comunicación. Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones. Recuperado el 1 de noviembre 2015 en:"http://www.monografias.com/trabajos89/tics-tecnologias-informacion-y-comunicacion/tics-tecnologias-informacion-y-comunicacion.shtml"
4. Jorge Frascara, El Diseño de Comunicación, edición corregida y extendida de Diseño Gráfico y Comunicación, 2015, p. 23.
Referencias bibliográficas
Alonso Recarte, C. (2011). Estrategias de marketing, consumismo y el ejercicio democrático en Adventures in the Wilderness; or, Camp-Life in the Adirondacks de W.H.H. Murray. Atlantis, revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos, Recuperado de "http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA260873462&v=2.1&u=up_web&it=r&p=GPS&sw=w&asid=09db6a2fa3327619c74647d48f34f5a2"
Altamirano, C. & Sarlo, B. (1993). Literatura/Sociedad. Buenos Aires: Edicial.
Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz.
Benedetti, C. (2012). Diferencias y desigualdades: reflexiones sobre identidad étnica y producción artesanal chané destinada a la comercialización. Recuperado de "http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v22n43/v22n43a3.pdf""http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v22n43/v22n43a3.pdf"
Borja, J. (2012). La ecuación virtuosa e imposible o las trampas del lenguaje en Carajillo de la ciudad. Revista digital del Programa en Gestión de la Ciudad. Universitat Oberta de Catalunya. Año 4. Recuperado de "http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/12_art3.htm" "http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/12_art3.htm"
Bourdieu, P. (2012). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires: Taurus.
Cambell, C. (2004). I shop therefore I know that I am: The metaphysical basis of modern consumerism. En Karin M. Ekström y Helene Brembeck (eds.), Elusive Consumption, Nueva York.
Cháves, N. (2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona: Gustavo Gili.
Costa. J. (1992). Imagen Pública. Una ingeniería social. Madrid: FUNDESCO.
Costa, J. (2015). La Comunicación y las Ciencias de la Acción. Barcelona: Paidós.
Cristofanni, R. (2006). La cultura de consumo en América Latina. Sociedad y discurso. Nº 10. (Tesis de Doctorado). Aalborg Universitet. Chile. Recuperado de http://amalthea.aub.aau.dk/index.php/sd/article/download/816/641
Díaz, E. (1996). La Ciencia y el imaginario social. Buenos Aires: Biblos.
Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación. Edición corregida y extendida de Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.
Frascara, J. (2008). Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires: Infinito.
García Canclini, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo.
García Canclini, N. (2001). Culturas Híbridas y Estrategias Comunicacionales. Buenos Aires: Paidós.
Klein, N. (2015). No Logo: el poder de las marcas. Buenos Aires: Paidós.
Ledesma, M. (2003). El diseño gráfico, una voz pública. Buenos Aires: Argonautas.
Munari, B. (2010). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili.
Norman, D. (2005). Diseño Emocional. Barcelona: Paidós.
Ofenhender, S. (2015). Mundo Líquido.
Ortega, B. (2000). In Sam we trust. United States of América: Three Rivers Press.
Parera, D. T. (2010). Diseño Gráfico y Comunicación. Madrid: Pearson Educación S.A.
Pelta, R. (2004). Diseñar Hoy. Barcelona: Paidós.
Popper, K. (1994). En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós Ibérica.
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. (2014). “Emergente”. Madrid: Espasa. Recuperado de
Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida posmoderna, intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Buenos Aires: Ariel.
Sarlo, B. (2009). La ciudad vista. Mercancías cultura urbana. Buenos Aires: Siglo XXI.
Sassatelli, R. (2007). Consumer Culture. History, Theory and Politics. London: Sage.
Sparke, P. (2014). Diseño y cultura. Una introducción desde 1900 hasta la actualidad. Madrid: Gustavo Gili.
Vega, E. (2011) Diseño para el consumo. Escuela de arte Nº. 10. Paperback.
Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
DEL TRANSPORTE A LA MOVILIDAD
Reflexiones sobre las últimas décadas1.
Carla Hermida Palacios.
Resumen
En las últimas décadas hemos sido testigos de una evolución del concepto de transporte al de la movilidad, como parte de la transición hacia un paradigma de la sostenibilidad. Este fenómeno se ha hecho evidente en políticas, instrumentos y prácticas urbanas alrededor del mundo; no obstante, aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a una real accesibilidad universal. Este ensayo busca reflexionar sobre cuatro temas: la diferencia entre transporte y movilidad, el contexto en el cual tiene lugar este cambio, el reto que implica pasar de una planificación del transporte a una planificación de la movilidad, y finalmente se ejemplifica esta transición en dos ciudades del Ecuador, Quito y Cuenca.
Palabras clave: Transporte, movilidad, planificación del transporte, planificación de la movilidad.
Keywords: Transportation, mobility, transportation planning, mobility planning.
Recepción: 03 abril 2016 / Aceptación: 13 junio 2016 - 20 junio 2016
Hoy por hoy, la palabra movilidad2 se usa con gran frecuencia en el discurso político, técnico y ciudadano. Los documentos y denominaciones de departamentos municipales y estatales han reemplazado la palabra transporte con la palabra movilidad. Esto responde al período de renovación teórica en el que nos encontramos en lo que respecta a los temas urbanos, período en el cual se percibe la transición hacia un paradigma de la sostenibilidad. Este avance implica por un lado la incorporación de variables contemporáneas a la planificación urbana tales como la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental y social; y por otro, la recuperación del espacio público como lugar de encuentro, que se había perdido en el siglo anterior.
En este artículo se pretende reflexionar sobre cuatro aspectos relacionados con esta evolución del transporte a la movilidad en las últimas décadas. En primer lugar se diferenciará conceptualmente entre transporte y movilidad. Posteriormente se expondrá el contexto en el que tiene lugar este cambio de visión. Como tercer tema se reflexionará sobre el reto que implica pasar de una planificación del transporte a una planificación de la movilidad. Finalmente, y en función de lo anterior, se ejemplificarán estas transformaciones en los casos de Quito y de Cuenca.
Transporte versus movilidad
La definición de transporte es de fácil comprensión. Etimológicamente la palabra transporte “proviene de la raíz latina trans- ‘de un lado a otro’ y del sufijo -portare ‘llevar’” (Valdez, s.f). Implica el “sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro” (Real Academia Española, s.f). En otras palabras, cuando se habla de transporte se refiere únicamente al principal modo utilizado para un traslado: vehículo, autobús, tranvía, metro, etc., y su respectiva infraestructura y gestión, más no incluye la experiencia de moverse ni los desplazamientos complementarios.
Definir la movilidad es una tarea más compleja. Para efectos de esta reflexión se entiende por movilidad “la suma de los desplazamientos individuales” (Miralles-Guasch, 2002, p. 27); por ende, se refiere a todas las formas de desplazamiento, no sólo las que implican el dispendio de energía (Herce, 2009). Para diferenciarlo del transporte se puede citar a Andrea Gutiérrez quien expresa: “En general, el transporte es entendido como el componente material de la movilidad, ligado a los medios técnicos de desplazamientos. Y la movilidad como algo que se expresa en el transporte” (2010). De igual forma el Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador plantea una diferenciación interesante: “Movilidad se refiere a todo el colectivo de personas y objetos móviles, mientras que el «transporte» sólo considera traslados de tipo mecánico, olvidando el componente social y volitivo, que es el deseo y la voluntad de trasladarse en óptimas condiciones” (República del Ecuador, 2009).
Por lo antes expuesto, se puede decir que la movilidad de una ciudad no depende tan solo de los sistemas de transporte, sino también y sobre todo de la organización espacial de los asentamientos humanos y de las características particulares del individuo móvil: motivos, edad, ingresos, género, entre otras (Miralles-Guasch, 2002). Por ende la movilidad sustentable está íntimamente ligada a la accesibilidad universal.
Para una mejor comprensión se expone un ejemplo: Desde una visión del transporte, si un individuo utiliza el autobús para trasladarse de su casa al trabajo, ese será el dato que se evidencia en una encuesta de origen/destino. Bajo el concepto de movilidad es necesario incorporar datos sobre el trayecto a pie que el individuo realiza de su casa al paradero, y en el otro extremo del viaje, del paradero a su trabajo. Además será necesario conocer la experiencia del desplazamiento tanto a pie como en el autobús: ¿Se sintió seguro? ¿Tiene las condiciones físicas para realizar dichos viajes? ¿Viajó en buenas condiciones? ¿Por qué escogió esa ruta y ese horario? ¿Los tiempos y frecuencias le sirven adecuadamente? ¿Pudo pagar la tarifa? Como se puede observar, el concepto de movilidad implica una gran cantidad de variables y es por ello que resulta, hasta hoy, un reto para los planificadores el incorporarlas.

Figura 1.La movilidad implica incorporar la experiencia del viaje.
(Fundación de Educación y Cultura Metropolitana, s.f).
El contexto de este cambio
A pesar de que en los años sesenta ya se vaticinaban las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el ambiente, no es sino hasta finales del siglo anterior que se consolida la idea de un cambio de paradigma hacia una ciudad más sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Actualmente se conoce además el rol protagónico que los desplazamientos de los ciudadanos tienen en la sostenibilidad de sus hábitat.
Se debe recordar que a partir de la incorporación del vehículo privado a la movilidad cotidiana3, las ciudades se estructuraron en función del transporte motorizado. La dependencia del automóvil privado condujo a la planificación y formación de ciudades poco amigables con el ser humano, congestionadas, contaminadas, accidentadas. Situación que se agravó a partir de los años 70 por varias razones, entre las principales: el cambio entre una economía basada en los bienes a una economía fundamentada en los servicios, la globalización, el desmantelamiento del estado de bienestar y el surgimiento de un nuevo modelo económico basado en el libre mercado y en la reducción del rol del Estado (De Mattos, 2010). Todos estos procesos llevaron a un cambio en la morfología de las ciudades, apoyado por las fuertes inversiones de los Estados y municipios en infraestructura vial.

Figura 2. Houston, una ciudad para el automóvil (Google Earth, s.f).
No obstante, en los últimos años algunos fenómenos como el protagonismo adquirido por las ciudades frente a los países, la incorporación de variables contemporáneas como la participación ciudadana a la planificación, y la re-valorización del espacio público, entre muchos otros, han producido resultados más sustentables. Los cuales, en el ámbito de los desplazamientos, llevaron a pensar en la movilidad en vez del transporte.
El protagonismo que adquirieron las ciudades por sobre los países, desde finales del siglo anterior, ha implicado que los municipios tomen las riendas en temas trascendentales como la movilidad. Esto ha estado asociado a su vez con los procesos de participación ciudadana que han permitido
la visibilización de las necesidades de movilidad de personas con capacidades diferentes, de los adultos mayores, de los niños, de los pobres. A ello se han agregado las voces de los colectivos de ecologistas, de ciclistas, de mujeres, de los vecinos y de estudiantes, entre otros, que adquieren cada vez mayor volumen (Figueroa & Hermida, 2014).
Ha sido la participación ciudadana la que ha exigido la movilidad como un derecho (Borja, 2013 & Herce, 2009), un derecho que permite acceder a la educación, al trabajo, al consumo, la cultura, el esparcimiento y los contactos sociales. El ciudadano empoderado ahora ya no solicita únicamente contar con servicio de transporte sino que demanda su derecho a la movilidad de calidad, ya sea ésta motorizada o no.

Figura 3. Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica (Repretel, 2015).
Otra variable que en las últimas décadas retoma su importancia perdida durante los años de neoliberalismo, es el espacio público. Situación que está íntimamente ligada con la movilidad y la accesibilidad de una ciudad. Está comprobado que para construir ciudades más equitativas e inclusivas hay que aplicar principios de accesibilidad universal, y que en última instancia el disfrute de los espacios públicos determina la calidad de las relaciones sociales (Habitat III, 2015). En este sentido, la intervención en el espacio público es una herramienta fundamental para alcanzar la equidad y la sostenibilidad social; tal como expresa Borja, “el lujo del espacio público no es lujo, es inversión económica y es justicia social” (2001, p. 395).
El modelo de ciudad orientado hacia el automóvil ha tenido una repercusión negativa en cuanto a espacio público, destinando grandes extensiones para los vehículos motorizados, tanto en vías como en estacionamientos. Gehl (2010) sostiene que la visión modernista de ver a la ciudad como una máquina llevó a que se aseguren las mejores condiciones viales para el tránsito de automóviles, y por ende no se puso atención a cómo las estructuras físicas influencian el comportamiento humano. El autor demuestra las consecuencias negativas de este tipo de planificación para el uso y disfrute de la ciudad por parte de las personas.
En este contexto, el reto actual es recuperar la calle como lugar de encuentro. Es por ello que en las últimas décadas se empieza a hablar con fuerza de la bicicleta y la caminata como formas de desplazamiento cotidiano, y surgen numerosos proyectos de ciclo-vías, bicicleta pública, peatonización de sectores, entre otros. Hoy por hoy es casi inconcebible un plan de trabajo de un candidato a autoridad local, que no incluya políticas y proyectos sobre la movilidad no motorizada. En algunos lugares los cambios han sido radicales, tal es el caso de la peatonización de Times Square en Nueva York, o ejemplos en los cuales se han eliminado grandes autopistas para transformarlas en espacios públicos y/o verdes, demostrando así la prioridad actual para el peatón; tal es el caso del Embarcadero Freeway en San Francisco convertido en plaza en 1991, o la autopista Cheonggyecheon en Seúl convertida en un parque de 400 hectáreas (Martínez, 2014).
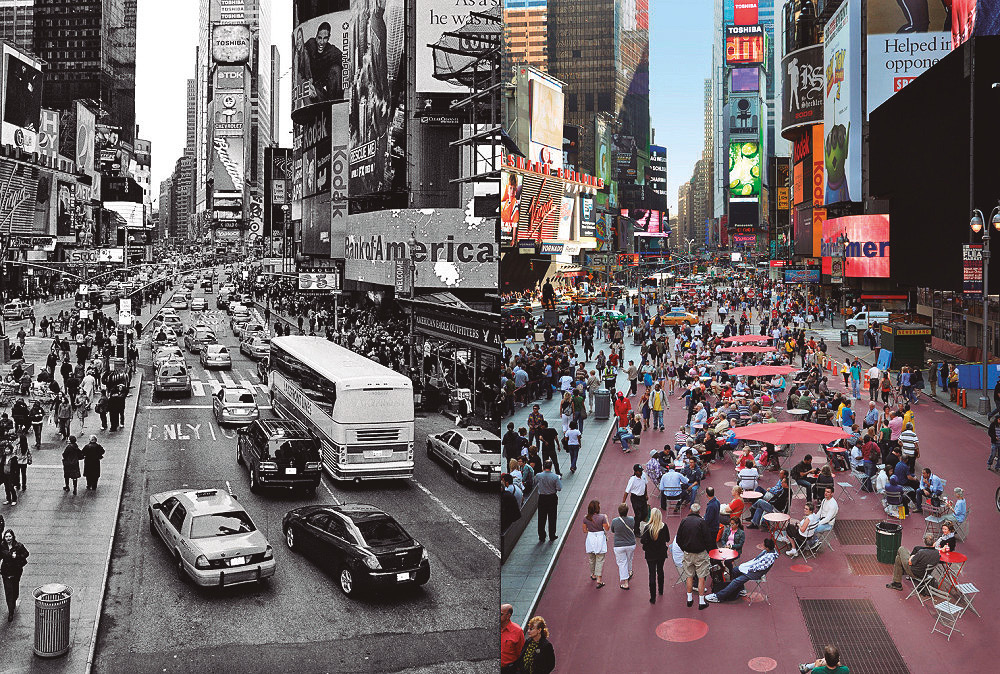
Figura 4. Peatonización de Times Square en Nueva York (Miblogota, 2014).
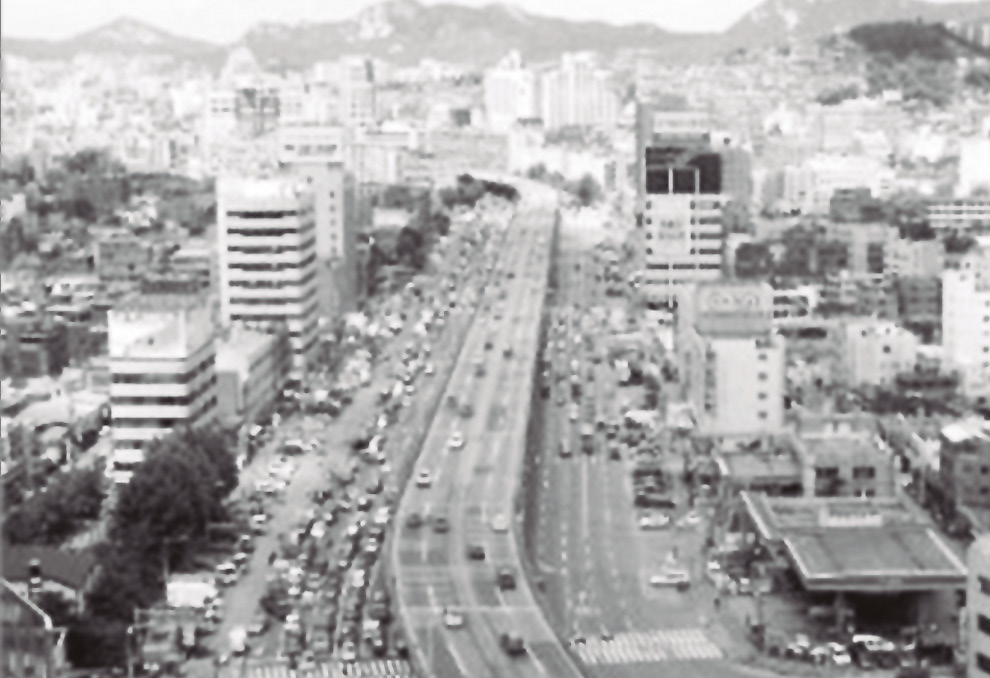
Figura 5. Autopista Cheonggyecheon en Seúl antes de la intervención (2014).

Figura 6. Autopista Cheonggyecheon en Seúl después de la intervención (s.f).
De la planificación del transporte a la planificación de la movilidad
A partir de la Segunda Guerra Mundial la ingeniería de tránsito ha utilizado para la planificación del transporte el modelo UTP (Urban Transport Planning). El cual en su formato clásico se basa en las siguientes etapas: 1) preparación de inventarios de datos sobre el uso de suelo, transporte y viajes, 2) análisis de las características vigentes de uso de suelo y de viajes, 3) predicción de usos de suelo y características de viaje, 4) establecimiento de metas y formulación de alternativas y, 5) puesta a prueba y evaluación de éstas.
Las cuatro primeras etapas dependen a su vez de sub-modelos a los cuales se les ha llamado el proceso de los cuatro pasos, en los cuales se evalúa y se actúa sobre: la generación del viaje, la distribución, la división modal y la asignación de tráfico. Refiriéndose respectivamente a la decisión de hacer o no un viaje, a dónde ir, qué modo de transporte usar y finalmente la selección de la ruta (Dimitriou, 2012).
Para este método se utilizan las encuestas de hogares y las de origen/destino. El UTP continúa siendo el método más utilizado para la planificación del transporte. Ha tenido éxito debido a su base de comprobación empírica, y si bien se ha ido sofisticando por la facilidad de los cálculos, se basa en la movilidad obligada ya que únicamente se registran los desplazamientos que se llevan a cabo y no aquellos viajes potenciales. Los viajes potenciales son aquellos desplazamientos que por alguna razón se desean realizar; pero no se concretan, ya sea por una discapacidad, por edad o por falta de recursos económicos. Tanto Herce (2009), como Gakenheimer (1974) concluyen que al no contarse con información sobre los viajes no realizados, inevitablemente se tiende a la exclusión social.
Debido al proceso de renovación teórica al que se ha hecho referencia en este texto, la planificación del transporte ha tenido que repensarse, ya que el UTP utiliza métodos cuantitativos y sistemas muy racionales de demanda para movimientos disciplinados, como si, señala Jirón (2008), la racionalidad de los humanos implicara decisiones racionales de transporte. Buchanan (1973) hace más de 40 años alertaba sobre esto y consideraba que en la planificación del transporte se habían atendido a los aspectos ingenieriles como el volumen y el trazado, pero poca atención se había dado al por qué se mueven las personas y a los impactos que tienen que ver no sólo con el tráfico generado sino con los accidentes, la ansiedad y el temor a los vehículos motorizados. Hoel (1979) expresaba que una de las principales barreras que tiene el sistema UTP, es que no todos los factores sociales, económicos, ambientales y energéticos pueden ser ingresados en los sistemas computacionales. Recordemos que tal como señala Figueroa,
el transporte constituye una actividad que juega con variables eminentemente sociales, que afectan a la distribución del ingreso y la equidad social, y debe tratar con externalidades que afectan a toda la población y que son normalmente difíciles de valorizar, tales como el tiempo, la comodidad y las vidas humanas (2008).
Es por ello que estamos en una época de cuestionamiento al UTP y de búsqueda de soluciones para alcanzar una mayor equidad. No obstante, no es fácil encontrar una metodología para incluir las variables cualitativas. Hernández y Witter (2011) consideran que para planificar el transporte público, las encuestas origen/destino son útiles pero no son suficientes. Estos autores plantean la necesidad de incorporar en la metodología encuestas de motilidad y análisis detallados de los comportamientos espaciales a través de sistemas de información geográfica. Según Kauffman, la motilidad se entiende como “la potencialidad de ser móvil con independencia de si un desplazamiento físico es llevado a cabo o no. Esta potencialidad requiere de tres atributos: el acceso físico al transporte, las competencias individuales y las capacidades de apropiación y voluntad” (citado en Hernández & Witter, 2011, p. 33). En concordancia con estos autores, Jirón (2008) demuestra que es necesario incorporar componentes de la vida urbana en cuanto a experiencias de los ciudadanos. Recomienda la inclusión de otro tipo de decisiones que no son necesariamente racionales, a través del análisis del origen de las prácticas y el significado de las relaciones sociales.
El caso de Quito y Cuenca
En el caso ecuatoriano resulta interesante analizar este proceso de transición del transporte a la movilidad a través de la revisión de las Leyes de Tránsito. Por ejemplo, las Leyes de Tránsito y Transporte Terrestre expedidas en 1963 y 1981 básicamente establecían los principios para tres funciones: la organización y control del tránsito, la prevención de accidentes de vehículos motorizados y el juzgamiento de las infracciones (República del Ecuador, 1963/1981). Es decir, aún estaba muy lejos la incorporación de las preocupaciones ambientales o de la movilidad no motorizada.
A partir de los noventa, específicamente en la Cumbre de Río de 1992, el transporte pasó a ser considerado a nivel mundial como un componente trascendental del desarrollo sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental (Zegras, 2011). Es así que en el Ecuador, en 1996 se emitió una nueva Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en la cual, como primer precepto fundamental, dictaba:
La presente Ley tiene por objeto la organización, la planificación, la reglamentación y el control del tránsito y el transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; el control y la prevención de accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido por vehículos a motor4 (República del Ecuador, 1996).
Es destacable el hecho de que se incorpora en el texto la circulación peatonal y la contaminación.
En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial expedida en julio de 2008, se agregan temas relacionados con los modos no motorizados, y se refuerzan aspectos de la sostenibilidad social y ambiental. Su artículo Nº. 2 decreta:
En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables5 (República del Ecuador, 2008).
En las leyes nacionales mencionadas sus títulos no contienen la palabra movilidad de forma explícita, pero se evidencia la presencia de nuevas preocupaciones en sus contenidos. En el caso de algunos municipios, en los últimos seis o siete años la palabra movilidad pasa a formar parte de los títulos de planes y de los nombres de dependencias anteriormente responsables del transporte. Por ejemplo, en el caso de Quito en 1991 y en el 2002 se elaboró el Plan Maestro de Transporte, pero en el año 2009 se preparó el Plan Maestro de Movilidad Sustentable 2009-2025. Las innovaciones más fuertes de este último con respecto al Plan del 2002 radican en la inclusión de actores como los usuarios de modos no motorizados y la gestión a partir de la participación ciudadana. En Quito han sido determinantes las voces de los colectivos, los cuales han incidido de manera directa en el planteamiento de políticas públicas con respecto a la movilidad. Las líneas estratégicas para el Plan Maestro de Movilidad Sustentable del 2009 consisten en recuperar la preferencia por la transportación colectiva, crear y consolidar condiciones favorables para peatones y ciclistas, desestimular el uso del vehículo privado, y considerar a la seguridad vial como un eje transversal (Gordón, 2012).

Figura 7. Red de ciclo-vías en Quito (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 2012).
De igual forma en lo que respecta a los departamentos municipales responsables del tema del transporte/movilidad, estos han sufrido un cambio en su denominación, lo cual confirma esta reflexión sobre un cambio de visión. A manera de ejemplo, en el Municipio de Quito anteriormente, para abordar estos temas existían por un lado la Empresa Municipal de Obras Públicas y por otro la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte; actualmente la entidad responsable es la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, s.f). Asimismo, en el año 2009 se creó la Secretaría de Movilidad como una de las 9 secretarías en el Municipio de Quito.
En el caso de Cuenca ocurre algo similar. Si revisamos los principales estudios de transporte/movilidad realizados a partir de que el Municipio asumiera las competencias de tránsito y transporte en el año 1999, se observa una clara intención de promover la movilidad alternativa. Entendiéndose por movilidad alternativa la utilización de modos diferentes al automóvil privado. El Plan de Tráfico Sustentable de 1999, proponía una red integrada de transporte público con autobuses; los Estudios de Ingeniería Básica del Tranvía del 2012 plantean un sistema eléctrico como columna vertebral de esta red; el Estudio para el Plan de Ciclovías Urbanas y Bicicleta Pública del 2012 apunta a mejorar las condiciones para la movilidad no motorizada a través de ciclo-vías y la bicicleta pública; en diciembre de 2015 el Municipio de Cuenca presenta a la Agencia Nacional de Tránsito el Plan de Movilidad y Espacios Públicos en el cual se invierte la pirámide de la movilidad, que prioriza al peatón y coloca al automóvil como el modo de menor jerarquía.

Figura 8. Ciclo-vía de la Avenida Solano en Cuenca (s.f).
Desde el punto de vista institucional/administrativo se comprueba que en Cuenca en el año 2010 se crean dos dependencias municipales que en su denominación incorporan la palabra movilidad: la Secretaría de Movilidad y la Empresa Municipal de Movilidad. De igual manera, dentro del Concejo Cantonal, lo que anteriormente se denominaba la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre en el año 2009 se transforma en la Comisión de Movilidad.
A pesar de lo anterior, lo difícil constituye pasar de los documentos y denominaciones a la práctica. Si bien la palabra movilidad entra en el discurso tanto de autoridades, como de técnicos y ciudadanía, y se han logrado avances importantes en lo que respecta a transporte público y movilidad no motorizada tanto en Quito como en Cuenca, aún hay situaciones problemáticas con respecto a la accesibilidad de la población más vulnerable. Por ejemplo, los habitantes periurbanos de menores ingresos, o aquellos que por discapacidad o por edad no pueden conducir un vehículo privado, aún se encuentran en desigualdad de condiciones en lo que respecta al acceso a las ofertas laborales, equipamientos y servicios. Esto conduce en algunos casos a la utilización del transporte informal, con lo que se incrementa de esta manera, los valores familiares destinados para la movilización, y se reduce la demanda del transporte público formal.

Figura 9. Zonas peri urbanas de Cuenca que aún no cuentan con aceras (s.f).
En el caso de Cuenca, las nuevas inversiones que se hacen en movilidad alternativa no atienden necesariamente a los ciudadanos con menores recursos. Se comprueba que del 100% de la población que contará en el futuro con una parada de tranvía a menos de 400m de su residencia, tan solo un 24.51% pertenece a los quintiles 1 y 2 de la población (quintiles con niveles bajos en cuanto a condiciones de vida). Lo mismo sucede con las ciclo-vías construidas hasta la presente fecha, del 100% de población con una ciclo-vía a menos de 400m de su residencia, tan solo un 16.28% pertenece a los quintiles 1 y 2 (Hermida, 2015).
Conclusiones
A lo largo de este texto se ha reflexionado sobre la transición de políticas urbanas basadas en el transporte hacia unas basadas en la movilidad, en las cuales se considera no solo el modo de transportarse sino la experiencia en sí misma; y en las que no importan solo los viajes por trabajo y estudio sino todos los desplazamientos, incluidos aquellos complementarios al transporte público.
Nos encontramos en un período de transición hacia un paradigma de la sostenibilidad y esto dificulta la planificación urbana y por ende la de la movilidad, ya que está clara la visión pero las pautas de análisis y los caminos a seguir son aún inciertos. Las actuales preocupaciones ambientales y sociales obligan a transformaciones de los instrumentos tradicionales de planificación eminentemente tecnocráticos, pero es un campo aún en exploración. En lo que respecta a la movilidad, esta dificultad radica principalmente en la complicación que representa la incorporación de variables cualitativas sobre el ser humano a los estudios que anteriormente se basaban en cálculos numéricos.
Actualmente para los gobiernos locales la decisión de hacer o no un proyecto implica mediar entre pares opuestos: accesibilidad/conectividad versus conservación del ambiente, mercado versus calidad de vida, movilidad no motorizada versus motorizada, entre otras. Estas dualidades representan un problema para los tomadores de decisiones justamente porque nos encontramos en la bisagra del cambio de paradigma al que se hizo referencia. Por ejemplo, si en los años 70 se quería convertir la margen de un río en estacionamiento vehicular simplemente se lo hacía y no existían cuestionamientos; en cambio en los actuales momentos se debate si deberá ser una ciclo-vía, o un corredor peatonal, o un área verde; se escuchan las voces de colectivos, de vecinos, de gremios, de la academia. Pero entonces ¿dónde se hacen los estacionamientos? o simplemente ¿ya no se hacen?
Se ha discutido en este texto que en ciudades como Quito y Cuenca, si bien se están dando los primeros pasos hacia planificaciones y proyectos más humanos, en los cuales el automóvil tiene una menor jerarquía, aún queda mucho por hacer para garantizar una verdadera accesibilidad universal. Para alcanzar sostenibilidad social, como indica Gehl (2010), es fundamental que los diferentes grupos de una sociedad tengan iguales oportunidades de acceso a las facilidades de la ciudad, y además es imprescindible que esta igualdad esté provocada por la intermodalidad entre caminar, ciclear y el uso del transporte público. Los presupuestos municipales de las ciudades ejemplificadas aún destinan grandes montos para infraestructura vehicular comparados con aquellos para movilidad no motorizada y transporte público6.
Se puede concluir que el cambio de la visión del transporte hacia la visión de la movilidad ha empezado, tanto para el establecimiento y aplicación de políticas públicas, como en los proyectos urbanos puntuales. No obstante, aún hay un largo camino por recorrer tanto en lo que respecta a métodos de planificación de la movilidad, como en la creación de conciencia ciudadana para modificar las prácticas cotidianas. Esto último implicará un esfuerzo no solo de autoridades y técnicos, sino sobre todo de los ciudadanos, quienes deberemos empezar a velar por el bien común por sobre el individual.
Notas
1. El presente artículo es parte de la tesis doctoral en curso: Movilidad y planeamiento urbano, diálogos y monólogos. El caso de Cuenca-Ecuador, del Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos la Universidad Católica de Chile.
2. En el presente texto la palabra movilidad hará referencia a la movilidad urbana cotidiana. No se abordarán temas vinculados a la movilidad social o cultural.
3. La incorporación del automóvil privado a la movilidad cotidiana de acuerdo a Hall (1996) se dio en los años veinte en Estados Unidos y en los sesenta en Europa, no obstante, su dependencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, empezó luego de la Segunda Guerra Mundial, difiriendo entre país y país por pocos años.
4. La letra cursiva presente en la cita es utilizada por la autora, con el fin de dar énfasis en ciertas palabras.
5.La letra cursiva presente en la cita es utilizada por la autora, con el fin de dar énfasis en ciertas palabras.
6. El caso del tranvía resulta una excepción, ya que en los últimos años se han destinado valores importantes en el presupuesto municipal para su implementación.
Referencias bibliográficas
Borja, J. (2001). La ciudad del deseo. En Carrión, F. (Ed.), La ciudad construida. Urbanismo en América Latina. Quito: FLACSO.
Borja, J. (2013). Revolución urbana y derechos ciudadanos. Madrid: Alianza Editorial.
Buchanan, C. (1973). El tráfico en las ciudades. Madrid: Tecnos.
De Mattos, C. (2010). Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Quito: OLACCHI/Municipio Metropolitano de Quito.
Dimitriou, H. (2012). Urban transport planning: a developmental approach. Londres: Routledge.
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. (s.f.). Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Recuperado de http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/la-empresa/institucion
Figueroa, O. (2008). El transporte y el desarrollo urbano. Complementos y fracturas. En López, L. Presente y futuro de la movilidad urbana: ¿Cómo moverse mejor en las ciudades latinoamericanas?. Caracas: Fundación Ciudad Humana.
Figueroa, O., & Hermida, C. (2014). Incorporando variables contemporáneas a la movilidad urbana: empoderamiento, participación ciudadana, medio ambiente y espacio público. Ponencia en XVIII Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano, no publicado, Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, Rosario.
Gakenheimer, R. (1974). Prioridades en investigación básica para la planificación del transporte urbano. Santiago: CIDU.
Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington DC: Island Press.
Gordón, S. (2012). La movilidad sustentable en Quito: una visión de los más vulnerables. Quito: Abya-Yala.
Gutiérrez, A. (2010). Movilidad, transporte y acceso: una renovación aplicada al ordenamiento territorial. (U. d. Barcelona, Ed.) Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, XIV (331).
Habitat III. (2015). Habitat III. Recuperado de https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/Cuenca
Hall, P. (2002). Cities of Tomorrow. Malden: Blackwell.
Herce, M. (2009). Sobre la movilidad en la ciudad. Barcelona: Editorial Reverté S.A.
Hermida, C. (2015). Movilidad y planeamiento urbano, diálogos y monólogos. El caso de Cuenca-Ecuador. Borrador final de la tesis de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, Universidad Católica de Chile, Cuenca.
Hernández, D., & Witter, R. (2011). Entre la ingeniería y la antropología: hacia un sistema de indicadores integrado sobre transporte público y movilidad. Revista Transporte y Territorio (4).
Hoel, L. (1979). En Gray, G. Public Transportation: Planning, operations and management. New Jersey: Prentice Hall.
Jirón, P. (2008). Mobility on the move. Examining urban daily mobility practices in Santiago de Chile. Tesis doctoral de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Londres.
Martínez, C. (2014). 6 ciudades que cambiaron sus autopistas por parques urbanos. Plataforma Urbana. Recuperado de http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/04/08/6-ciudades-que-cambiaron-sus-autotpistas-por-parques-urbanos/
Miblogota. (2014). Peatonización de Times Square en Nueva York. Recuperado de http://miblogota.com/tag/times-square/
Miralles-Guasch, C. (2002). Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: Ariel.
Real Academia Española. (s.f.). Recuperado de http://www.rae.es/
Repretel (2015). Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw">https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCA
República del Ecuador. (1963). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.
República del Ecuador. (1981). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.
República del Ecuador. (1996). Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Quito.
República del Ecuador. (2008). Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Quito.
República del Ecuador. (2009). Plan Nacional del Buen Vivir.
Valdez, S. (s.f.). Etimología del transporte. Transporte Hoy. Recuperado de http://www.transportehoy.com/abc-del-transporte.html
Zegras, C. (2011). Mainstreaming sustainable urban transport: putting the pieces together. En Dimitriou, H. & Gakenheimer, R. Urban transport in the developing world. A handbook of policy and practice. Cheltenham: Edward Elgar.
Figuras
Figura 1. Houston, una ciudad para el automóvil. Recuperado de http://www.metro.org.br/es/sania/dentro-de-cada-um-de-nos
Figura 2. Houston, una ciudad para el automóvil. Recuperado de Google Earth, Image Landsat.
Figura 3. Protesta de ciclistas frente a Asamblea Legislativa en Costa Rica. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw">https://www.youtube.com/watch?v=YUkTdis9PCw
Figura 4. Peatonización de Times Square en Nueva York. Recuperado de http://miblogota.com/tag/times-square/
Figura 5. Autopista Cheonggyecheon en Seúl antes de la intervención. Recuperado de http://aguilero.com/la-demolicion-de-autopistas-para-recuperar-espacios-verdes-es-tendencia/
Figura 6. Autopista Cheonggyecheon en Seúl después de la intervención. Recuperado de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
Figura 7. Red de ciclo vías en Quito (s.f). Recuperado de http://www.epmmop.gob.ec">http://www.epmmop.gob.ec
Figura 8. Ciclo-vía de la Avenida Solano en Cuenca (s.f). Archivo propio.
Figura 9. Zonas peri urbanas de Cuenca que aún no cuentan con aceras (s.f). Archivo propio.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CREATIVIDAD
EN LAS DISCIPLINAS PROYECTUALES EN UN
MUNDO LLENO DE IMÁGENES E IDEAS
Experiencias pedagógicas en la enseñanza de las
disciplinas proyectuales al inicio del siglo XXI
Graciela Ecenarro
Resumen
A lo largo de más de veinte años de trabajo en el taller de las materias Introducción al Conocimiento Proyectual I y II se han introducido nuevos dispositivos conceptuales que han permitido en los estudiantes cambios significativos en relación con sus posibilidades de propuestas para que propicien nuevas reflexiones sobre los conceptos comunes de las distintas disciplinas del diseño. Esto lleva así, a reformular los procesos de aprendizajes induciendo nuevas formas de mirar, pensar, sentir y proponer.
Palabras clave: Aprendizaje, creatividad, dispositivos conceptuales, nuevos campos morfológicos, nuevas construcciones de sentido, nuevas tecnologías.
Keywords: Learning, creativity, conceptual devices, new morphological fields, new constructions of sense, new technologies.
Recepción: 08 abril 2016 / Aceptación: 27 junio 2016 - 20 julio 2016
Este artículo busca reflexionar sobre la enseñanza del diseño y el proyecto, entendiéndolos a estos como herramientas de transformación y construcción de nuestro mundo habitable. Estas reflexiones se desprenden del trabajo realizado con los estudiantes que, durante los últimos veinte años, se produjo en el taller de las materias: Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, materias obligatorias e introductorias para acceder al ciclo de grado de las siete carreras proyectuales que se cursan en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Estas materias tienen como objetivo introducir al estudiante al pensamiento y reflexión de los conceptos del área proyectual, más allá de las distintas especificidades y particularidades de cada una de las disciplinas, favoreciendo en los estudiantes una actitud proyectual, la cual podemos definirla según plantea Schön (1998), como un pensamiento o una conceptualización a partir de la acción. Este modo de pensar-hacer es determinante para el desarrollo del conocimiento y la reflexión que se dan a partir de la práctica proyectual en el taller.
Ideas e interrogantes que surgen del trabajo en taller
En Las apostillas del nombre de la rosa, Humberto Eco escribe, que “para poder inventar libremente hay que ponerse límites. En poesía, los límites pueden proceder del pie, del verso, de la rima, de lo que los contemporáneos han llamado respirar con el oído (...). En narrativa, los límites proceden del mundo subyacente” (1985).
Estos límites, en relación con los procesos creativos del escritor, también se observan en los procesos creativos del pintor o del escultor o del músico, y por qué no, también para el diseñador.
Desde 1992, que me he iniciado como docente en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenas Aires, en el dictado de las materias: Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, esta cita de Humberto Eco, inicialmente genera en los estudiantes una cierta contradicción. En general los alumnos presuponen que el significado de la palabra límites tiene que ver con acotar o restringir posibilidades de pensamiento y propuesta en desmedro de sus libertades de propuestas y originalidad. Esta presunción está basada en una idea errónea sobre la concepción de la creatividad del diseñador que, para la mayoría de los estudiantes recién iniciados en las carreras de diseño, esta tendría que ver más con la posibilidad de una producción proyectual generada por un arrebato de inspiración instantánea.
Pero sobre esta creencia, Eco también nos da una respuesta: “miente el autor cuando dice que ha trabajado llevado por el rapto de inspiración” (1985, p. 6). En el campo del diseño la creatividad no surge como Atenea, adulta y armada1, según el mito griego; sino que la creatividad se construye, ya que:
El que escribe (el que pinta, el que esculpe, el que compone música) siempre sabe lo que hace y cuánto le cuesta. Sabe que debe resolver un problema. Los datos iniciales pueden ser oscuros, instintivos, obsesivos, mero deseo o recuerdo. Pero después el problema se resuelve escribiendo, interrogando la materia con que se trabaja, una materia que tiene sus propias leyes y que al mismo tiempo lleva implícito el recuerdo de la cultura que la impregna (Ib.).
Así, la creatividad está ligada a la capacidad de resolver problemas, de revisar lo ya establecido y volver a dar nuevas respuestas, a encontrar nuevos criterios de racionalidad y búsqueda de nuevas perspectivas, estableciendo un pensamiento lateral, que es la destrucción de los esquemas prefijos, generando posibles combinaciones nuevas de elementos viejos (Vygotski, 1991).
Como punto de partida, lo planteado por Liev Vygotski, en la construcción de un proyecto, siempre existen imágenes, ideas y opiniones que configuran de alguna manera nuestras posibilidades de propuestas. Ya sea por nuestra experiencia o conocimientos previos existen en nuestra mente ideas o imágenes posibles, porque cuando pensamos sobre algún tema es natural ponerlo en relación con un contexto que nos sea propio.
Ahora bien, ante esta situación planteada en el trabajo en taller, en primera instancia, surge una pregunta: ¿cómo estarían dados nuestros límites, según plantea Eco, en el ámbito del diseño a fin de poder formularnos nuevas posibilidades de habitar2, generando nuevas posibilidades morfológicas, creando nuevos usos, significaciones y sentidos, si constantemente habitamos este mundo lleno de imágenes e ideas?
Tal vez una primera respuesta está esbozada en el texto de Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, donde escribe que:
Una tela no es una superficie blanca. El pintor lo sabe bien... si al pintor le cuesta trabajo empezar, es justamente porque su tela está llena. La tela está llena de clichés. De modo que, en el acto de pintar, como en el acto de escribir, existirá aquello que deberá ser presentado como una serie de sustracciones, de borrados. La necesidad de limpiar la tela (2007).
Como la tela del pintor en el acto de proponer, como diseñadores y formadores de futuros diseñadores, debemos propiciar nuevas maneras de mirar, de pensar, de imaginar, de proponer, corriéndonos de los prejuicios y formulaciones previas que tenemos sobre algo, apartándonos de la prefiguración del pensamiento a priori, a fin de poder hacer visible un nuevo mundo de sentidos, un mundo que todavía no existe, planteando al proyecto no como confirmación y verificación de un mundo tal cual es, sino como el punto de partida de una indeterminación del mundo, haciendo visible un nuevo mundo de sentidos (Sztukwark & Lewkowicz, 2002) y convirtiéndose el proyecto en nuestra manera de interpretar y cuestionar al mundo.
Explorar nuevos campos de posibilidades
Estas premisas anteriormente planteadas son el puntapié inicial en la construcción del trabajo en taller de las materias Introducción al Conocimiento Proyectual I y II, donde se espera desplegar en los estudiantes una actitud proyectual, proponiendo experiencias proyectuales que planteen problemáticas que estimulen nuevas construcciones de sentido, ampliando el campo de la propuesta. Este planteo lleva a pensar a los ejercicios prácticos desde la práctica, desde la experiencia reflexiva de los estudiantes y a estar atentos a las posibles instancias que el ejercicio abre, permitiendo distintas posibilidades de materialización de sus experiencias y en donde cada estudiante aporte, amplíe y sustente la producción conceptual de la cátedra.
Desde el inicio de la materia, en 1986, se ha trabajado sobre los conceptos comunes de las distintas disciplinas que se cursan en la FADU3, siendo dimensión, escala, contexto, espacio-tiempo, materialidad, necesidad uso y el concepto de diseño, el eje que las interrelaciona.
En particular, en relación con los conceptos espacio-tiempo a lo largo de estos años, se han planteado distintas experiencias que han favorecido nuevas reflexiones y posibilidades de propuestas.
En los primeros años de la cátedra los estudiantes reflexionaban sobre las características dimensionales y físicas, mediante gráficas descripciones cuantitativas de un espacio a partir de un texto literario. En esta primera instancia, el planteo del espacio, estaba dado por sus características físicas, más que por las situaciones o acontecimientos del relato. Esta primera experiencia sobre el espacio era después de una etapa de instrumentación sobre dimensión y escala que se desarrollaba en sistema Monge, por lo cual, estas primeras propuestas espaciales eran graficadas también en plantas, cortes y vistas.
Casi de inmediato surgió por parte de los estudiantes, la posibilidad de incluir la trama, es decir, los acontecimientos que el relato describía. Esta necesidad no sólo de proponer el espacio, sino también proponer los sucesos que ocurrían en él, propició la incipiente reflexión sobre la dimensión temporal.
Con el tiempo se fue diluyendo la expresión del espacio en plantas, cortes y vistas para ganar en una expresión tridimensional. Se avanzó en la expresión de los aspectos cualitativos, en los climas, enfoques, recortes, etc., que permitieran la comunicación de los acontecimientos narrados. Se comenzó a trabajar sobre la transposición de lenguajes, a partir de una narración literaria a una narración por imágenes. Estos avances generaron variaciones en las formas de representación, pasando desde el dibujo en Monge a la posibilidad de otras formas gráficas incluyendo también el formato vídeo.
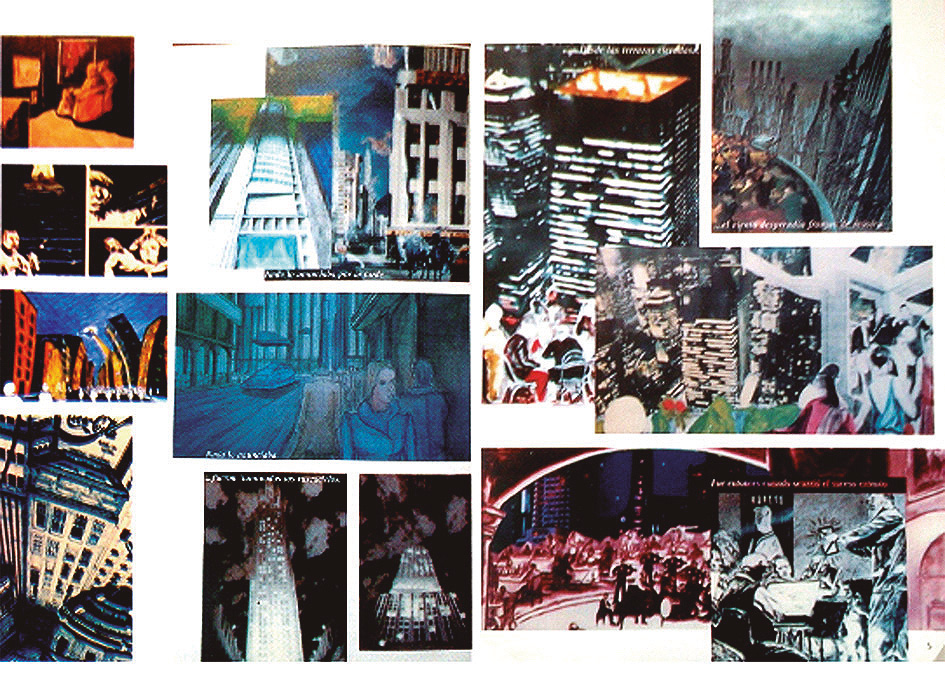
Figura 1. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
Pero estas instancias de trabajo planteaban dos dificultades, una operativa y otra conceptual. La dificultad operativa estaba dada por las desigualdades y posibilidades entre los estudiantes en relación con sus capacidades de comunicación gráfica, llevándolos en muchos casos a la búsqueda de espacios existentes que les permitieran recrear los espacios del cuento. Esta dificultad gráfica traía consigo las pocas posibilidades de propuestas espaciales más allá de la literalidad del texto, dificultando nuevas maneras de pensar y significar el espacio.
Así, al inicio del siglo XXI, se plantean modos de propiciar posibles reflexiones sobre los conceptos espacio-tiempo proponiendo nuevas construcciones espaciales. Con la introducción de las cámaras digitales y programas de imágenes se favorecieron las posibilidades de trabajar no tanto con la literalidad del relato, sino con los vacíos o silencios que este promovía. Esta búsqueda, al principio, movida por la inquietud de los estudiantes, también generaba grandes diferencias entre las posibilidades de las propuestas, ya que estas estaban impulsadas en gran medida por la sensibilidad personal que los estudiantes tenían alrededor del tema, que por la propia acción del proyectar.
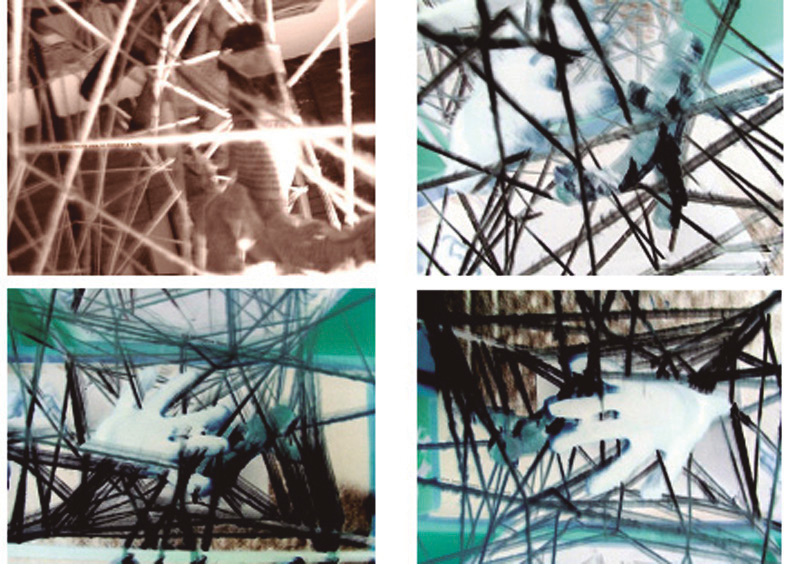
Figura 2. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
Estas diferencias entre los estudiantes, sumado al alto grado de acceso y uso de las posibilidades digitales por parte de la gran mayoría de ellos, impulsaron búsquedas de trabajo por parte del equipo docente para proponer experiencias pedagógicas que generaran nuevos campos morfológicos que no representaran una idea o posibilidad de espacio, sino que constituyeran un nuevo tipo de realidad.
Dispositivos conceptuales
Desde 2010 se ha trabajado en el taller en la exploración de experiencias espaciales que hasta entonces no fueran las imaginadas por los estudiantes, para de esta manera permitir desplegar en pleno las posibilidades de la actitud proyectual inherente a los diseñadores.
En esta búsqueda, teniendo en cuenta lo ya planteado por Gilles Deleuze, en su libro Pintura. El concepto de diagrama (2007), se propone a los estudiantes nuevos dispositivos conceptuales, entendiéndolos a estos como un conjunto de operaciones y procedimientos que permitan, al menos por el mayor tiempo posible, retener las imágenes e ideas a priori a la propia acción de proponer. De esta manera, el proceso está afectado por el devenir, por las condiciones que cada relación establece y que nunca son las mismas, ya que las miradas, interrogantes y reflexiones son personales y de esta forma generan un espacio nuevo para la propuesta.
Esto lleva a reflexionar sobre la originalidad de las propuestas, que está basada más por utilizar su propio material que por posibles referentes o alegorías, entendidos estos como la referencia a un significado externo a la cosa, para lo cual se requeriría un conocimiento previo alrededor del tema.
A partir de estos dispositivos se propician nuevos campos morfológicos, que no están sostenidos por una búsqueda formal, sino que están sustentados a partir de crear una situación proyectual. En estas búsquedas se favorece hacer un desplazamiento de sus prejuicios y formulaciones previas y desplegar las posibles reflexiones sobre la presencia del hombre en la construcción espacio temporal, en donde se generan nuevos sentidos. Este corrimiento establece una nueva relación sujeto-objeto, la cual podría pensarse como una nueva manera de relacionarse el estudiante con el concepto de espacio-tiempo, en donde estas relaciones se presentan como nuevas formas de concebir al mundo y así dotarlo de posibles significados y sentidos nuevos.
Posibles implementaciones para una experiencia pedagógica
En relación con los conceptos de espacio-tiempo, a partir de 2010 se plantea a los estudiantes el siguiente dispositivo pedagógico, presentado a modo de instancias:
a) Acciones
Exploración extensiva de un material bidimensional con acciones simples y sus posibles combinaciones, solamente condicionadas por la posibilidad de poder ser repetitivas y comunicadas.
b) Sistematización
El material desplegado se convierte en un mapa de su proceso de producción, las acciones pueden ser estructuradas en secuencias y sistematizadas. Las repetidas acciones permiten a la superficie producir volumen. Se reconocen las secuencias generativas, mapeos de las transformaciones, instructivos e inventarios de las transformaciones. Esto reintroduce el problema de documentar, que requiere de anotaciones como un conjunto de instrucciones que incluyen el tiempo como variable.
c) Habitar
El espacio emerge y se genera en un proceso dinámico. El vacío deslindado entre los pliegues del material se manifiesta como una forma que no puede ser exactamente definida. Se incorpora la persona, quien lo habita a partir de una sucesión de movimientos y detenciones conformando un programa abstracto.
d) La propuesta espacio temporal
Se introduce un texto literario capaz de permitir, a modo de programa, proponer una secuencia espacio temporal.
Con la lectura del texto, el campo morfológico creado por las acciones no representa los espacios del cuento sino que, a partir del cruzamiento del relato con el campo morfológico, emerge el fundamento de la construcción de nuevas significaciones.
El pasaje y transposición del texto literario a imágenes genera construcciones de sentido espacio temporales, reconociendo sobre el texto los silencios, ausencias, o intersticios. Esto permite poner en crisis la percepción naturalizada y automatizada del sentido común sobre el texto.
La introducción del relato literario propicia climas, coloraturas, enfoques, ritmos, calidades dimensionales, de escala, lumínicas, formales, de texturas, opacidades, transparencias, pesadez, ligerezas, tensiones, etc., que cada estudiante en relación con la actividad de la lectura, pone en evidencia que no hay un significado final del texto, sino que se producen en cada acto de lectura nuevos fenómenos significativos, ya que el discurso tiene la particularidad de prestarse a múltiples concretizaciones.
En esa búsqueda de proponer lo temporal aparece la pregunta de qué momentos comunicar. Surge el concepto de ritmo como sucesión de fenómenos acentuales o destacados a la percepción que por su pregnancia van estableciendo momentos de referencia en la sucesión temporal y que al ser asociados producen ese particular fluir de la duración, articulando la totalidad, estableciendo relaciones entre unidades mayores y menores de sentido. Ese ritmo es asumido por el ritmo implícito en el texto, por el movimiento de los personajes, por los movimientos de cámara, por el sonido, por las ausencias.
Experiencias 2010 – 2014
Durante este periodo se exploró sobre la construcción de nuevos campos morfológicos a partir de investigar sobre las posibilidades de accionar sobre una cartulina blanca de 50x70 cm, con la única limitación de mantener la continuidad del papel.
a) Acciones
Explorar extensivamente las transformaciones de una simple superficie plana en un volumen. Las transformaciones son acciones simples: plegar - doblar – perforar – calar. Se trabaja explorando cada acción y sus posibles combinaciones.
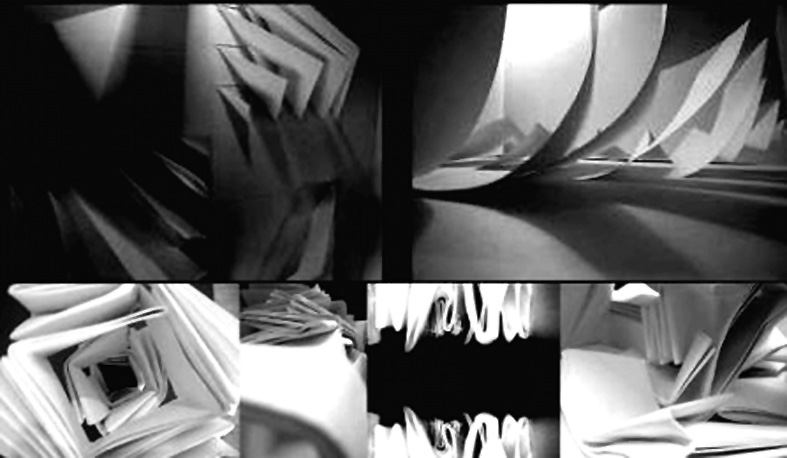
Figura 3. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
b) La sistematización
Se reconocen las secuencias generativas, mapeos de las transformaciones, instructivos e inventarios de las transformaciones.
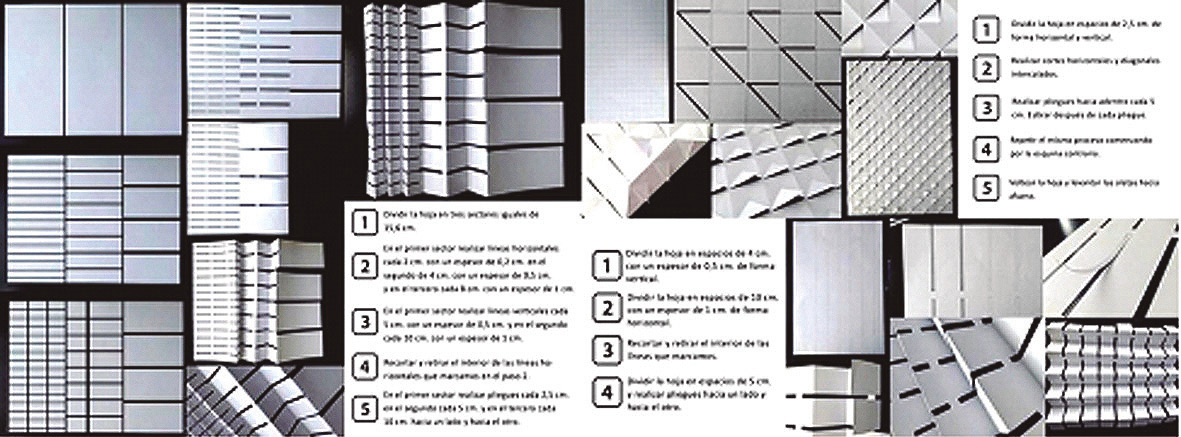
Figura 4. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
c) Habitar
El espacio emerge y se genera en un proceso dinámico en relación con la persona. Se introduce la idea de accesibilidad y conectividad. Vueltas, recodos y cruces, límites, bordes, vacío y llenos, adentro y afuera, son conceptos espaciales emergentes.
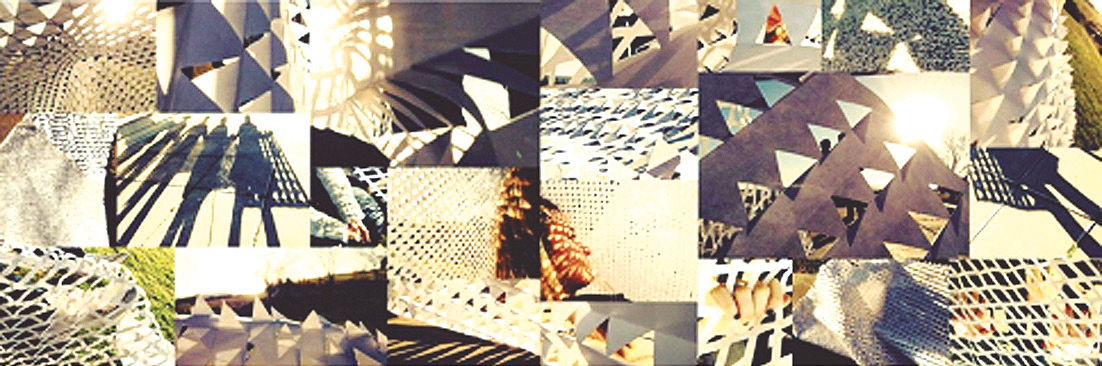
Figura 5. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
d) La propuesta espacio temporal
Se introduce el relato literario No se culpe a nadie de Julio Cortázar (1956).
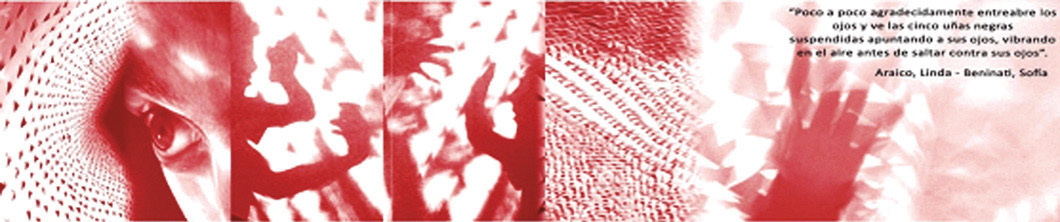
Figura 6. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
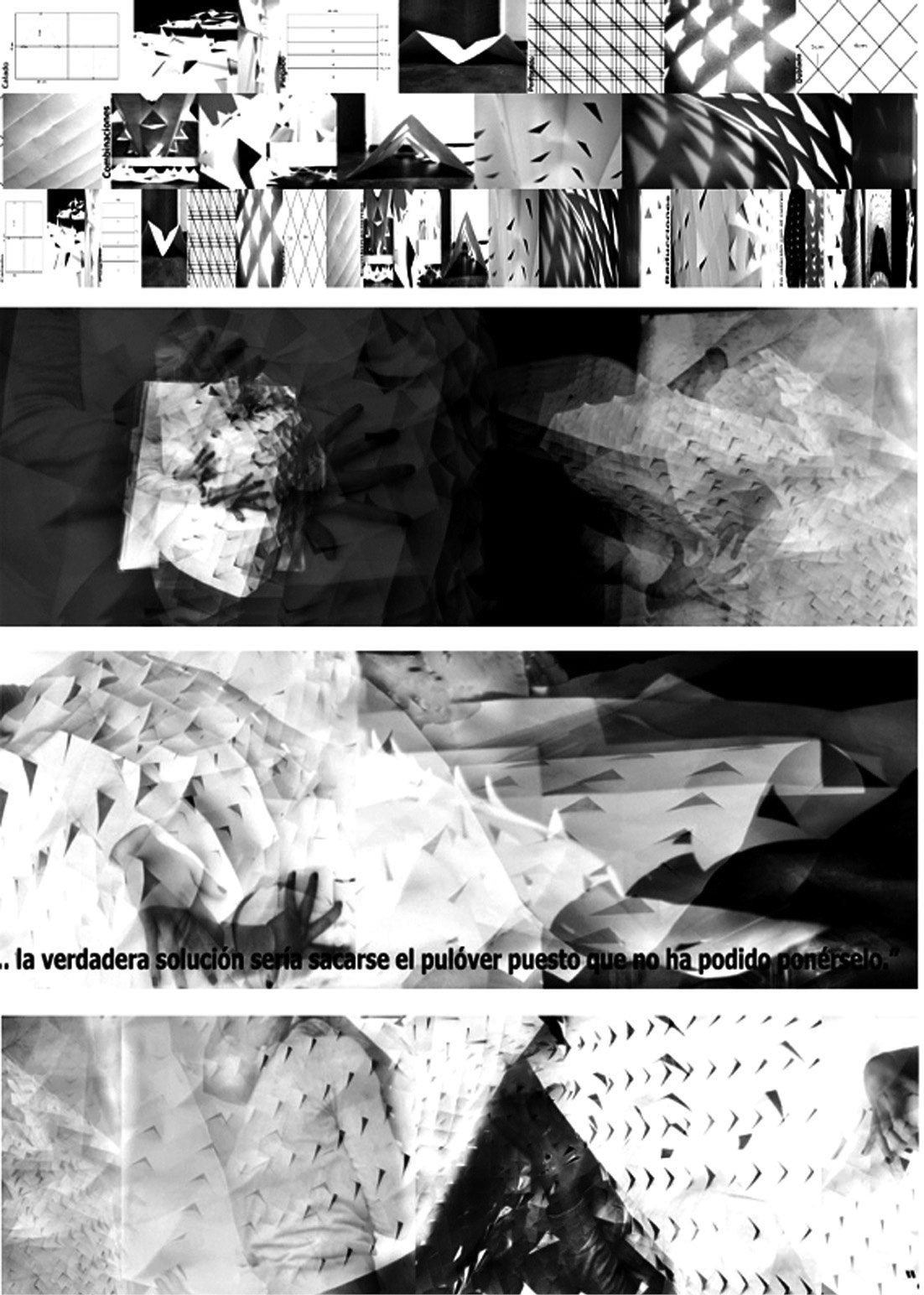
Figura 7. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Saubidet - Fernández Ordoñez. (Autoría propia).
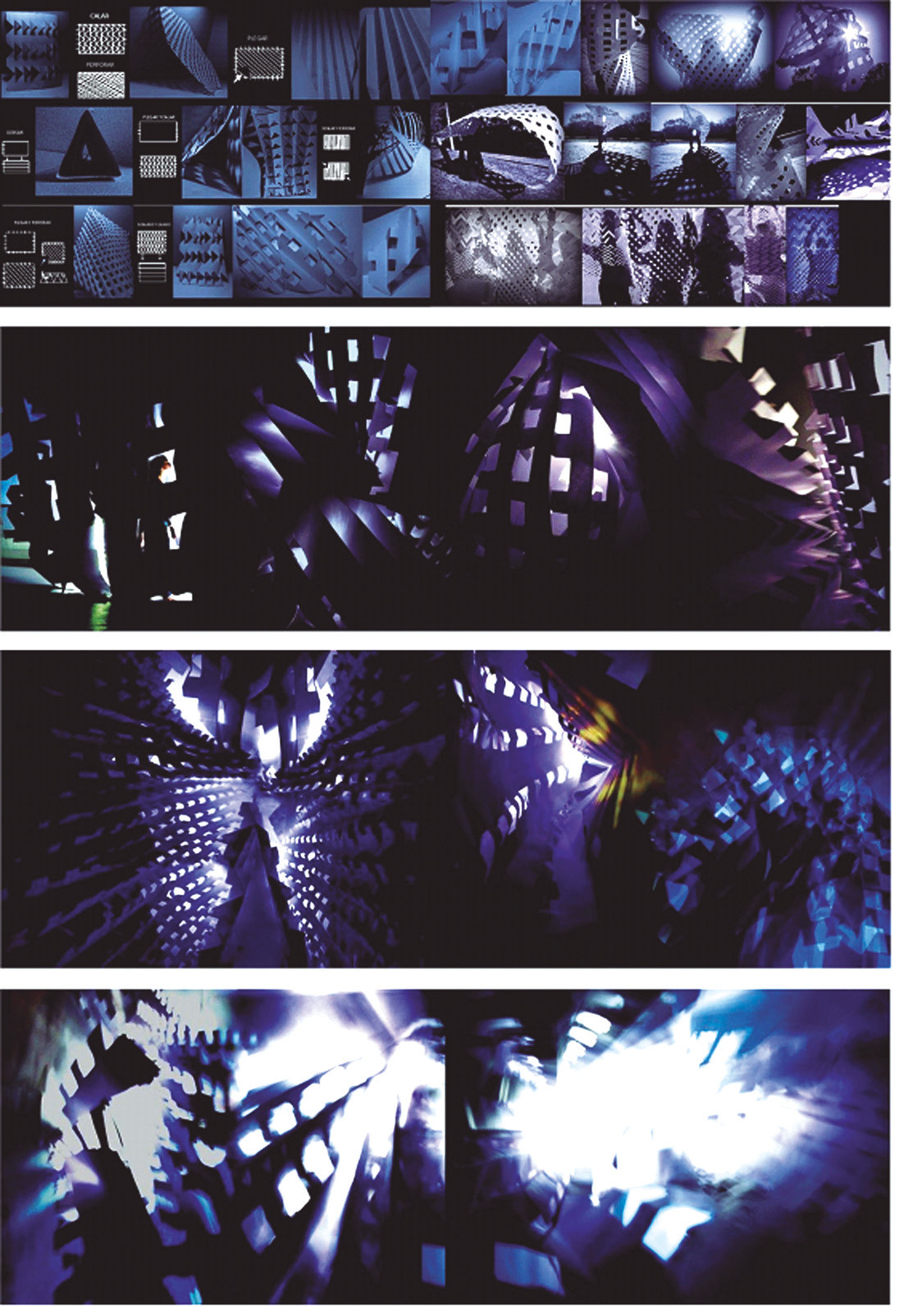
Figura 8. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Giglio Renata - Gauna Victoria. (Autoría propia).
Experiencia 2015
En vez de una cartulina blanca, en la experiencia 2015, se utilizó como materia prima un texto literario4 tomándolo a este como textura tipográfica, donde la significación del mismo no fue tenida en cuenta en esta primera instancia.
a) Acciones
A partir de leyes simples y sus distintas combinaciones, (como ejemplo, unir las mayúsculas; pintar las o; calar las palabras de, entre muchísimas más posibilidades) se generan tramas bidimensionales.

Figura 9. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
b) La sistematización
Se reconocen las secuencias generativas, mapeos de las transformaciones, instructivos e inventarios de las transformaciones.
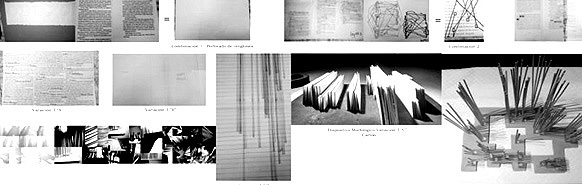
Figura 10. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
c) Habitar
Se introduce la tercera dimensión en el eje Z, generando nuevas posibilidades volumétricas.
El espacio emerge y se genera en un proceso dinámico. Se introduce la idea de accesibilidad y conectividad. Vueltas, recodos y cruces, límites, bordes, vacíos y llenos, adentro y afuera, son conceptos espaciales emergentes.

Figura 11. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
d) La propuesta espacio temporal
Se introduce el relato literario, en este caso, se utilizó tres capítulos de la novela Cuadernos de Lengua y Literatura. Volúmenes V, VI y VII de Mario Ortiz, 2013.
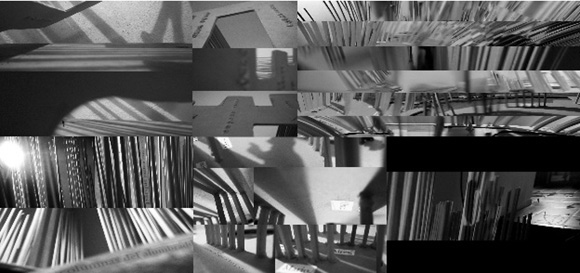
Figura 12. Composición de varias imágenes (Autoría propia).
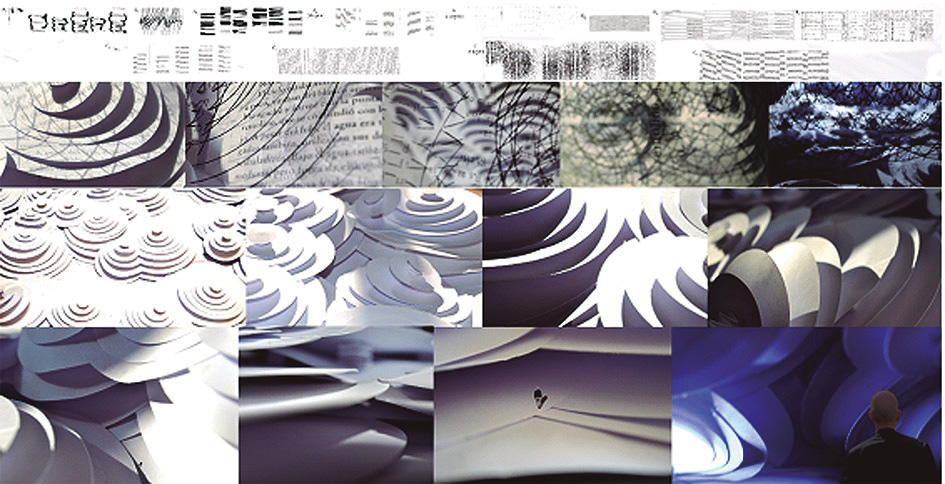
Figura 13. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Carlos Figueroa - Victoria Dhios. (Autoría propia).
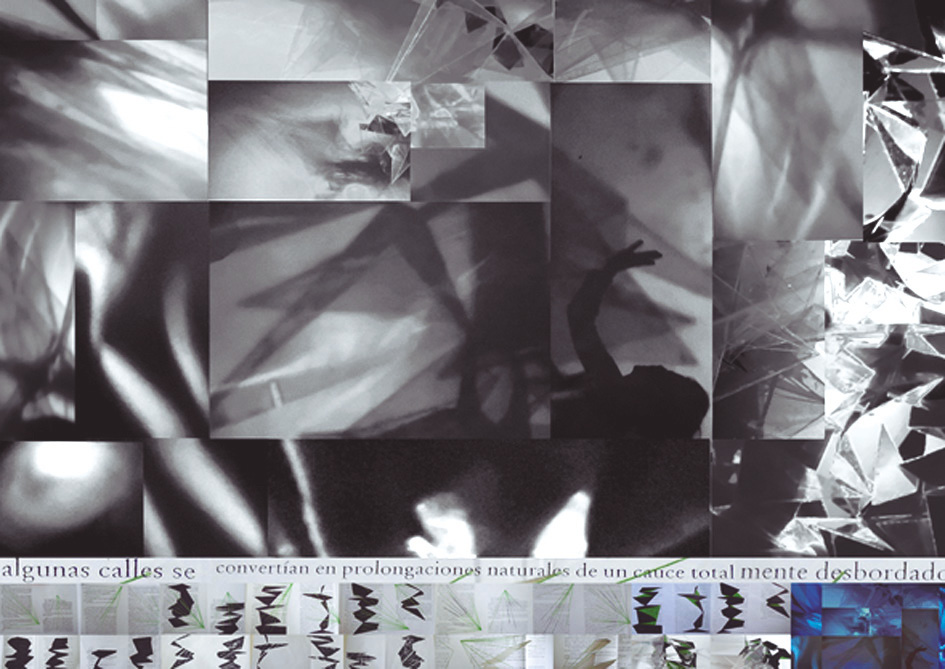
Figura 14. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Corti Mizrahi, Vera Vera. (Autoría propia)
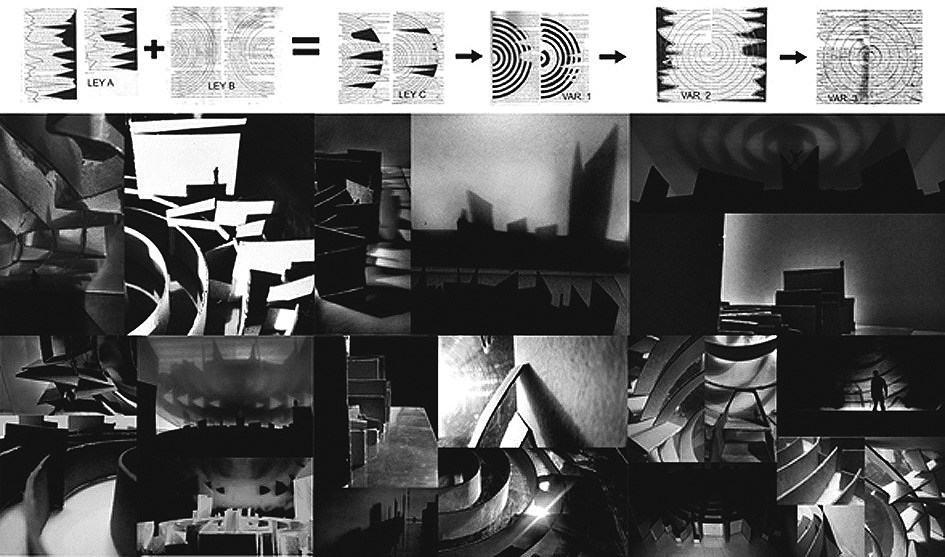
Figura 15. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Mateo Söhn Chanourdie - Analía Soledad Aguirre. (Autoría propia).
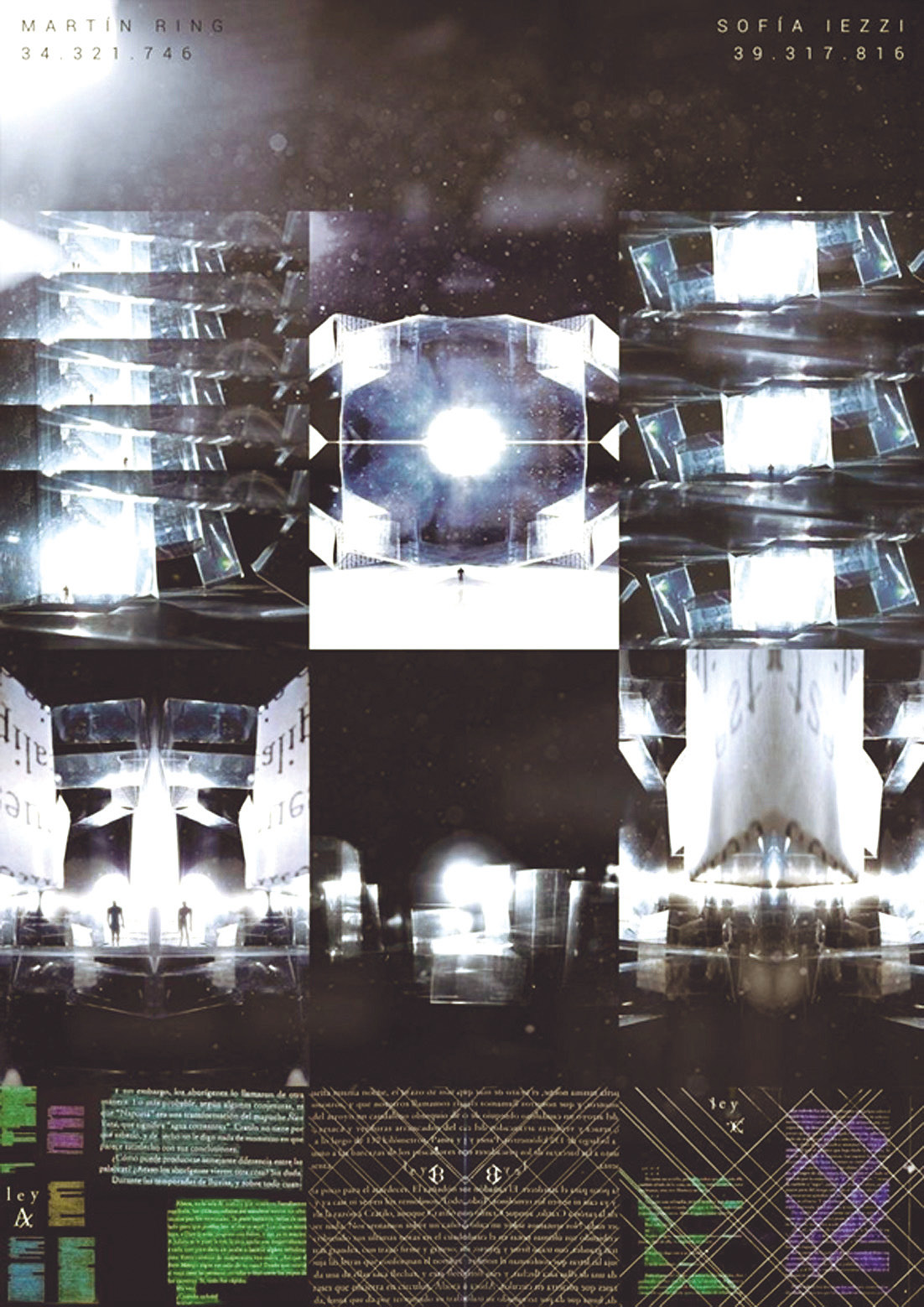
Figura 16. Composición de varias imágenes. Estudiantes: Martin Ring - Sofía Iezzi. (Autoría propia).
Conclusiones
Volviendo al interrogante ya planteado, ¿cómo estarían dados nuestros límites, según plantea Eco, en el ámbito del diseño a fin de poder formularnos nuevas posibilidades de habitar5 generando nuevas posibilidades morfológicas, creando nuevos usos, significaciones y sentidos, si constantemente habitamos este mundo lleno de imágenes e ideas?
A partir del desarrollo de las experiencias pedagógicas desplegadas a lo largo de estos años, se pueden plantear varias posibilidades interesantes de reflexión que dan algunos indicios que permiten algunas respuestas a este interrogante.
Por un lado, en relación con la enseñanza en el campo proyectual, una de las posibilidades es favorecer que los estudiantes proyecten un espacio sin partir de una idea previa. Proponiendo experiencias donde la construcción del sentido de la propuesta espacial no esté radicada en corroborar lo que ellos piensan de antemano, sino que les permita construir un campo morfológico nuevo que favorezca un mundo espacial no pensado hasta entonces. Esta posibilidad de vaciar los elementos concretos de sus contenidos asociados, investigando sobre la posible utilización de modos generativos que conciben el proyecto sin recurrir a conocimientos acumulados o a la experiencia técnica o cultural previa, permite reformular y proponer un campo espacial nuevo, como se pone en evidencia en las propuestas de los estudiantes (Eisenman, 1997).
Sumado a esto, el propio devenir de las experiencias proyectuales ha favorecido que los estudiantes generen una actitud proyectual, necesaria para las disciplinas del diseño, y cuya finalidad permite la construcción de conocimiento, incentivando el desarrollo constante de búsqueda y reflexión sobre su propio quehacer (Ranciere, 2003). Estas experiencias son puntos de partida importante para propiciar un proceso de enseñanza donde el estudiante toma un carácter activo y protagonista de su propio aprendizaje y donde no solo deba retener y comprender, sino que tome conciencia de su propio proceso interno y su toma de decisiones, generando así una experiencia de aprendizaje.
Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías, como internet, redes sociales, programas de animación e imagen, celulares, etc., propician nuevas necesidades de reflexión. Actualmente nuestros estudiantes pertenecen a las generaciones de jóvenes nacidos, entre 1996 y 1998, llamados nativos digitales, tienen la capacidad de co-crear a través de la web, compartiendo información con habitantes de cualquier lugar del planeta. Además, son multiaskers6 y cuentan con gran habilidad de comprensión en el uso diario de estas herramientas.
Estas características generan nuevas maneras de relacionarse con el mundo habitable, donde las tecnologías emergentes, que se presentan en constante evolución, construyen nuevas subjetividades, que confluyen en las maneras de pensar y vivir el espacio público, construyendo nuevos lenguajes que conducen a nuevas modalidades cognitivas.
Esta reflexión se basa, según plantea Gilbert Simondón en su libro El modo de existencia de los objetos técnicos, que la evolución de los objetos tecnológicos manifiesta fenómenos de hipertelia, entendida esta como la posibilidad de que algo exceda las finalidades para lo que fue pensado o concebido (Simondon, 2007).
También plantea que:
el objeto técnico concreto, es decir evolucionado, se aproxima al modo de los objetos naturales, tiende a la coherencia interna, a la cerrazón del sistema de causas y efectos (…), y, lo que, es más, incorpora una parte del mundo natural que interviene como condición de funcionamiento, y forma parte de este modo del sistema de causas y de efectos. Este objeto, al evolucionar, pierde su carácter de artificialidad (Ib.).
Estas nuevas tecnologías traen consigo nuevos desafíos, porque más allá de las posibilidades que presentan como nuevas herramientas, propician cambios de sensibilidad y subjetividad en relación con el campo de la propuesta, llevando a nuevas formas de mirar, pensar y habitar el campo proyectual, posibilitándonos nuevos modos de comprensión de la realidad.
En relación con la enseñanza aprendizaje en las disciplinas del diseño, es importante tener en cuenta que estas nuevas tecnologías no son simplemente nuevas herramientas, sino que generan nuevas formas de pensar los procesos de aprendizajes y que en alguna medida modifican también las posibilidades del proyecto.
Estas nuevas posibilidades planteadas generan nuevos desafíos a los equipos docentes, debiendo estar atentos a los nuevos dinamismos que estas tecnologías originan, por un lado, como formadores de futuros profesionales se debe potenciar las posibilidades de poder proponer en nuestro hábitat de una forma comprometida, “estando atento a los cambios que en esta se producen, recordando que nuestra acción como diseñadores es frágil e inestable y nos inserta en un mundo de sentido, donde ya están presentes otros y sus consecuencias pueden ser impredecibles” (Delgado, 1999).
Por la tanto, para favorecer el desarrollo de la creatividad en nuestros estudiantes, podemos decir que esta tiene que ver más en pensar dispositivos pedagógicos que les permitan desplegar y trabajar con estas nuevas maneras de pensar, teniendo en cuenta que las tecnologías emergentes generan transformaciones en los procesos de aprendizajes y en las capacidades cognitivas. Esto nos lleva a pensar que es más importante, no tanto enseñar una técnica o instrumentar herramientas, sino favorecer el desarrollo de herramientas conceptuales que les permitan a nuestros estudiantes ser profesionales del futuro, pensando que:
decirse contemporáneo es sólo aquel que no se deja cegar por las luces del siglo y que logra distinguir en ellas la parte de la sombra, su íntima oscuridad (…), el contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le corresponde y no deja de interpelarlo, algo que, más que otra luz se dirige directa y especialmente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tinieblas que proviene de su tiempo (Agamben, 2006/2007).
En este sentido, hoy podríamos pensar que ser contemporáneo sería colocarse en ese lugar extraño donde las luces y sus sombras convergen ambiguamente. Ser contemporáneo sería no dejarse deslumbrar por las luces de la época, pero tampoco opacarlas. Comprendiendo esto deberíamos plantear a las nuevas tecnologías que se presentan en constante evolución, como aportes fundamentales de nuevas maneras de mirar y también de crear nuevas subjetividades, nuevas relaciones entre sujeto-objeto, construyendo nuevos lenguajes.
Estas reflexiones hacen necesario estar atentos y abiertos a las posibilidades que constantemente surgen, “pensando cuánto más abiertos estemos a lo que viene, más lugar le daremos a lo imprevisible. ¿Qué es lo imprevisible? El hombre del futuro” (Agamben, 2006/2007).
Notas
1. Atenea era hija de Zeus, rey de los dioses, que la concibió solo. Aquejado por un fuerte dolor de cabeza, mandó llamar a su hijo Hefesto (Vulcano), el herrero, al que le pidió ayuda. Hefesto, de un hachazo, abrió la cabeza de su padre y de él salió Atenea, adulta y armada.
2. Entendiendo al espacio no solo como lo construido materialmente por el hombre, sino también todo aquello que está en relación con el universo del hombre, acción humana que explora el vínculo entre individuo y el mundo tangible, objetual y simbólico (Heidegger, 1951).
3. En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, se dictan las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Indumentaria y Textil y Diseño de Paisaje.
4. Ampliaciones y reducciones de tres capítulos de la novela: Cuadernos de lengua y Literatura. Volúmenes V, VI y VII de Mario Ortiz, 2013.
5. Entendiendo al espacio no solo como lo construido materialmente por el hombre, sino también todo aquello que está en relación con el universo del hombre, acción humana que explora el vínculo entre individuo y el mundo tangible, objetual y simbólico (Heidegger, 1951).
6. Puede definirse a un multiasker como a quien realiza más de una tarea o actividad al mismo tiempo con supuesto dominio.
Referencias bibliográficas
Agamben, G. (2006/2007). ¿Qué es ser contemporáneo? Venecia: Texto leído en el curso de Filosofía Teorética, en la Facultad de Artes y Diseño de Venecia.
Deleuze, G. (2007). Pintura. El concepto de diagrama. Buenos Aires: Cactus.
Delgado, M. (1999). El animal público. Barcelona: Anagrama.
Doberti, R. (2011). Habitar. Buenos Aires: Nobuko.
Eco, H. (1985). Las apostillas del nombre de la rosa. Ciudad de México: Lumen.
Eisenman, P. (1997). El Croquis N°83.
Heidegger, M. (1951). Conferencias y artículos “Construir, habitar, pensar”. Darmstadt.
Ranciere, J. (2003). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Barcelona: Laertes.
Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
Simondon, G. (2007). El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo.
Sztulwark, P., & Lewkowicz, I. (2002). Arquitectura plus de sentido. Buenos Aires: Altamira.
Vygotski, L. (1991). Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Visor.
Figuras
Figura 1. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes.
Figura 2. Ibídem.
Figura 3. Ibídem.
Figura 4. Ibídem.
Figura 5. Ibídem.
Figura 6. Ibídem.
Figura 7. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Saubidet - Fernández Ordoñez.
Figura 8. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Giglio Renata - Gauna Victoria.
Figura 9. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes.
Figura 10. Ibídem.
Figura 11. Ibídem.
Figura 12. Ibídem.
Figura 13. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Carlos Figueroa - Victoria Dhios.
Figura 14. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Corti Mizrahi, Vera Vera.
Figura 15. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Mateo Söhn Chanourdie - Analía Soledad Aguirre.
Figura 16. Ecenarro, G. (s.f). Composición de varias imágenes. Estudiantes: Martin Ring - Sofía Iezzi.
FACTIBILIDAD COMERCIAL PARA ESTABLECER UNA
MARCA EN PRODUCTOS TEXTILES CON INCLUSIÓN
DEL TRABAJO DE ILUSTRACIÓN DE DISEÑADORES
DISEÑADORES GRÁFICOS DE CUENCA
María Elena Castro Rivera &
Mateo Andrés Pacheco Vintimilla.
Resumen
El análisis de factibilidad comercial para establecer una marca textil que vincule trabajos de ilustración gráfica de diferentes diseñadores gráficos cuencanos para plasmarlos en prendas textiles, tiene como propósito conocer el interés y aceptación de los consumidores y diseñadores gráficos cuencanos. La investigación tiene etapas como el desarrollo de la industria textil nacional, la relación entre el diseño gráfico y la industria textil, conceptos de marca y posteriormente el estudio de mercado utilizando métodos cualitativo y cuantitativo. La parte cuantitativa se realizó mediante encuestas a consumidores y diseñadores gráficos. Como producto de la investigación se obtuvieron resultados positivos.
Palabras clave: Factibilidad comercial, investigación de mercados, marca textil, industria textil, diseño gráfico, ilustración gráfica, innovación.
Keywords: Commercial feasibility, market research, textile brand, textile industry, graphic design, graphic illustration, innovation.
Recepción: 05 abril 2016 / Aceptación: 24 junio 2016 - 29 junio 2016
Análisis de la industria textil local
Haciendo un recuento del desarrollo de la industria textil en el Ecuador se ha determinado que el punto donde despega la misma se remonta a inicios de la década de los noventa. Los índices muestran un desarrollo claro, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador AITE, (2014) da información actual y de períodos pasados, como que en el año 2000 la cantidad en dólares por la exportación de productos textiles fue de 67.802,088 de dólares y hasta el año 2010 subió a 157.285,982 de dólares, mostrando un mayor desarrollo en esta industria.
Según la AITE (2014), la producción textil está más marcada en ciertas provincias del Ecuador como son Pichincha, Tungurahua, Imbabura, Azuay y Guayas. Éstas han mejorado su producción y usan mayor mano de obra, ya que esta industria se encuentra en segundo puesto en el sector manufacturero del país después de los alimentos, bebidas y tabacos. La tecnología es parte del aumento productivo de esta industria, que ha evolucionado con el paso de los años, donde muestra los beneficios para los productores y emprendedores en la elaboración y distribución de estos productos.
Dentro de la industria textil local existen preguntas ante problemas como el alto nivel de importaciones de productos textiles al país, el ingreso monetario por exportaciones es menor en comparación con el de los competidores de países vecinos. A pesar del desarrollo en la industria textil en el país, no se está explotando esta industria al máximo o aprovechando todo el potencial que podría brindar la misma. Un estudio realizado por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones en el Ecuador, en su publicación Análisis sectorial de textiles y confecciones señala que:
Debido al reciente estancamiento por falta de innovación de diseños, marcas propias y tecnología, que ha permitido el ingreso de productos extranjeros, el sector textil ecuatoriano ha venido realizando esfuerzos con el objetivo principal de mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional (2012).
Esto muestra un factor débil de la industria textil local que es el descuido en la innovación; lo que no permite llevar la producción y el diseño a la par con las tendencias y modas actuales del mercado global. Este es uno de los motivos por lo que en este medio se comercializa un alto número de productos textiles importados, dejando de lado al producto textil local.
Entre las soluciones al estancamiento de la industria textil local también se encuentran planes que el gobierno ha implementado para incentivar la producción local, como es el certificado de, ¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador y algunas políticas arancelarias aplicadas en el país para intentar parar la alta importación de productos textiles de otros países como China y los Estados Unidos. Uno de los tantos problemas que existen en la industria textil local es la falta de personal calificado para elaborar estos productos, los altos costos que tienen las materias primas importadas, lo que incide en los elevados precios de los productos terminados (Fuentes, 2013).
La ilustración en el diseño gráfico local
La ilustración son las imágenes que representan un mensaje; pueden ser los dibujos, pinturas, grabados que se plasman y comunican con o sin palabras, lo que el autor propone en su tema de obra.
Según la definición de la ilustración en el diseño gráfico, Almela señala:
La ilustración como síntoma y protagonista del dilema inmediato que marca la proximidad y las distancias presentes entre el producto del diseño y el producto de arte, todavía dentro del terreno de la creación individual y concreta de una imagen, donde muchas veces la única diferencia estriba en el enfoque funcional entre la ilustración y un cuadro: Un ilustrador entrega un original para su reproducción, mientras el artista entrega el original de la obra para ser comercializado por galería (2006).
La ilustración con el tiempo transcurrido se ha adaptado a las nuevas tecnologías, técnicas, sus aplicaciones, medios y propósitos, llegando a ser una disciplina de compleja especialización; sin embargo, el objetivo siempre será el mismo, comunicar. Aunque la ilustración ha sido denominada un arte menor por la reproducción de la obra que se realiza a pesar de la excelencia que tenga, ésta ha llevado su importancia por saber dirigir la información, su forma de comunicar, educar, documentar, expresar ideas, y desarrollarse dentro del comercio, de la industria gráfica estando su importancia económica en función de los usos o aplicaciones que se dé a este recurso (Almela, 2008).
Actualmente en la ciudad de Cuenca se han dado a conocer algunos ilustradores gráficos por sus buenas obras y sus aportes en ciertos medios, como revistas, publicidad empresarial, libros, periódicos, etc. Entre los ilustradores cuencanos se obtuvo una lista que da a conocer una parte de ilustradores gráficos publicados en la revista digital de Ochoa (2013), entre los que encontramos: Pedro Sevilla, Daniel Ojeda, Carmen Páez, Daniel Vicuña, Diana Vázquez, Cristopher Guamán, Gabriela Corral, Salomón Sarmiento, Milton Cárdenas, Fernando Méndez, Verónica Arce, Galo Mosquera, Rene Martínez, David Arévalo, Cristian Merchán, Juan Dávila, Juan Fernández, Mariela Barzallo, Santiago Calle, Rafael Carrasco, Darwin Parra, Diego Molina, Roberto Ortiz, Juan Asmal, Edison Zhinín, Jossue Cárdenas, Daniela Patiño, Paul Galán, Sebastián Pacheco, Andrés Olingi, Johnny Gavilanes, entre otros.
Estos son algunos de los ilustradores cuencanos cuyo trabajo sobresale localmente, con la expectativa de expandir su arte fuera de la ciudad, de tal manera que sobrepasen fronteras y lleguen a más lugares incluyendo a nivel internacional.
Para conocer cómo se desarrolla la ilustración en el diseño gráfico en Cuenca, Sebastián Pacheco y Juan Dávila como diseñadores gráficos que forman parte del mundo de la ilustración y cuyas obras y trabajo han sido reconocidas nacional como internacionalmente; colaboraron con sus opiniones ante este tema.
El diseño gráfico y la aplicación de ilustración gráfica en la ciudad de Cuenca han tenido un crecimiento significativo a pesar de que muchas personas desconocen el trabajo profesional que poseen los trabajos de ilustración.
En la ciudad existen personas talentosas, que han logrado hacerse notar gracias a los diferentes medios de comunicación, como también el intercambio de conocimientos que son útiles para el artista al momento de crear, está en los diseñadores gráficos e ilustradores continuar con este proceso de crecimiento artístico fomentando y apoyando a los nuevos talentos.
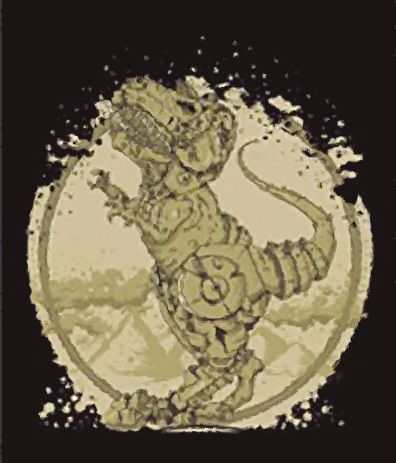
Figura 1. Dinosaurio (Pacheco, 2013).

Figura 2. Astronomía (Dávila, 2013).
Estas opiniones son algunas de las miradas de cómo se está desarrollando la ilustración en el diseño gráfico en la ciudad de Cuenca. Si bien esta disciplina no ha tenido un crecimiento acelerado como se esperaba, ha demostrado el potencial que existe y queda por explotar en muchos diseñadores gráficos ilustradores. Este desarrollo se basa en la importancia que muestran las empresas que se desenvuelven en la industria gráfica al talento de ilustración proporcionado por muchos diseñadores gráficos de Cuenca siendo estos profesionales capaces para crear competencia.
Relación entre el diseño gráfico y la industria textil
En la industria gráfica, el diseño gráfico y sus varias aplicaciones es un colaborador indispensable dentro de la industria textil. La pregunta que tienen las personas es ¿Cómo el diseño gráfico se logra desarrollar y entretejer en la moda? La respuesta está en la calidad de las técnicas utilizadas por los diseñadores gráficos como es la ilustración, la tipografía, el diseño de logotipos, entre otros. Muchos diseñadores gráficos han generado marcas textiles así como también trabajan para éstas, aportando con sus creaciones gráficas. La necesidad de nuevos diseños en la moda textil contemporánea exige que se utilice y se explore más de las nuevas expresiones artísticas que llevan a las tendencias modernas, con lo cual los trabajos de ilustración de muchos diseñadores gráficos llegan a formar parte de esta industria.
Según Carlos Vidal (2010) el diseño gráfico aplicado en la industria de la moda es una actividad creciente en grandes ciudades donde se ha adaptado rápidamente. Los diseñadores gráficos que trabajan en ilustración pueden vincularse en la moda, ya que las artes gráficas han tenido una evolución en la industria, provocando que el sector busque nuevos servicios gráficos. Los diseñadores gráficos constantemente están trabajando para convertir sus creaciones en imágenes agradables para las personas, imágenes auténticas, novedosas e interesantes con las que las personas se pueden identificar y lucir.
De esta manera se puede decir que el diseño gráfico forma parte importante en el mundo de la moda, ya que es evidente identificar en la vestimenta de las personas, ilustraciones, logos, frases que llevan estampados y no necesariamente estas imágenes corresponden a una moda o un estilo en específico (Abaestudio, 2014). Existen prendas con todo tipo de diseño, que están al gusto y preferencia del consumidor cubriendo toda edad, género y cultura. De esta manera, el trabajo de diseñadores gráficos ha permitido encontrar una libre expresión por medio de la vestimenta con lo que trata de llenar esos espacios que tienen distintos matices en los gustos del consumidor ante la moda.
Para conocer la eficiente relación del diseño gráfico con la industria textil, y cómo se desenvuelve el trabajo de ilustración de los diseñadores gráficos en la moda y su marcada importancia hoy en día, se exponen a continuación algunos ejemplos de diseñadores gráficos que laboran en esta área, como son:
- Joan Tarragó, ilustrador español que tiene su estudio en Barcelona; sus trabajos incluyen personajes humanos, animales, paisajes líneas y texturas. Joan ha trabajado para importantes marcas como Converse, Quiksilver, Nike, Ambiguous y Rayban.
- Paul Boudens, diseñador gráfico e ilustrador proveniente de Bélgica. Boudens trabaja actualmente para el diseñador de modas Yohji Yamamoto (Delfino, 2007).
- Joshua M. Smith es un diseñador gráfico de 40 años, estadounidense, nacido en Indiana y radicado en Orlando; dedicado a la pintura, tipografía, diseño de logos e ilustración. Joshua en sus trabajos, que han formado parte de la industria textil ha colaborado con marcas reconocidas como son: Harley Davidson, Levi’s, Adidas, Nike, Billabong, Quicksilver, Hurley (Área Visual, ٢٠١٤).
- El equipo compuesto por los alemanes Attila Szamosi y Lars Wunderlich, dos diseñadores gráficos e ilustradores quienes empezaron a trabajar juntos desde el 2005 y se hacen llamar Peach Beach, quienes de a poco fueron alcanzando renombre en el medio, y logrando trabajar para marcas como Amazon, Nike, Google, Converse, Dell entre las más destacadas (Indio, 2014).
- Andrés Colmenares otro diseñador gráfico e ilustrador venezolano, fundador de la marca Wawawiwa, desde el 2005 dedicada a la venta de prendas de vestir en su mayoría por medio de la web, se ha caracterizado por crear ilustraciones cómicas para estampar en las prendas de vestir como camisetas, chompas, bolsos. Las ilustraciones que llevan las prendas son de edición limitada, por lo que siempre está creando nuevos diseños para remplazar cada colección (Wawa wiwa desing, 2014).
- Chow Hon Lam es un diseñador gráfico e ilustrador del país de Malasia, quien crea ilustraciones para camisetas. Chow ha ganado múltiples premios a lo largo de su carrera como diseñador gráfico e ilustrador (Flyingmouse 365, 2014); alrededor de 100.000 camisetas con los diseños de Chow han sido vendidas, logrando tener un reconocimiento alto por su trabajo. Chow ha colaborado también con marcas como Nike, AirAsiaAirlines, Lotus, Klue, MARTELL VSOP (Behance, 2014).
Como se puede apreciar estos son diseñadores gráficos que han incluido la ilustración en la industria textil, por lo que la cantidad de profesionales y personas dedicadas al arte de la ilustración que han sido incluidos en la industria textil es cada vez más creciente, con lo que se muestran nuevas tendencias, se crean nuevas modas y se intenta satisfacer los gustos y preferencias de los consumidores cada vez más completos y exigentes.
Estudio de mercado para la creación de una nueva marca
Esta herramienta servirá para identificar las oportunidades que puedan materializar este proyecto, y tener una visión clara de cómo actúa el mercado antes del momento de tomar decisiones. Este proceso sistemático de investigación exige utilizar eficientemente los recursos que se disponen, buscar los métodos y técnicas necesarias que generen resultados confiables y acertados.
Problema de la investigación
La industria textil nacional basa su producción en diseños foráneos y repetitivos, descuidando la intervención del diseñador local. Esto deja un espacio libre para las propuestas de ilustración de diseñadores gráficos, ya que la industria textil no ha presentado nuevas propuestas de ilustración gráfica y diseños relacionadas con las nuevas expresiones de artistas.
El incremento de diseñadores gráficos en el medio, que equivale a decir el aumento de talento local, se ve frenado en su expresión por falta de espacios o medios para que su trabajo sea plasmado, y peor aún comercializado. La industria local en sus dependencias requiere de los servicios de diseñadores gráficos en un número reducido y para tareas específicas, donde el diseñador o artista llega a ser un empleado considerado como mano de obra calificada, con lo que se frustran las capacidades expresivas de las personas creativas.
Las nuevas expresiones en obras dentro del diseño gráfico y la ilustración, realizadas por los diferentes diseñadores gráficos no siempre tienen el medio para poder presentarse, por lo que esta propuesta trata de ocupar ese espacio con una nueva marca para que estas propuestas y expresiones sean impresas en los productos textiles. Como consecuencia existe la incertidumbre de la aceptación de la marca por el consumidor en la ciudad de Cuenca, como también de la probabilidad de colaboración de los diseñadores gráficos ilustradores para elaborar los productos con la marca.
Preguntas de la investigación
¿Cuál es la factibilidad comercial de establecer una nueva marca textil donde el diseñador gráfico cuencano pueda presentar sus ilustraciones y vender sus obras mediante estos productos textiles?
En consecuencia, esta pregunta se divide en dos más que serán el cuerpo del proceso de la investigación para cumplir con el objetivo planteado de conocer qué factibilidad tiene implantar una nueva marca textil. Estas son:
¿Qué aceptación tendría en el mercado una nueva marca textil local que incluyera el trabajo de lustración?
¿Cuánta colaboración se puede obtener de los diseñadores gráficos ilustradores cuencanos con sus trabajos para los productos de la marca?
Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Analizar la factibilidad comercial para establecer una nueva marca en productos textiles como camisetas, casacas y chompas, que incluya la ilustración gráfica en el diseño.
Objetivos específicos:
Determinar la aceptación de la marca en el mercado.
Determinar la aceptación de colaboración de los diseñadores gráficos ilustradores cuencanos.
Diseño de la investigación
Para la investigación se trabajó con fuentes primarias y secundarias; las fuentes primarias cualitativas realizadas con el fin de conocer datos que sean necesarios para el estudio, como las decisiones y motivaciones más profundas en el momento de compra para las personas y sus comportamientos. Esto se realizó mediante la técnica de las entrevistas a expertos para obtener esta información, seleccionando a personas que puedan dar información útil, como diseñadores gráficos, diseñadores gráficos ilustradores, diseñadores textiles, comerciantes y fabricantes textiles que son los que se desenvuelven dentro de este mercado.
Entre las fuentes primarias cuantitativas están los datos recogidos por las encuestas a los dos grupos, diseñadores gráficos y a los consumidores, encuestas basadas en la muestra de la población de Cuenca, segmentada con variables de edad, nivel socioeconómico, y ubicación demográfica. Con las encuestas se recolectó toda la información relacionada como comportamientos, gustos, preferencias, motivaciones, y capacidad de pago del consumidor.
Entre las fuentes de información secundarias externas se cuentan con datos estadísticos que se pueden encontrar en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, ECV (Encuestas de condiciones de vida), Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca, como también información de diferentes organismos textiles del país.
Investigación cualitativa
La investigación cualitativa se realizó mediante entrevistas a expertos con diferentes diseñadores gráficos, diseñadores gráficos ilustradores, diseñadores textiles, y productores o comerciantes textiles, con la idea de que todos estos puedan aportar con información de las oportunidades o amenazas que puede tener una marca textil en el mercado. Algunas de las preguntas son: ¿Qué relaciones se pueden obtener de la ilustración en la moda? ¿Qué tendencias utilizan los diseños en la industria textil local? ¿Cómo se desarrolla la industria textil en el medio local?, entre otras.
Las personas entrevistadas fueron las siguientes:
- Diseñadores gráficos: Roberto Ortiz, Daniel Vicuña y Paola Rodríguez.
- Diseñadores gráficos ilustradores: Johnny Gavilanes e Isaac Flores.
- Diseñadores textiles: Cristina López, Ihua Lee y Rosana Corral.
- Productores y comerciantes textiles: María José Machado (creadora de la marca Cu. Gallery) y Efraín Pacheco (creador de la marca Jean Le Roux).
Investigación cuantitativa en diseñadores gráficos y consumidores
Las encuestas se realizarán a los habitantes de la ciudad de Cuenca, como también a los diseñadores gráficos de la misma ciudad.
Encuestas a diseñadores gráficos
Para realizar la investigación cuantitativa a los diseñadores gráficos de la ciudad de Cuenca se procedió a investigar el dato exacto de graduados con el título de diseñadores gráficos, en la Universidad de Cuenca como la Universidad del Azuay, ya que son las dos únicas universidades que ofrecen dicha carrera.
La Universidad de Cuenca tiene 97 graduados en la carrera de diseño gráfico desde el año 2008 (Universidad Estatal de Cuenca, 2015).
La Universidad del Azuay ha profesionalizado a 180 personas en la carrera de diseño gráfico desde el año 2006. (Universidad del Azuay, 2015).
Este dato suma la cantidad de 277 diseñadores gráficos en la ciudad de Cuenca, información que será utilizada para conseguir la muestra poblacional para la realización de encuestas a los mismos. La investigación cuantitativa a diseñadores gráficos permite conocer el interés, motivación, actividades, y probabilidades que tienen los diseñadores en trabajar o colaborar con una marca textil local.
Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó el método no probabilístico donde se aplicó la muestra por conveniencia. La justificación del uso de este método es que se cuenta con un universo pequeño que es de 277 diseñadores gráficos de la ciudad de Cuenca, de este dato se posee la mitad de contactos válidos para poder solicitar la ayuda del entrevistado; 59 personas estuvieron de acuerdo con contestar los cuestionarios, al final se contó con una muestra de 60 personas que optimistamente puede satisfacer la meta buscada en la investigación (Kinnear, 1998).
Encuestas a los consumidores
La investigación cuantitativa se realizará mediante encuestas que serán realizadas en la ciudad de Cuenca utilizando el método probabilístico simple, cuya muestra será filtrada mediante las siguientes variables:
En el cantón Cuenca se filtra a la zona urbana, con edades comprendidas entre los 17 y 28 años con un nivel socioeconómico medio, medio alto, alto. Las variables utilizadas para hallar la muestra y realizar la investigación son producto de la ejecución de un grupo focal en el que se trataron temas sobre los gustos y preferencias de los consumidores ante los productos textiles, posibilidades de compra, accesibilidad al producto, entre otras.
El dato utilizado para esta etapa es producto de la base de datos del censo 2010. El proceso de muestreo de la población se da de la siguiente manera: la población del cantón Cuenca es de 505.585 habitantes, la población de la zona urbana del cantón Cuenca es de 331.888 habitantes, filtrando en este dato los habitantes de edades entre 17 y 28 años el resultado es de 80.445 habitantes (INEC, 2010). La tasa de pobreza del cantón Cuenca en el área urbana es de 21,92%, en consecuencia el 78,08% pertenece a la población de nivel socioeconómico medio en adelante (Sistema Nacional de Información, 2010). El resultado final es 62.811 habitantes.
Esta fórmula se aplica para poblaciones finitas, sabiendo que la población a investigar ha sido filtrada, se obtuvo un número menor a los 100.000 habitantes (Benassini, 2009).
La aplicación de la fórmula es la siguiente:
Por lo tanto, el resultado muestra que se deben realizar 398 encuestas en la población de Cuenca, a personas entre 17 y 28 años que se dividen en 3 grupos por edades que son: entre 17 y 20 años, entre 21 a 24 años, y de 25 a 28 años de edad. Estos grupos se dividirán en un número igual de encuestas. Otro dato como el nivel socioeconómico de medio en adelante, se puede definir por los lugares donde se van a desarrollar las encuestas, como por observación y diferentes métodos del encuestador para definir a las personas requeridas para este proceso.
Por otra parte también se espera encuestar a un 50% de hombres y el otro 50% mujeres, ya que como resultado del grupo focal se definió que el producto a investigar es consumido por ambos géneros casi de manera igual.
Análisis de la factibilidad de la creación de la marca
Los resultados se podrían separar entre los hallazgos positivos, negativos y neutrales; estos serían los hallazgos cuyo análisis más profundo dependerá de la siguiente etapa de desarrollo del proyecto. Estos se explicarán en cada uno de ellos.
Hallazgos en la investigación cualitativa
En este punto se analizan los hallazgos encontrados en las entrevistas a expertos, donde se toma en cuenta la información más importante que puede ser utilizada para conocer la factibilidad del proyecto. Esto según el criterio del investigador.
Entrevistas a diseñadores gráficos
Hallazgos positivos:
- El diseño gráfico puede vincularse exitosamente con la industria textil, se pueden lograr grandes resultados con la experimentación en la parte creativa.
- La ilustración en la industria textil es algo que se utiliza comúnmente, las ilustraciones pueden agregar valor a las prendas según lo que el artista pueda plasmar.
- Los diseños de las prendas textiles de marcas locales están en un proceso de desarrollo. Esto puede presentar nuevas oportunidades para los productores textiles, para innovar el diseño y crear nuevas propuestas.
Hallazgos negativos:
- Las nuevas expresiones de diseño gráfico pueden ser difíciles de introducir en la sociedad, las tendencias van por el lado más publicitario comercial.
Entrevistas a diseñadores gráficos ilustradores
Hallazgos positivos:
- La ilustración gráfica se puede fusionar exitosamente con la industria textil
- La experimentación y el constante cambio en la moda permite utilizar las nuevas expresiones artísticas de la ilustración grafica en la industria textil.
- La aceptación de la sociedad ante las nuevas expresiones artísticas ha sido bien recibida motivando a los artistas a explorar más este arte.
- La utilización de ilustraciones en una marca textil puede ser favorable para la marca como también promueve el trabajo artístico de sus autores.
- El diseño en las marcas textiles locales se desarrolla rápidamente mostrando exclusividad y calidad en sus productos.
Entrevistas a diseñadores textiles
Hallazgos positivos:
- La ilustración es fundamental en la industria textil para desarrollar un buen producto.
- Utilizar los trabajos de ilustración de diferentes diseñadores gráficos en productos textiles es algo provechoso que complementa la producción textil.
- Las nuevas expresiones artísticas siempre están vinculadas con la industria textil ya que la moda y el arte siempre avanzan con la contemporaneidad.
Hallazgos negativos:
- Las marcas textiles locales todavía están en desarrollo y proceso de mejora.
Entrevistas a productores y comerciantes textiles
Hallazgos positivos:
- El aporte de trabajos de ilustración de diferentes diseñadores gráficos es una propuesta viable y de éxito por la variedad de buenos artistas locales.
- Las prendas más vendidas en el mercado textil son camisetas.
Hallazgos negativos
- La industria textil local es compleja y no siempre rentable.
- Las debilidades que tienen las marcas textiles locales son la calidad, diseños y acabados.
- El consumidor cuencano, por lo general, se sujeta a las tendencias contemporáneas de la moda textil.
Hallazgos en la investigación cuantitativa a diseñadores gráficos
El resumen de los resultados más relevantes es:
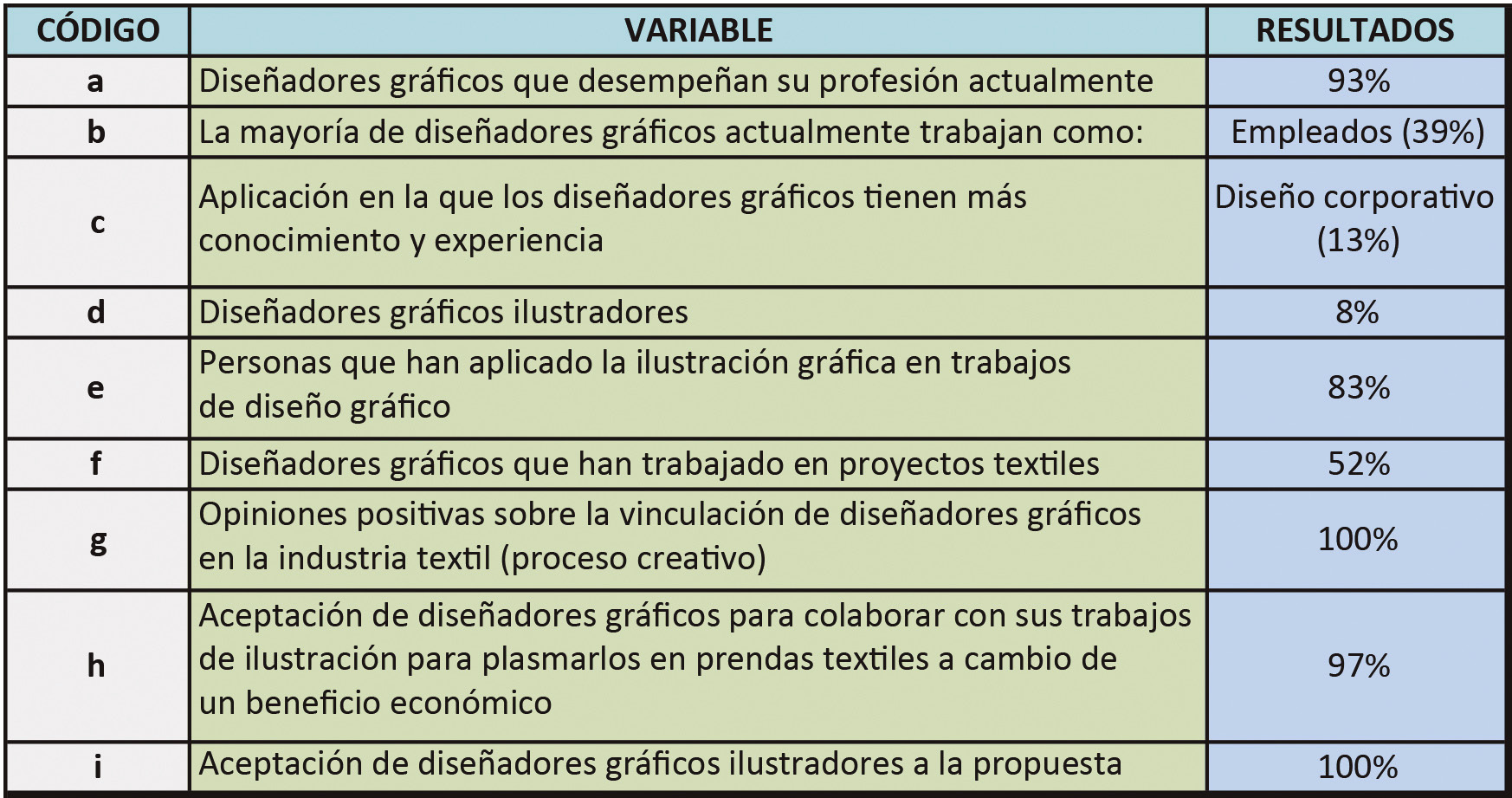
Tabla 1: Resultados más relevantes de diseñadores gráficos. Encuestas a diseñadores gráficos (Pacheco, 2015).
Hallazgos positivos:
- La mayoría de diseñadores gráficos, incluyendo a los diseñadores gráficos ilustradores, desempeña actualmente su profesión.
- Una cantidad considerable de diseñadores gráficos ha trabajado en proyectos con productos textiles.
- Todos los diseñadores gráficos aseguran poder vincular su trabajo de diseño con la parte creativa de elaboración de productos textiles.
- Casi todos los diseñadores gráficos encuestados aceptaron la propuesta de vincular sus trabajos de ilustración con una marca textil, para plasmarlos en productos textiles con su firma, a cambio de un beneficio económico.
Hallazgos neutrales:
- Los diseñadores gráficos ilustradores trabajan casi equitativamente como diseñadores freelance1, empleados y en negocios propios. En este caso se encontró solo un hallazgo que podría ser analizado posteriormente, ya que en caso de materializarse el proyecto es necesario conocer cuántos de los diseñadores gráficos ilustradores tienen la disponibilidad, como el compromiso de ser parte del proyecto.
Hallazgos en la investigación cuantitativa a consumidores
El resumen de los resultados más relevantes es:
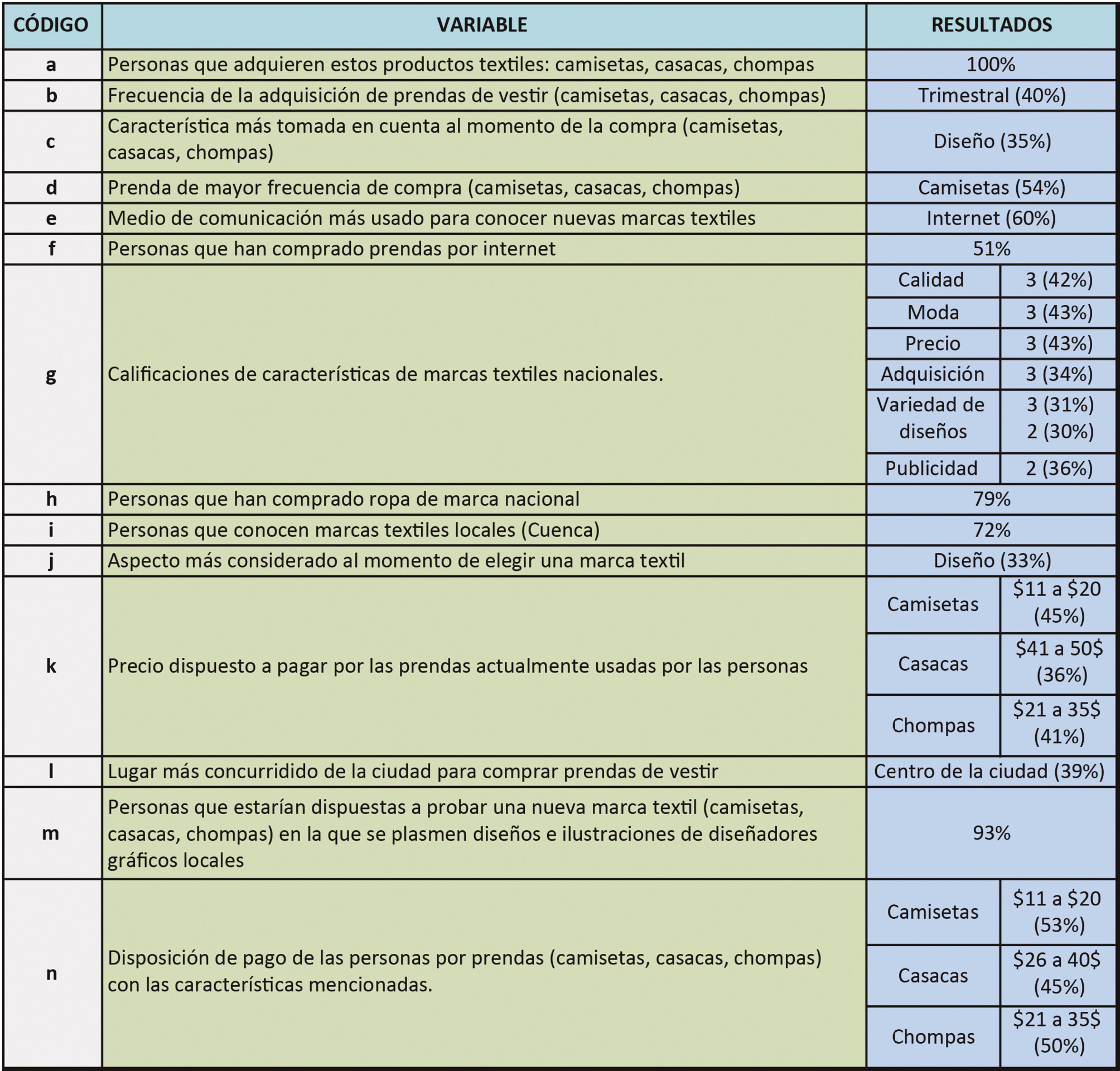
Tabla 2: Resultados más relevantes de consumidores. Encuestas a consumidores (Pacheco, 2015).
Hallazgos positivos:
- Todos los encuestados adquieren prendas como camisetas, casacas o chompas.
- La frecuencia de compra de prendas como camisetas, casacas y chompas es en su mayoría, en períodos trimestrales y mensuales.
- La característica más tomada en cuenta al comprar una camiseta casaca o chompa es el diseño que tenga la prenda.
- Las camisetas, casacas y chompas son las prendas más compradas por los encuestados.
- Las calificaciones positivas a distintas características que pueden poseer las prendas de marcas nacionales son para la calidad, los precios y la fácil adquisición.
- La mayoría de encuestados ha comprado o compra ropa de marcas nacionales.
- El aspecto más importarte al momento de seleccionar una marca textil son los diseños.
- La mayoría de encuestados aceptó la propuesta de una marca en la que se incluyen diseños e ilustraciones de diseñadores gráficos cuencanos en productos como camisetas, casacas y chompas.
- El estimado de pago por una camiseta con las características mencionadas de una nueva marca está en un rango medio y medio alto.
- El estimado de pago por una casaca con las características mencionadas de una nueva marca está en un rango medio y medio alto.
- El estimado de pago por una chompa con las características mencionadas de una nueva marca está en un rango medio y medio alto.
Hallazgos neutrales:
Estos hallazgos del análisis de investigación se los llamaría neutrales, ya que esta información no presenta un aspecto negativo para la factibilidad. Se puede demostrar como información positiva analizándola en las etapas posteriores de ejecución del proyecto, por ejemplo: en las proyecciones de ventas, proyecciones de costos y gastos, punto de equilibrio, plan de negocio, plan de mercadotecnia, etc.
- El internet es el medio más utilizado por los encuestados para conocer nuevas marcas textiles.
- La mayoría de encuestados ha realizado compras de ropa por internet.
- El estimado de pago por una camiseta que actualmente usarían los encuestados está en un rango medio, medio alto.
- El estimado de pago por una casaca que actualmente usarían los encuestados está en un rango medio, medio alto.
- El estimado de pago por una chompa que actualmente usarían los encuestados está en un rango medio, medio alto.
- El lugar más concurrido por los encuestados en la ciudad de Cuenca para realizar sus compras de prendas de vestir son las boutiques del centro de la ciudad.
Hallazgos negativos
- Los encuestados dieron calificaciones bajas a ciertas características de prendas de marcas nacionales, ya que pueden estar insatisfechos o inconformes con aspectos como son la moda (prendas de vestir con modas desactualizadas), los diseños (los diseños de las prendas pueden ser escasos, poco trabajados, o desactualizados con las tendencias actuales) y la publicidad (no existe campañas publicitarias por parte de las marcas textiles nacionales para dar a conocer sus productos a los consumidores).
- La mayoría de los encuestados no tiene conocimiento de marcas textiles locales (ciudad de Cuenca). Muchos de los consumidores cuencanos no tiene conocimiento de la existencia de marcas textiles locales ni de su participación en el mercado.
El análisis de los resultados obtenidos por la investigación del proyecto ha dado oportunidades a la ejecución del mismo. Existe una gran cantidad de información positiva que suma las posibilidades de materialización del proyecto.
Según el análisis de los resultados se asegura la factibilidad de la propuesta de establecer una nueva marca textil donde se incluyan trabajos de ilustración de diferentes diseñadores gráficos cuencanos. Los resultados de la investigación cuantitativa a diseñadores gráficos no presentan ningún hallazgo negativo que pueda impedir o dificultar la colaboración de los diseñadores gráficos con la marca. Los resultados de la investigación cuantitativa a consumidores presentan dos hallazgos negativos que muestran el desconocimiento y poca aceptación en ciertos aspectos de las marcas textiles locales. Estos resultados muestran debilidades que presenta la industria textil local en el mercado, información que servirá para desarrollar las estrategias necesarias para solucionar y mejorar estas falencias encontradas, procesos que serán solucionados en las siguientes etapas del proyecto.
En la investigación cualitativa con el método de entrevista a expertos, se obtuvieron 5 hallazgos negativos que informan inconvenientes acerca de la experimentación, innovación y producción de calidad en la industria textil local, también a veces se pueden presentar dificultades en implantar diferentes tendencias y modas en la sociedad.
A pesar de estos puntos negativos se cuenta con una gran cantidad de hallazgos positivos que hacen posible y factible la propuesta de implementar una marca textil con las características que se proponen en esta investigación conociendo el potencial artístico que existe en la ciudad dentro de la disciplina de la ilustración gráfica, la misma que se puede llegar a expandir si se dispone de los recursos necesarios. Asimismo siguen existiendo oportunidades en la industria textil siempre que exista innovación en los productos para brindar al consumidor opciones nuevas, llamativas y actuales con las tendencias globales. La fusión propuesta puede llegar a generar varias oportunidades para todos los que se involucran en este proyecto como son diseñadores gráficos, ilustradores, comerciantes y productores textiles, para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, quienes se complacerán de llevar arte en una prenda de vestir.
Notas
1. Freelance: trabajo realizado por una persona de manera autónoma. De esta manera el trabajador desempeña su profesión por propia cuenta, brindando sus servicios a sus clientes.
Referencias bibliográficas
Abaestudio. (2014). El diseño gráfico aplicado al mundo de la moda. Recuperado de http://www.abaestudio.com/el-diseno-grafico-aplicado-al-mundo-de-la-moda
Almela, R. (2006). Ilustración. Recuperado de Fernando Muñoz: http://www.fernandomunoz.com/el_baul/rafaeldepenagos_09.html
Almela, R. (2008). ¿Arte o diseño? Recuperado de Homines:http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm http://www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm>
Área Visual. (٢٠١٤). Los diseños e ilustraciones de Hydro 74. Recuperado de http://www.area-visual.com/2014/06/los-disenos-e-ilustraciones-de-hydro74.html
Asociación de industriales textiles del Ecuador. AITE. (2014). Asociación de industriales textiles del Ecuador. Recuperado de http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2:estadisticas-de-comercio-exterior-textil&Itemid=19
Behance. (2014). Behance. Recuperado de https://www.behance.net/flyingmouse
Benassini, M. (2009). (2da ed.). Introducción a la investigación de mercados: Un enfoque para América Latina. México: Pearson Educación.
Dávila, J. (2014). Entrevista personal. (M. Pacheco, Entrevistador)
Delfino, M. (2007). Diseño gráfico y moda. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1174-2007-04-09.html
Flyingmouse 365. (2014). About flying mouse 365. Recuperado de http://flyingmouse365.com/stores/about-flying-mouse.html
Fuentes, M. (2013). Oportunidades comerciales en el Ecuador para la industria textil. Recuperado de http://sbnetwork.net/oportunidades-comerciales-en-ecuador-para-la-industria-textil/ http://sbnetwork.net/oportunidades-comerciales-en-ecuador-para-la-industria-textil/
Indio. (2014). ¿Conocen a Peach Beach? Recuperado de http://www.indio.com.mx/node/6310">http://www.indio.com.mx/node/6310
Kinnear, T., & Taylor, J. (1998). Investigación de mercados: Un enfoque aplicado. Santa fé de Bogotá: McGraw-Hill.
Ochoa, D. (2013). Bitácora. Un libro de ilustración cuencana. Recuperado de http://issuu.com/diegoochoa9/docs/bitacora_final_imprimir
Pacheco, S. (2014). Entrevista personal. (M. Pacheco, Entrevistador).
Sistema Nacional de Información. (2010). Indicadores de pobreza. Recuperado de
Universidad Estatal de Cuenca. (2015). Graduados de la carrera de Diseño Gráfico.
Universidad del Azuay. (2015). Graduados de la carrera de Diseño Gráfico.
Vidal, C. (2010). 10 carreras de la industria de la moda. Recuperado de http://www.carrerasconfuturo.com/2010/06/23/10-carreras-de-la-industria-de-la-moda/
Wawa wiwa desing. (2014). Andrés Colmenares.
Figuras
Figura 1. Dávila, J. (2013). Astronomía.
Figura 2. Pacheco, S. (2013). Dinosaurio.
Tablas
Tabla 1. Pacheco, M. (2015). Resultados más relevantes de Diseñadores Gráficos.
Tabla 2. Pacheco, M. (2015). Resultados más relevantes de Consumidores.
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO EN
EL DISEÑO GRÁFICO
Eréndida Cristina Mancilla González &
Manuel Guerrero Salinas
Resumen
Tomando como base que las imágenes son, siempre, modelos de realidad, independientemente del nivel de realidad que posean, este escrito se enfoca en el establecimiento de la relación entre la realidad espacio-temporal y su representación en la imagen; de ahí que es importante ahondar en esta última, para poder dar sentido a la aprehensión del espacio y del tiempo real en su representación visual, mediante nexos que permitan establecer una dialéctica entre ambos aspectos, el material y el mental. El mundo real posee un sinnúmero de características físicas que son un referente a considerar para llevar al plano de la representación bidimensional del diseño gráfico. Es así como se da la relación entre lo real y lo virtual, entre lo material y lo mental, en donde el diseño opera, bajo el límite que le impone su propia naturaleza bidimensional.
Palabras clave: Espacio-tiempo, representación, metáfora, analogía, complejidad.
Keywords: Space - time, representation, metaphor, analogy, complexity.
Recepción: 04 abril 2016 / Aceptación: 26 mayo 2016 - 18 julio 2016
El espacio y el tiempo, dentro del diseño gráfico, son dos conceptos virtuales, no en oposición a lo real, sino en función de que aquello a lo que se refieren es una representación o un modo de escritura a través de elementos configurantes que contribuyen a materializar, en la composición, esos rasgos espacio-temporales, mediante una relación de semejanza o analogía con lo existente en la realidad, con lo real, mediante la producción de efectos similares a los que produce la realidad. Esto mediante la existencia de conocimientos y representaciones previas, que permitan comprender lo percibido mediante relaciones isomórficas, aunado a ello es importante contemplar que toda percepción implica necesariamente una interpretación.
El diseño gráfico, como disciplina, actúa mediante signos y símbolos que nos remiten a otra cosa, a la que representan o con la que están en relación, ya sea por parecido o por evocación. La experiencia es la que nos permite considerar algo como cosa y/o como signo; lo que de alguna manera nos indica que, en muchas ocasiones al menos, ser signo es una función que adquieren las cosas. Por lo demás, hay signos que tienen un gran parecido con las cosas que representan, y eso nos puede llevar a confundirlas con las cosas mismas (Castañares, 2007).
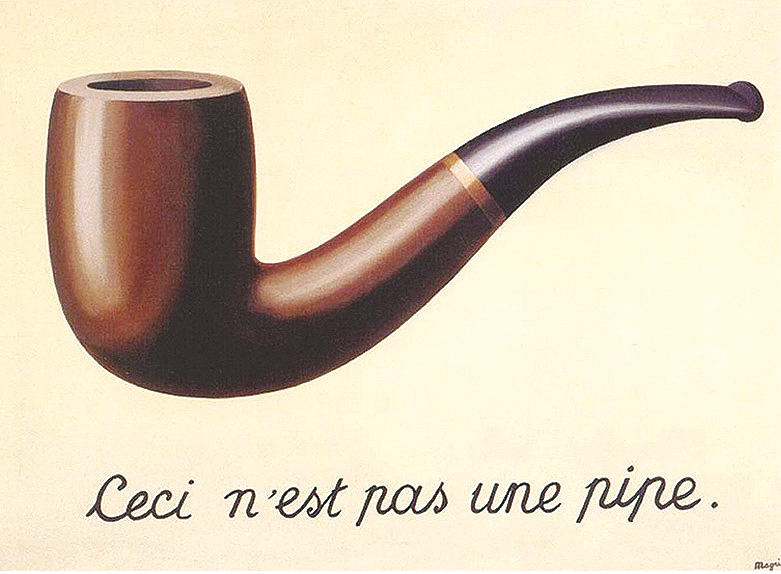
Figura 1. La Trahison des images. Bajo el dibujo nítido y realista de una pipa de fumar escribió: Esto no es una pipa, despojando de convenciones semánticas a una representación que no es el objeto, pero que de manera trivial todo el mundo acaba aceptando que lo es (Magritte, 1929).
Analogías y metáforas para la representación del espacio-tiempo
El vínculo del espacio-tiempo representado con lo real se establece a través de dos mecanismos básicos, mediante las relaciones de similaridad (dadas por analogía u homologación) y las metafóricas (dadas por significación). Ambos mecanismos presentan complementariedad; por un lado, la analogía establece una relación comparativa con la realidad; y por el otro, el proceso metafórico establece la relación de similitud a través de la organización interna de los sememas (Beristáin, 2003). Mientras que la primera es manifiesta, la segunda es implícita; la analogía aparece como algo exterior, la metáfora, como algo interno, que no puede sustituirse ni omitirse (Ferrater, 2004).
La analogía es entendida como conjunto o sistema de relaciones lógicas, que promueve por semejanza el carácter transitivo de esas relaciones; establece que los objetos tienen la capacidad de relacionarse, abriendo la posibilidad de ampliar esas relaciones. La analogía puede ser entendida como la correspondencia estructural, al tipo de relación que se da entre las partes de dos sistemas semióticos de diferente naturaleza; correlación fundada en las conexiones que establecen entre sí ambos sistemas distintos (Beristáin, 2003). Estas relaciones se descubren mediante una operación de análisis semántico que consiste en formular un razonamiento analógico, para poder establecer una relación de semejanza entre cosas, que en esencia, son distintas, como el espacio y el tiempo real con el espacio y el tiempo representacional. De ella se desprenden conceptos como: semejante, igual e idéntico. Donde lo idéntico se entiende como lo uno en sustancia; lo igual, como lo uno en cantidad y finalmente lo semejante, como lo uno en cualidad (Ib.), de esta manera se da una relación de homologación entre la realidad y la representación.
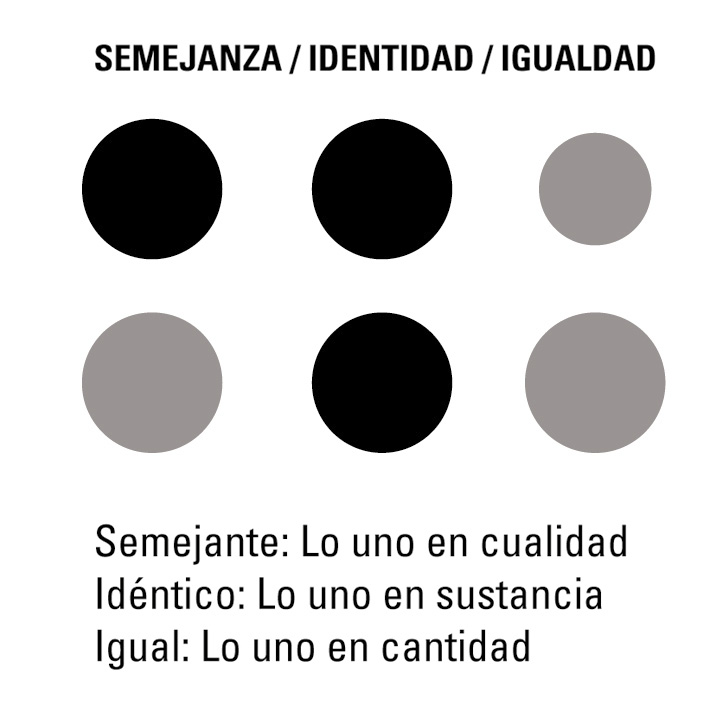
Figura 2. En el esquema se muestra la relación entre lo semejante, lo igual y lo idéntico en la analogía (Mancilla, 2011).
La metáfora es un instrumento cognoscitivo de naturaleza asociativa, nacido de la necesidad y de la capacidad humana de raciocinio, es el modo fundamental que se establece para la correlación de nuestra experiencia y nuestro saber, produce un cambio de sentido o un sentido figurado opuesto al sentido literal o recto, que ofrece una connotación discursiva diferente de la denotación que los términos implicados poseen (Beristáin, 2003). La metáfora tiene el papel de introducir lo nuevo a partir de lo ya conocido. Detrás de cada concepto hay implícita una metáfora, cualquier cosa puede ser concebida en términos de otra, esto es como si..., lo cual permite construir una explicación y ordenar el sentido frente a algo que resulta nuevo.
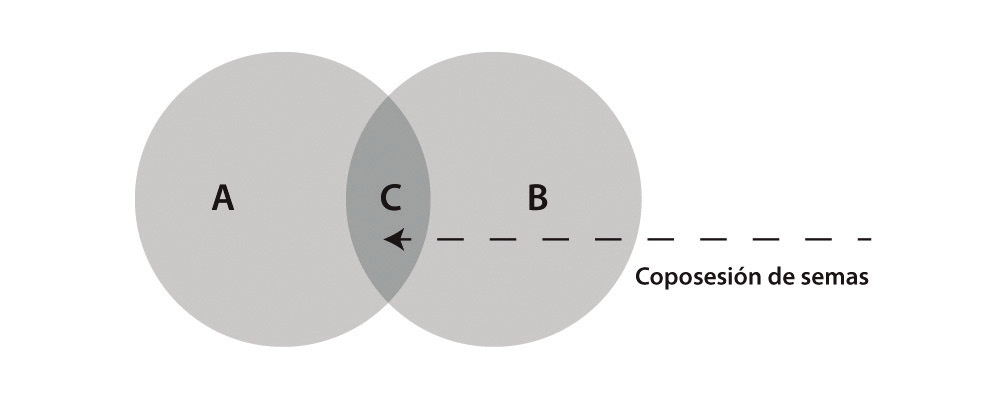
Figura 3. El gráfico ejemplifica las relaciones entre dos elementos que comparten una semejanza parcial, mediante
semas comunes, gracias a los cuales se da la construcción de la metáfora (Mancilla, 2013).
Esta capacidad resulta conveniente para explicar la cuestión espacio-temporal y tempo-espacial en el diseño gráfico, dado que otorga los elementos necesarios para poder representar en el plano bidimensional estos conceptos presentes en el mundo real. En la representación del espacio-tiempo para el diseño, el papel de la metáfora consiste en introducir lo nuevo a partir de lo ya conocido, en donde un espacio representado no es un espacio real, es como un espacio real; el tiempo representado no es el tiempo real, es como el tiempo real.
No hay que olvidar que la metáfora posee un carácter fundamentalmente cognitivo y contribuye a la construcción de conceptos (en sentido figurado) que determinan nuestra comprensión del mundo. Las metáforas, entendidas en sentido aristotélico como la transferencia del nombre de un objeto a otro, son necesarias para la comprensión de las cosas que nos rodean y que de manera literal no podemos explicar.
En la mayoría de los casos, las imágenes significan algo exterior y tienen la finalidad de hacer que ese algo se vuelva imaginable para nosotros abstraerlo, reduciendo sus cuatro dimensiones de espacio y tiempo a las dos dimensiones de un plano (…). El significado, el sentido, de las imágenes reside en sus propias superficies; puede captarse con una mirada (Flusser, 1990, p. 11).
Para explicar el conocimiento, muchas de las veces, se ha recurrido a la utilización de metáforas visuales, como representaciones en las que hay una ausencia de referente o se produce una ilusión referencial. No obstante, el sentido en que suelen utilizarse es acertado: no necesitan dicho objeto representado (Castañares, 2007). La capacidad humana de realizar inferencias se basa precisamente en la habilidad para elaborar y manipular estas estructuras simbólicas que pueden construirse indistintamente a partir de informaciones verbales o perceptivas. Escribe Johnson-Laird (1987) que los seres humanos comprenden el mundo construyendo en sus mentes modelos operativos de ese mismo mundo; debido a que no son completos, estos modelos son más simples que las entidades que representan. En consecuencia, los modelos contienen elementos que se reducen a puras y simples imitaciones de la realidad, elementos que no son modelos operativos del funcionamiento de sus correspondientes en el mundo real, sino solamente procedimientos que simulan su comportamiento.
Por tanto, el conocimiento es siempre “el resultado de una interpretación, la cual depende de toda la experiencia anterior del que interpreta y de su posición en el ámbito de una tradición” (Winograd y Flores, 1989, p.102). Toda interpretación es además un fenómeno contextual: no existe nada que se parezca a una comprensión objetiva y completa de un fenómeno, porque cada representación es ya una interpretación (Scolari, 2004). El mapa cognitivo, según Arnheim, parte de una construcción análoga o imaginativa, pero organiza la información categóricamente y por ello las imágenes son más bien una representación de un conjunto de reglas que permiten establecer inferencias (Tapia, 2004). Detrás de cada concepto se esconde una metáfora: en teoría cualquier cosa puede ser concebida en términos de otra. Toda metáfora implica: “La búsqueda de un modelo en otro lado, en otra serie, una conexión isomórfica que nos permita construir una explicación y ordenar el sentido frente a algo que nos resulta nuevo, inexplicable, o por lo menos no fácilmente formalizable” (Ford, 1994, p.43). Lakoff & Johnson (1980) señalan que las metáforas son isomorfismos en cuanto que relacionan una estructura con otra estructura bajo el principio de la relevancia y de lo significativo. Los isomorfismos son pues la movilización de los lugares, y son por definición provisionales y no verdaderos o falsos sino localizados (Tapia, 2004).
Lakoff & Johnson (1980) afirman que dependemos de nuestro conocimiento del espacio para conceptualizar el tiempo. Esta observación tiene mucho sentido, ya que tenemos detectores para el espacio (tacto, visión, oído, etc.) pero ninguno que detecte directamente el tiempo. El espacio, pues, resulta más básico que el tiempo en nuestra estructura conceptual porque es más palpable y menos abstracto. Mientras la mirada registradora se desplaza sobre la superficie de la imagen, va tomando de ésta un elemento tras otro: establece una relación temporal entre ellos. También es posible que regrese a un elemento ya visto y, así, transforme el antes en un después (Flusser, 1990). La dimensión temporal se construye mediante el registro y es, por tanto, una dimensión de regreso eterno. La mirada puede volver una y otra vez, sobre el mismo elemento de la imagen. Las dimensiones espaciales, como se reconstruyen mediante el registro, son aquellas relaciones llenas de significado, aquellos conjuntos en los que un elemento les da significado a todos los demás y, a cambio, recibe de ellos su propio significado. “La relación espacio-tiempo reconstruida a partir de la imagen es propia de la magia, donde todo se repite y donde todo participa de un contexto pleno de significado” (Ib., p. 12).
La representación en el plano bidimensional del espacio-tiempo toma como referentes conceptos y formas presentes en el mundo real, mediante elementos que son imitaciones de la realidad, aunque no constituyen modelos operativos del funcionamiento de sus correspondientes en el mundo real, sino solamente procedimientos que simulan su comportamiento, ya sea mediante analogías en un primer nivel, o mediante metáforas, en una construcción más elaborada.
En el diseño gráfico el espacio-tiempo para su representación utiliza analogías y metáforas espacio-temporales y tempo-espaciales, que permiten entender una realidad tangible y concreta en el plano de lo bidimensional. En este ejercicio de representar conceptos con diferente grado de concreción, como son el espacio y el tiempo, remite necesariamente a la utilización de analogías y metáforas, para establecer distintos grados de homologación con la realidad y para representar, en casos más difíciles, aquello que resulta imposible de manifestar literalmente, como el espacio-tiempo.
Los términos espaciales (direcciones: arriba, abajo; posiciones: vertical, horizontal, encima, debajo; centro; ejes: adelante y atrás; cerca, lejos; sobrepuesto, yuxtapuesto, fragmentado, etc.) y temporales (ser, estar, aquí, ahora; pasado, presente, futuro; recorrido: antes-durante-después; duración: corta, larga; avance, retroceso; suceso; instante, momento; secuencia, simultáneo; transcurrir; velocidad, movimiento, tiempo, dinámica, etc.) mediante la analogía y la metáfora ayudan a materializar en la representación el espacio-tiempo, a través de elementos morfológicos (punto, línea, plano, fondo-figura, textura, color, espacio, volumen, niveles de profundidad, traslapo, transparencia, deformaciones, tamaño, perspectiva, escala, oclusión, sombras, etc.), dinámicos (equilibrio, ritmo, simetría, armonía, contraste, etc.) y escalares (dimensión, proporción, escala, formato) que lo configuran y le otorgan significado, para homologar en mayor o menor grado lo perteneciente a la realidad concreta.
Simplicidad y complejidad en la organización del espacio-tiempo
En los años veinte se analizó la forma en términos de sus elementos geométricos básicos, creyendo que este sería un lenguaje fácilmente comprensible para todos, en tanto se apoyaba en un instrumento humano universal como es el ojo, y con ello, en la percepción. Los docentes de la Bauhaus acometieron esta idea desde diferentes puntos de vista, Kandinsky reclamó la creación de un diccionario de elementos y de una gramática visual universal; Moholy-Nagy trató de generar un vocabulario racional ratificado por una sociedad compartida y una humanidad común; Josef Albers señalaba la preeminencia del pensamiento sistemático sobre la intuición personal y pugnaba por la objetividad sobre la emoción (Lupton, 2009). Los diseñadores de la Bauhaus no solo creían en un modo universal de describir la forma visual, sino también en su significado universal. Al reaccionar contra esa creencia, la posmodernidad desacreditaba la experimentación formal como un componente primario del pensamiento y la realización de las artes visuales (Ib.).
En el campo del diseño, las bases de la Bauhaus y la Teoría Psicológica Gestalt han predominado; en ellas, el orden es el elemento principal que aglomera al conjunto de relaciones espaciales, formales, temporales, etc., el espacio y el tiempo son definidos, estáticos, puros, equilibrados; en cambio en el caos, el espacio-tiempo es fluido, ambiguo, viscoso o líquido, indecible e inclasificable; los límites se desmaterializan y transforman. Los espacios ya no tienen vértices, aristas, ángulos o lados, y el tiempo es una especie de vortex o vórtice (flujo turbulento en rotación espiral, puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio que posee movimiento).
A partir del estudio del orden y el caos, la simplicidad y la complejidad, se llega a comprender el conjunto, mediante el conocimiento de la posición específica que ocupa cada uno de éstos, las formas concretas que asumen, los conceptos, sus relaciones de interdependencia y contradicción con su opuesto, y de los elementos formales concretos que se emplean. La universalidad del espacio-tiempo reside también en su particularidad; por eso, al estudiar los conceptos precisos como el no-equilibrio, la inestabilidad, la asimetría, la no-linealidad, la discontinuidad, etc. se pueden establecer una serie de rasgos propios derivados de la universalidad contenida en el caos; en donde la identidad es la determinación de lo simple, inmediato y estático, mientras que la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, el principio de todo automovimiento y solamente aquello que encierra una contradicción se transforma. Según una dialéctica de oposición de los extremos una cosa, una idea, una circunstancia histórica cualquiera, pueden ser tomadas como una posición, o sea como una tesis; como ninguna cosa, ni idea es completa y perfecta, frente a esa posición surge una que se le opone: la antítesis. De la confrontación o el encuentro entre estos dos opuestos surge la composición, la síntesis, que supera ambas posiciones anteriores y alcanza una nueva más completa, que las incluye a las dos; pero que está abierta a su vez a una nueva oposición, con lo que la evolución del concepto nunca se detiene.
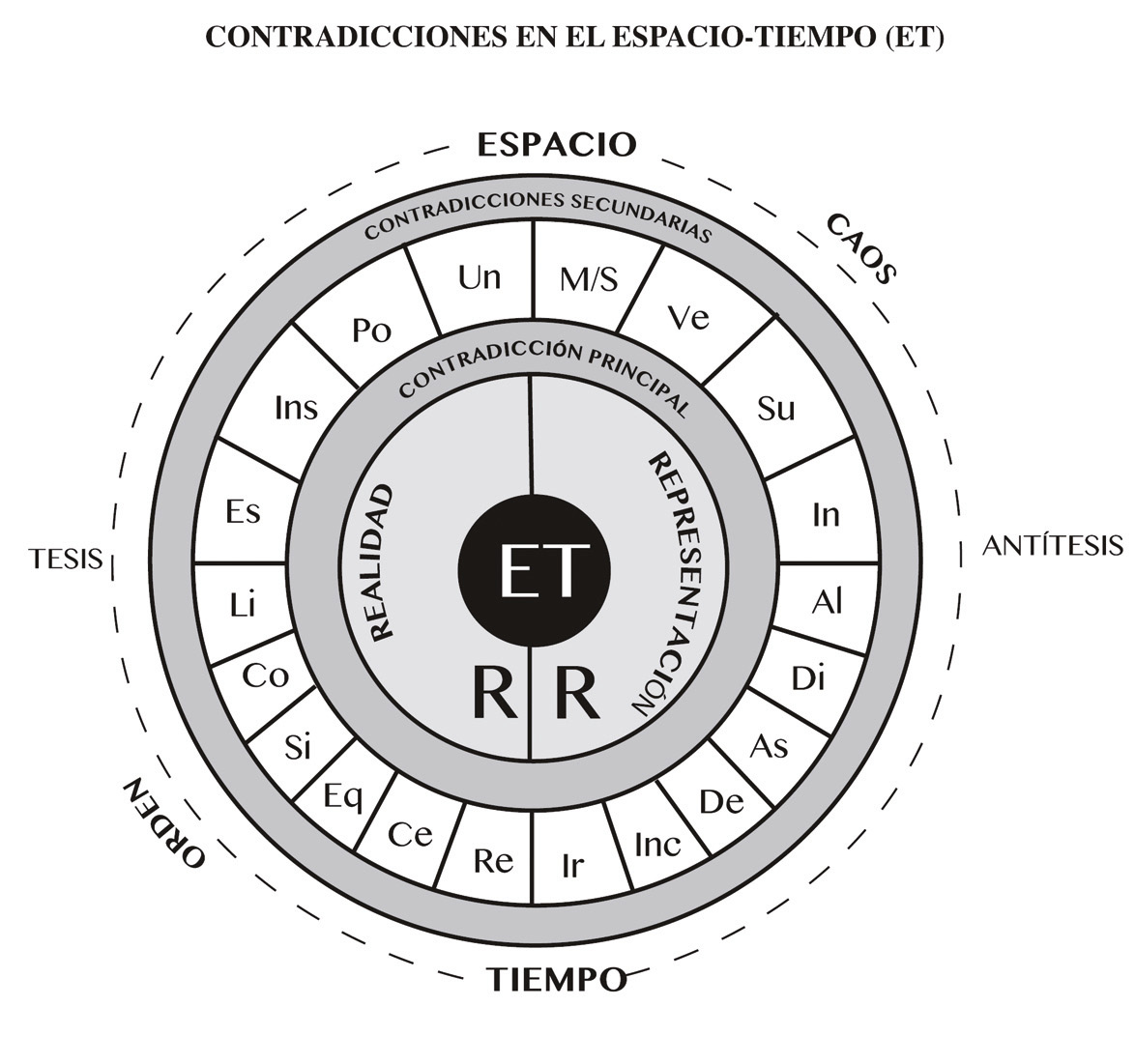
Figura 4. Esquema en el que se muestra la relación ESPACIO-TIEMPO (ET) a partir de la contradicción. Se observan conceptos contrapuestos, en principio por su naturaleza, en el plano de la realidad y de la representación. En donde Un (unicidad), M/S(multiplicidad, simultaneidad), Po (Posición), Ve (velocidad), Ins(instante), Su (suceso), Es (estabilidad), In (inestabilidad), Li (linealidad), Al (alinealidad), Co (continuidad, Di (discontinuidad), Si (simetría), As (asimetría), Eq (equilibrio), De (desequilibrio), Ce (certidumbre), Inc (incertidumbre), Re (realidad), Ir (irrealidad) (Mancilla, 2013).
En el diseño, la dialéctica diversidad-unidad es fundamental para la representación del espacio-tiempo en una composición. La diversidad está dada en los elementos configurantes, las relaciones de los mismos y sus estructuras (tendientes al desorden, al desequilibrio, a la asimetría, al contraste). Lo diverso no va en contra de lo unitario, muy al contrario, lo enriquece, creando un orden distinto a partir de elementos disímiles, a veces contradictorios, lo que da como resultado una propuesta visual más dinámica, mediante espacios-tiempos evidentes en la forma y las relaciones sintácticas (distintas, diversas, heterogéneas) de elementos. Berger también se refiere a esta dialéctica entre unidad y diversidad en la composición de la imagen afirmando que: “en la totalidad, cada uno de los elementos cede una parte de su unidad al conjunto y se transforma en virtud cualitativa” (1976, p.144).
La temporalidad, por su lado, se basa en la simultaneidad, en donde la estructura temporal depende del espacio, ya que está dada en los elementos espaciales y su sintaxis; sin embargo, cabe señalar que los elementos morfológicos no crean, con su mera presencia, esa estructura temporal progresiva, para ello necesitan ser activados, y esta función es precisamente la que cumplen los elementos dinámicos de la imagen como son la tensión y el ritmo. La clave, por tanto, para crear temporalidad en las imágenes está en la ordenación del espacio, en donde tiende a operar el caos como una alternativa para la representación de espacios-tiempos múltiples, yuxtapuestos y heterorreferenciados.
La simplicidad, en su relación de opuestos, se liga con la complejidad como respuesta al orden; ésta plantea una ruptura de principios de acción, en donde: la unidad, la cohesión, la unión, la armonía, el equilibrio, el punto muerto, el reposo, la permanencia, la uniformidad, el aglutinamiento, la atracción, etc., manifestaciones del estado de cambio cuantitativo de las cosas, cambian a la inversa; para la disolución del todo único, es decir, la destrucción de esa cohesión, unión, armonía, equilibrio, punto muerto, reposo, permanencia, uniformidad, aglutinamiento, atracción, y su transformación en sus respectivos contrarios, como manifestaciones del estado de cambio cualitativo de las cosas, es decir, de la transformación de un proceso en otro. Las conocimientos, las percepciones y las representaciones cambian de un estado a otro, lo que es importante para el caso del espacio-tiempo, en donde se echa mano de la complejidad para hacer más enfático el sentido que toma ahora el concepto en su resignificación (Tse-Tung, 1976). Entre la complejidad y la simplicidad, entre el orden y el caos, a pesar de ser elementos contrarios, se cuenta con la existencia de identidad y, por lo tanto, ambas pueden coexistir en un todo único y transformarse la una en la otra.
En los últimos años se ha tomado conciencia de estas teorías que reflejan la complejidad, en ellas, el caos se constituye como la puesta en crisis de los órdenes establecidos como verdades irrefutables, el caos es el cambio constante e impredecible en las fluctuaciones que hacen posible la evidencia del movimiento. El binomio del orden y el desorden suscita numerosas confrontaciones al igual que la simplicidad y la complejidad, el equilibrio y el desequilibrio, la simetría y la asimetría. El espacio-tiempo al contener dos elementos dialécticos ligados: un elemento creador del desorden y un elemento creador de orden, asocia normalmente el orden al equilibrio y el desorden a no-equilibrio; con el dominio de éste último, se establecen nuevas interacciones, que no por ello dejan de ser coherentes. Es un hecho nuevo, que contradice parte de lo que plantaba la Teoría de la Gestalt, en el paradigma clásico, en donde la totalidad, la buena forma, la simplicidad, etc., eran los principios fundamentales que la forma debía contemplar para el diseño. En una situación alejada del equilibrio, y de los fundamentos clásicos de la sintaxis visual, actualmente, se tiende a basar en las fluctuaciones, en lo no controlado, y ese cambio de paradigma, lleva a una situación nueva que da lugar a una serie de posibilidades variadas. El no-equilibrio tiene mayor relación con la cuestión espacial y temporal. En el espacio-tiempo como binomio, es más evidente ya que el equilibrio parece carecer de tiempo, de historia, es estático e inmóvil, y el no-equilibrio genera cambio, rompe el tiempo en fragmentos que son visibles en la representación. La probabilidad, inserta en el no-equilibrio, permite que se trasgreda la unicidad de la realidad física macroscópica que nos rodea, abre camino a la creatividad y con ello a la creación, a la concepción y materialización del binomio espacio-temporal y tempo-espacial.
La producción del espacio-tiempo va acompañada de la creación simultánea de orden y desorden, el desorden puede ser asociado a los elementos que parecen no estar en equilibrio y el orden a los elementos que logran establecer armonía. Son opuestos, pero su interacción favorece la generación de cambio y nuevos comportamientos se ligan también al no-equilibrio y a la no-linealidad, a la simetría y a la asimetría. Y es precisamente la ruptura de la simetría espacial la que genera la pérdida de la liga temporal entre pasado y futuro. La inestabilidad destruye el carácter de las trayectorias y modifica nuestros conceptos de espacio y tiempo (Prigogine, 2005). La noción de no-equilibrio y la ruptura de la simetría son elementos que determinan la concepción del tiempo.
Conclusión
El espacio y el tiempo, en el plano del diseño actual, son conceptos cuyo nexo se vuelve indisoluble, puesto que deben actuar como unidad, en donde algunas veces el espacio está contenido en el tiempo y, en otras, el tiempo se comprende en el espacio. Se liga al ser, al estar y al existir, y aún más allá, trasciende nuestras propias concepciones al sobrepasar el plano de la realidad material. En el espacio-tiempo, la representación se da mediante el uso de recursos visuales, los cuales constituyen una amplia gama de medios para la expresión visual del contenido, se presentan en forma de polos opuestos como aproximaciones contrarias y disímiles, lo que permite evidenciar en mayor medida este fenómeno.
La representación de este binomio se logra mediante la ruptura del espacio y del orden. A mayor caos visual, mayor representación del espacio-tiempo, lo que se posibilita mediante la aparición del tiempo a través de la fragmentación, presentándose características como: inestabilidad, irregularidad, asimetría, aleatoriedad, espontaneidad, actividad y variación; las cuales proveen a la obra del movimiento y con ello aparece representada la idea del tiempo. Complejidad, fragmentación, episodisidad, yuxtaposición, etc., son características que enfatizan la percepción de esos espacios y tiempos múltiples.
El espacio-tiempo en el campo de la representación bidimensional del diseño gráfico, por sí mismo, constituye una selección de la realidad, y se materializa en el diseño a través de un repertorio de elementos configurantes y estructuras específicas de representación; y el tiempo se asocia en mayor medida a la sintaxis, a la relación de dichos elementos, por tanto es de carácter perceptual y fenoménico. Entonces el espacio-tiempo se da en la medida en que el ojo lo capta y el cerebro lo interpreta mediante relaciones isomórficas (entre campo visual y el cerebral) que son las que permiten, a final de cuentas, establecer el nexo entre lo real y lo virtual.
Referencias bibliográficas
Berger, R. (1976). El conocimiento de la pintura. El arte de verla. Barcelona: Noguer.
Beristáin, H. & Beristáin, H. (2003). Diccionario de Retórica y Poética. México: Porrúa.
Castañares, W. (2007). Cultura Visual Y Crisis De La Experiencia. Cuadernos De Información Y Comunicación. Madrid: Universidad Complutense.
Ferrater, J. (2004). Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel S.A.
Flusser, V. (1990). Hacia una historia de la fotografía. México: Trillas.
Ford, A. (1994) Navegaciones. Buenos Aires: Amorrortu.
Johnson-Laird, P. (1987). Modelos mentales en ciencia cognitiva. En Norman, D. Perspectivas de la ciencia cognitiva. Cognición y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
Lupton, E. (2009). Diseño Gráfico Nuevos Fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili.
Prigogine, I. (2005). El nacimiento del tiempo. Barcelona: Tusquets Editores.
Scolari, C. (2004). Hacer Clic: Hacia Una Sociosemiótica de las Interacciones Digitales. Barcelona: Gedisa.
Tapia, A. (2004). Teoría y práctica: El diseño gráfico en el espacio social (1era ed.). México, D.F.: Designio.
Tse-Tung, M. (1968). Sobre la Contradicción. Digitalizado y preparado para el internet: Por el Movimiento Popular Perú de Alemania, 1993. Recuperado de http://www.marxists.org
Winograd, T. & Flores, F. (1989). Hacia la comprensión de la informática y la cognición. Barcelona: Editorial Hispano Europea.
Figuras
Figura 1. Magritte. (1929). La Trahison des images.
Figura 2. Mancilla, E. (2011). En el esquema se muestra la relación entre lo semejante, lo igual y lo idéntico en la analogía.
Figura 3. Mancilla, E. (2013). El gráfico ejemplifica las relaciones entre dos elementos que comparten una semejanza parcial, mediante semas comunes, gracias a los cuales se da la construcción de la metáfora.
Figura 4. Mancilla, E. (2013). Esquema en el que se muestra la relación ESPACIO-TIEMPO (ET) a partir de la contradicción. Se observan conceptos contrapuestos, en principio por su naturaleza, en el plano de la realidad y de la representación. En donde Un (unicidad), M/S(multiplicidad, simultaneidad), Po (Posición), Ve (velocidad), Ins(instante), Su (suceso), Es (estabilidad), In (inestabilidad), Li (linealidad), Al (alinealidad), Co (continuidad, Di (discontinuidad), Si (simetría), As (asimetría), Eq (equilibrio), De (desequilibrio), Ce (certidumbre), Inc (incertidumbre), Re (realidad), Ir (irrealidad).
LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL ECUADOR:
UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL EDIFICIO DEL
PALACIO LEGISLATIVO
Ana Patricia Rodas Beltrán
Resumen
Este ensayo apunta a la revalorización de la arquitectura moderna, ante la evidente pérdida de popularidad de los ideales de la modernidad que, en los últimos años se hace indiscutible, ya que se han destruido o modificado muchos edificios representativos de este período.
Se analiza el caso específico del edificio del palacio legislativo construido en Quito-Ecuador entre los años 1956 -1960. Se utiliza como base el método propuesto por Cristina Gastón y Teresa Rovira para el estudio del proyecto moderno. Se busca destacar las cualidades arquitectónicas del mismo y reconocer en él las características que lo ubican dentro del movimiento moderno.
Palabras clave: Arquitectura moderna, Ecuador, palacio legislativo, Alfredo León Cevallos.
Keywords: Modern architecture, Ecuador, legislative palace, Alfredo León Cevallos.
Recepción: 07 abril 2016 / Aceptación: 12 julio 2016 - 26 julio 2016
En los últimos años, en la mayoría de los países latinoamericanos desde las instancias académicas, se han desplegado esfuerzos en pro de documentar, revalorizar y resguardar las muestras de arquitectura moderna de las ciudades, esto porque lamentablemente aún no existe una conciencia generalizada de su valor arquitectónico, histórico y cultural.
Calduch (2009) señala:
la arquitectura moderna se encuentra en una delicada situación respecto a su conservación y pervivencia, porque (los edificios)1 han dejado de valorarse (…). El sentido del tiempo hace que estén dejando de ser algo que corresponde al presente, pero aún no pertenecen al pasado. Y es en este tránsito donde el peligro de su desaparición es más grave (p. 31).
González (s.f) al referirse a la importancia de la valoración y catalogación de la arquitectura moderna en México y en Latinoamérica hace hincapié en la responsabilidad y complejidad de la tarea, afirma que es necesario generar entusiasmo e interés por este tipo de arquitectura ya que lamentablemente no goza de la aceptación plena de la sociedad en la que vivimos. Lo dicho por este autor es claramente visible en gran parte de las ciudades en las que constantemente se están modificando edificios del siglo XX para adecuarlos a nuevas necesidades o simplemente se están derrocando para construir en esos terrenos nuevos proyectos.
Es necesario precisar que la arquitectura moderna busca ante todo “responder a una formalidad artística que se basa en un sistema de relaciones abstractas y universales, construida con criterios de consistencia visual, y que se caracteriza por su economía, precisión, rigor y universalidad” (Piñon, 1998, p. 30).
La puesta en práctica de estos ideales en Latinoamérica fue bastante más tardía que en Europa y Estados Unidos; en el Ecuador esta corriente arquitectónica se empieza a desarrollar a partir de los años 40 y se consolida en la década de los 60 (Peralta, E., & Moya, R., 2011).
Algunos hechos marcan la difusión de los principios del Movimiento Moderno en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito, entre ellos se puede señalar la llegada de algunos arquitectos extranjeros. Es el caso del uruguayo Guillermo Jones Odriozola, contratado para la elaboración del Plan Regulador de la ciudad de Quito, junto a él, sus compatriotas Gilberto Gatto Sobral, Jorge Bonino, Altamirano y Villegas2. Por otro lado ante la necesidad de profesionales en arquitectura y gracias al apoyo de Gatto Sobral en 1946 se abre en la Universidad Central de Quito, la primera Escuela de Arquitectura del Ecuador; el pénsum de la escuela será concebido tomando como modelo el de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, que a su vez se encontraba fuertemente influenciada por los principios de la Bauhaus y los fundamentos del movimiento moderno (Benavides, 1995).
El acontecimiento que desencadena y posibilita la construcción de grandes edificios bajo los preceptos de la modernidad en el Ecuador se da en la década de los cincuenta, cuando el país es nombrado sede para la realización de la Undécima Conferencia Interamericana de Cancilleres. Para la realización de este evento el país necesitaba de la construcción de una serie de equipamientos hasta ese momento inexistentes. Se crea la Secretaría General de Planificación; esta oficina se encargó de la selección de algunos profesionales a los que se les encomendó el diseño del palacio legislativo, el nuevo edificio para la cancillería, la remodelación del palacio de gobierno, el edificio de la caja del seguro, los aeropuertos Simón Bolívar (Guayaquil) y Mariscal Sucre (Quito), etc., (Pino, 2004/2009).
Como se explicó, en este artículo se plantea el análisis de un edificio emblemático tanto a nivel político como arquitectónico, el edificio del palacio legislativo, diseñado y construido entre 1956-1960 en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador.
El objetivo es documentar y explicar las cualidades arquitectónicas del proyecto planteado, además se busca determinar las características que permitían identificarlo como parte de la arquitectura moderna desarrollada en el Ecuador. Se apunta a establecer aquellos principios universales de la arquitectura moderna que regían en su construcción.
Es importante destacar que el interés por esta documentación se incrementa ya que entre 2004 y 2007, el edificio fue objeto de una remodelación en la que se modificaron aspectos constructivos, funcionales y expresivos. Se busca generar un espacio de reflexión sobre la necesaria revalorización de la arquitectura moderna que en la actualidad ha perdido popularidad; sin embargo, como lo menciona Hernández (1999), aún en los tiempos presentes es posible rastrear la poderosa influencia que siguen ejerciendo los maestros del Movimiento Moderno y sus propuestas sobre la arquitectura contemporánea.
Para la documentación y explicación del edificio se usará la metodología propuesta por Cristina Gastón y Teresa Rovira (2007) que nos llevará al estudio del proyecto moderno. Estas autoras señalan que cualquier análisis de un edificio de la arquitectura moderna deberá partir de “reconocer y destacar las directrices del proyecto, los criterios rectores, los elementos básicos de concepción, y la jerarquía y el ámbito de las decisiones” (p. 28). Esta metodología requiere de un esfuerzo por reconstruir el edificio, volver a proyectarlo poniéndose en el lugar del autor para entender las razones que llevaron a tomar decisiones respecto de la ubicación y forma de los volúmenes, sistemas constructivos, ubicación de accesos, etc., (Ib.).
Gastón y Rovira (2007) proponen que se debe partir de una documentación detallada del terreno, el emplazamiento y el programa funcional; luego estudiar la configuración del edificio para entender la distribución de volúmenes respecto del solar. Recomiendan indagar sobre cuestiones relacionadas con los componentes básicos del proyecto: sistema portante, cerramiento exterior (fachada), cubierta, iluminación natural y artificial de los espacios, mobiliario y los espacios exteriores o jardines; sugieren poner énfasis en tratar de explicar las razones que llevaron al arquitecto a tomar una u otra alternativa. Conviene destacar que el método propuesto es válido para el proyecto de arquitectura moderna, analizado desde una visión contemporánea.
Para el análisis del palacio legislativo será necesario hacer una puntualización en tres momentos del edificio: el proyecto presentado ante la Secretaría General de Planificación en 1958; el edificio construido, que funcionó desde 1960 hasta 2003 y el estado actual después de la remodelación realizada en 2007.
Análisis del proyecto
El proyecto se genera en un contexto histórico y político especial ya que con motivo de la Conferencia Interamericana de Cancilleres, se crean las partidas presupuestarias y existe la voluntad política necesaria para concretar la construcción del palacio legislativo3, además se tenía previsto que el edificio fuera la sede del evento interamericano.
Para su diseño se contrata al arquitecto Alfredo León Cevallos (1928- 1981), ecuatoriano, graduado en la Universidad Central. Él pertenece a la segunda promoción de la Escuela de Arquitectura. Unos años antes realizó algunos estudios en la Universidad de Montevideo; se hace cargo del proyecto y la dirección arquitectónica del palacio legislativo cuando tenía 28 años.
La elección del terreno en el que se implantaría el edificio del Palacio Legislativo respondió principalmente al estudio realizado por el arquitecto Jones Odriozola en el marco del Plan Regulador presentado en 1944, según el cual se determinaba que el crecimiento de la ciudad debía realizarse hacia el norte, generando un nuevo centro administrativo y político (Maldonado, 1990); el terreno que se seleccionó se ubica cerca del parque de la Alameda y el monumento a Bolívar, uno de los hitos importantes del sector. La zona en ese entonces sólo contaba con unas pocas edificaciones vecinas cuyas características arquitectónicas respondían a diferentes estilos históricos.

Figura 1. Plano de la ciudad de Quito de 1734, el sector en el que se construye el edificio del palacio legislativo no se encuentra urbanizado. Por la topografía de la ciudad, el crecimiento se empieza a consolidar hacia el norte y el sur (Alcedo, D., 1734, citado por Ortiz, A., 2007, p.127).
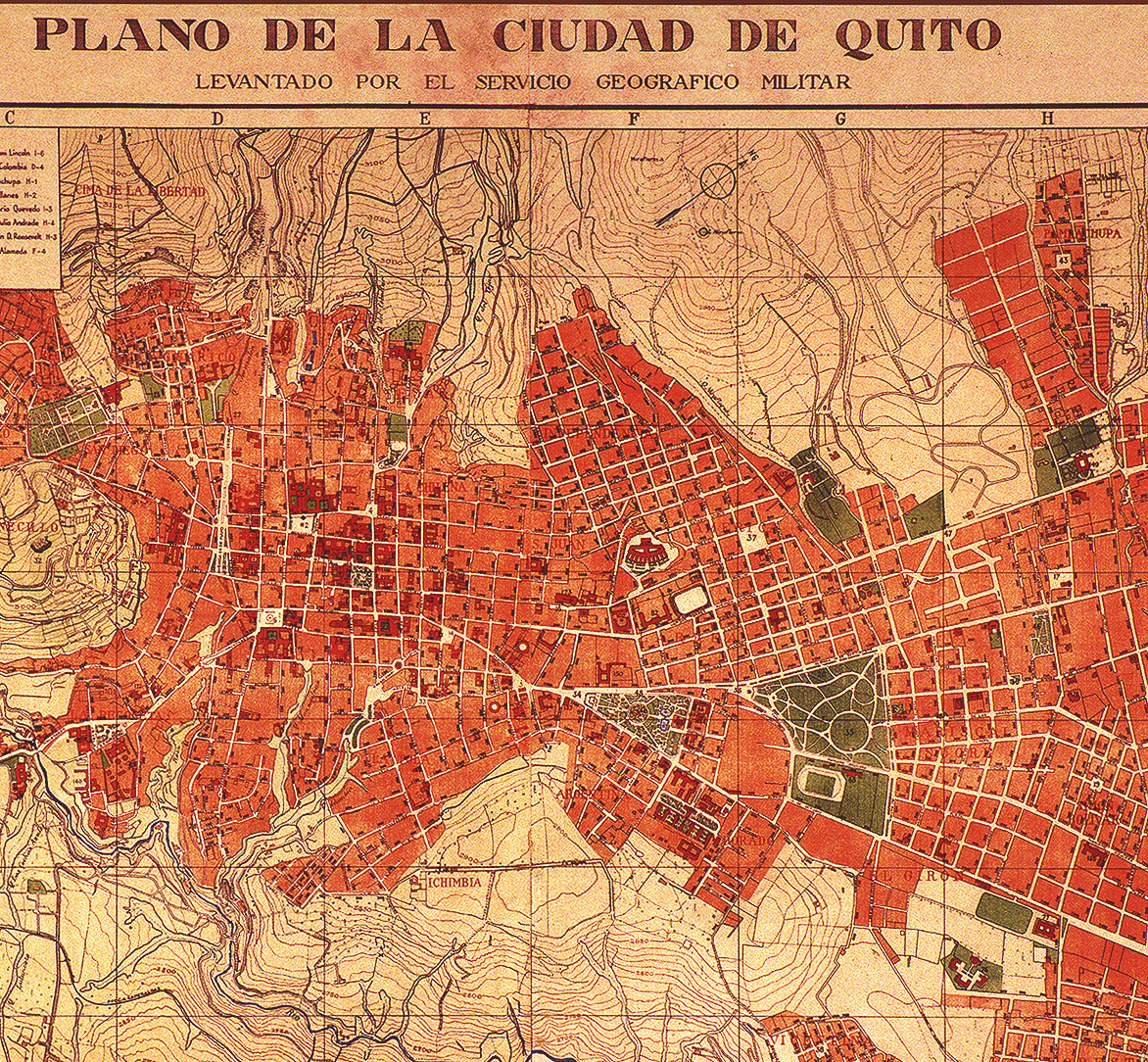
Figura 2. Plano de la ciudad de Quito de 1947, sector norte; se encuentran definidas las principales
que atraviesan la zona, aún no están trazadas las vías que posteriormente delimitan el terreno
del palacio legislativo (Servicio Geográfico Militar, 1947, citado por Ortiz, A., 2007, p. 127).
El área de terreno es de 22000 m2, con una forma más o menos pentagonal, las mayores longitudes son de 180 x 140m, la superficie de la parcela constituye la manzana, por tanto no tiene linderos compartidos. Sus límites son las vías que la rodean y la relacionan con el espacio público; esta condición permite que el proyecto pueda resolver las 4 fachadas y que todas puedan ser observadas, porque además el terreno se ubica en una zona relativamente más alta, con respecto al eje de crecimiento de la ciudad hacia el norte, sin variaciones topográficas importantes.
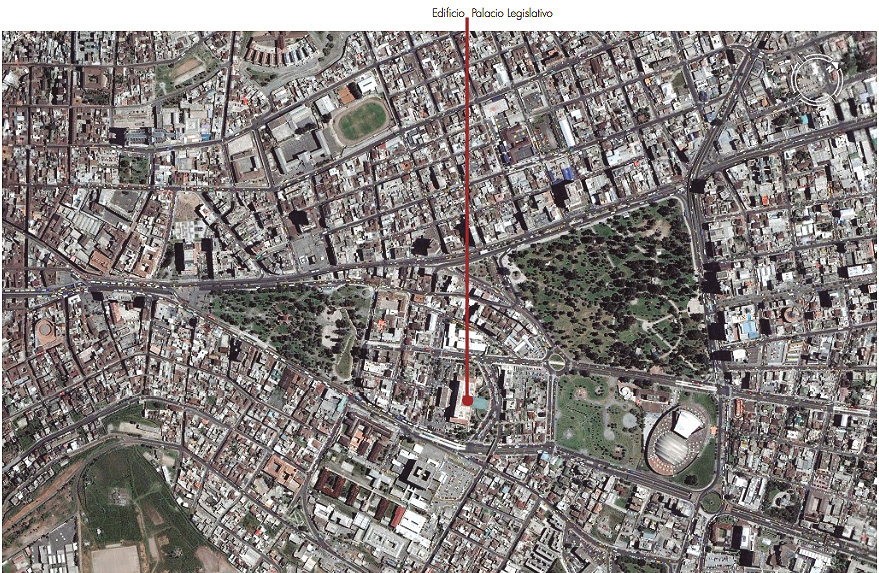
Figura 3. Situación actual del emplazamiento edificio Palacio Legislativo y sus alrededores (Google Earth, s.f).
Respecto del entorno, acorde a los principios del movimiento moderno, el arquitecto decide plantear un proyecto sin preocuparse del contexto inmediato (estilos históricos) o de las alturas de las edificaciones vecinas. Es importante destacar este aspecto porque la ciudad de Quito se caracteriza por poseer un centro histórico de gran valor, que reúne edificios coloniales y republicanos con una imagen urbana unitaria, esta cualidad cambia en los años 50 ya que la mayoría de edificios que se construyen en esta época buscan una imagen de modernidad y una ruptura con el pasado.
En lo referente a los aspectos topográficos, el sitio tenía una zona con pendiente hacia el sector norte, sin embargo el arquitecto levanta el edificio sobre una plataforma horizontal, resolviendo los empates del terreno a través de gradas y rampas; de aquí podemos inferir que tomó como aspectos independientes a la topografía y a la planta del edificio.
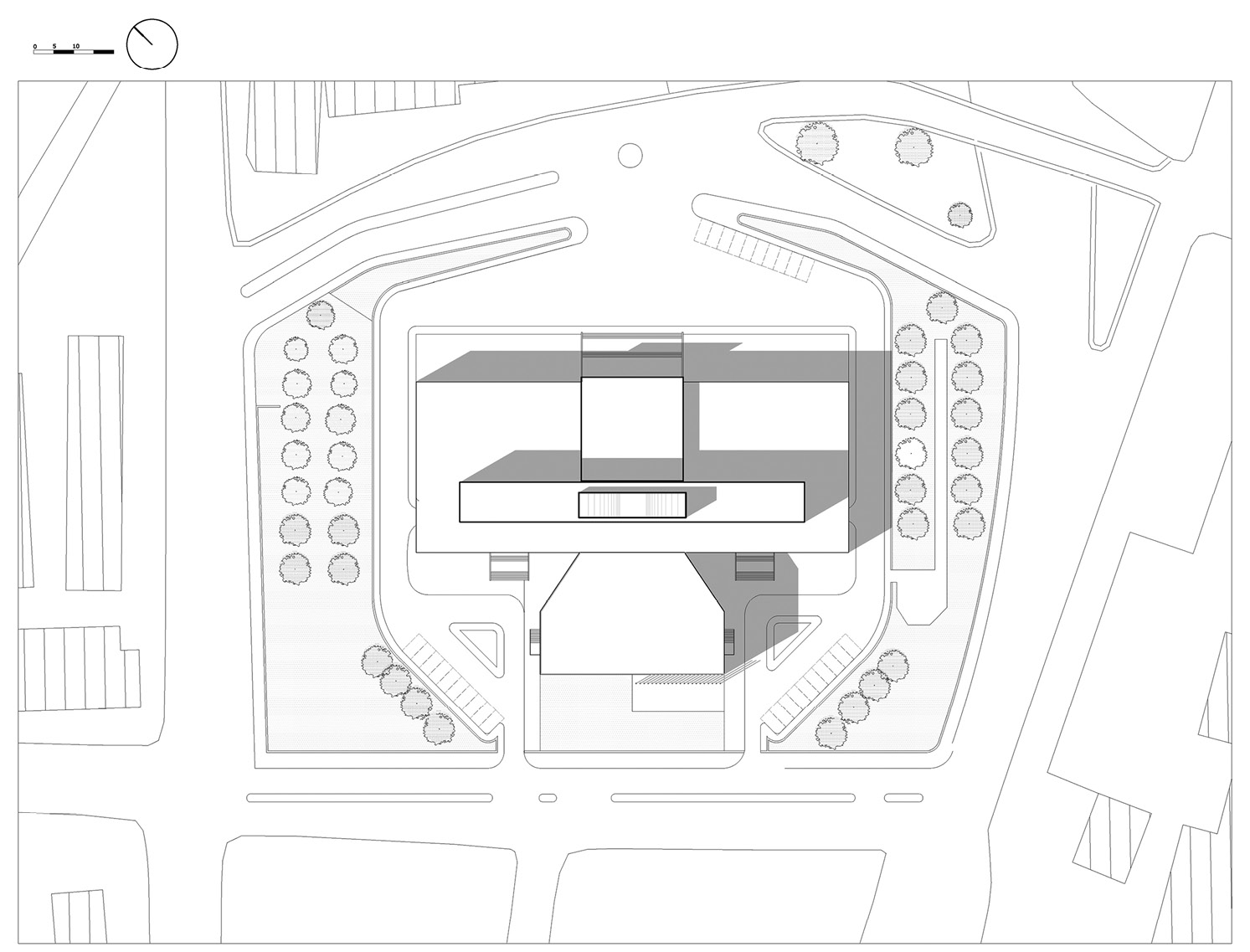
Figura 4. Emplazamiento (Autoría propia, 2006).
En cuanto a la forma del lote se evidencia un diseño que privilegia la conexión vehicular entre dos avenidas importantes, 12 de Octubre y la Av. 6 de Diciembre; es menester hacer constar que la construcción de las vías y el paso a desnivel se realizó conjuntamente con el edificio.
En el programa funcional se requirió principalmente de espacios para actividades administrativas de oficina y tres auditorios4. Además se contemplaron todas las áreas de servicio, equipamiento y circulación propias de un proyecto de este tipo.
Se parte de una planta simétrica. Es necesario destacar que si bien la simetría no es exactamente un objetivo de la arquitectura moderna, el arquitecto aprovecha de ésta para generar una planta ordenada; además existe fluidez en los espacios de circulación sin marcar jerarquías en los espacios abiertos, es posible suponer que se toma esta decisión puesto que fueron necesarias dos salas de iguales condiciones para la reunión de diputados y senadores. Los accesos se ubican en las dos vías de menor tráfico, facilitando así el flujo vehicular y peatonal.
El área de construcción del edificio es de 18850 m2 compartidos en nueve plantas; la planta baja, mezanine, primer piso alto, y segundo piso alto tienen diferente distribución y a partir de la tercera planta alta se utilizan plantas tipo.
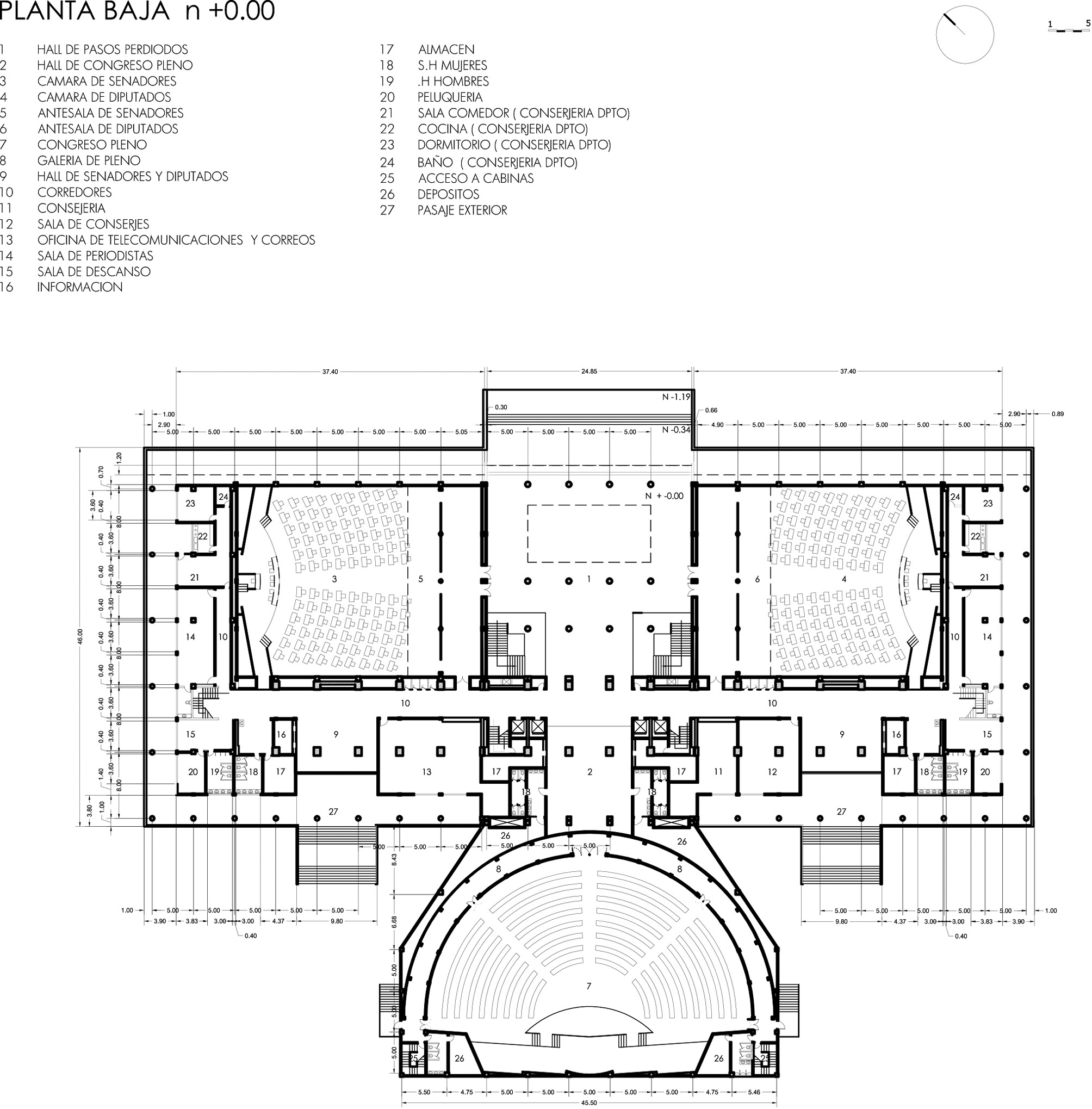
Figura 5. Planta baja N= 00 (Autoría propia, 2006).
El edificio se posiciona en el centro del terreno, orientado hacia el noreste de la ciudad, rodeado por jardines y espacios para estacionamiento vehicular. Se identifican tres volúmenes articulados: dos constituidos por paralelepípedos, el uno sirve de base y en él se ubican las salas de la cámara de diputados y la cámara de senadores. El otro es una gran torre donde se levantan las oficinas; finalmente en el tercer volumen, de forma hexagonal, funciona la sala del congreso en pleno. El juego de volúmenes se abre en el entorno y le otorga equilibrio visual al conjunto, los puntos de enlace generan cambios en la perspectiva del peatón mediante el juego de escalas y al mismo tiempo se potencia la visión lejana del conjunto.

Figura 6. Imagen de la maqueta del proyecto presentado en enero
de 1958 ante la prensa (Museo de Arquitectura del Ecuador, Archivo Alfredo León Cevallos, s.f).
El arquitecto plantea un sistema estructural modulado, resuelto con columnas de hormigón, lo que le permite hacer uso de la planta libre. Este recurso, como se sabe, es uno de los principios básicos de la arquitectura moderna.
Norberg-Schulz (2005) señala:
La planta libre es la materialización de la nueva concepción del espacio. Como tal, no es una ayuda práctica para acomodar diversas funciones, sino un principio o método de organización espacial. Su objetivo básico es contribuir a la orientación del hombre dentro de un mundo abierto (p. 45).
El edificio se levanta del suelo a través de una hilera de columnas que sobresalen en la fachada baja, éstas generan un pórtico a través del cual se da la transición entre el interior y el exterior.
En la fachada los forjados, columnas, pilares y vigas son expuestos como parte de la expresión formal del edificio. La relación entre los elementos estructurales y los de la fachada generan distintos planos que acentúan los criterios de construcción de la forma. Al dejar expuestos los forjados (lozas), se logra acentuar las horizontales y generar sombra sobre los elementos.
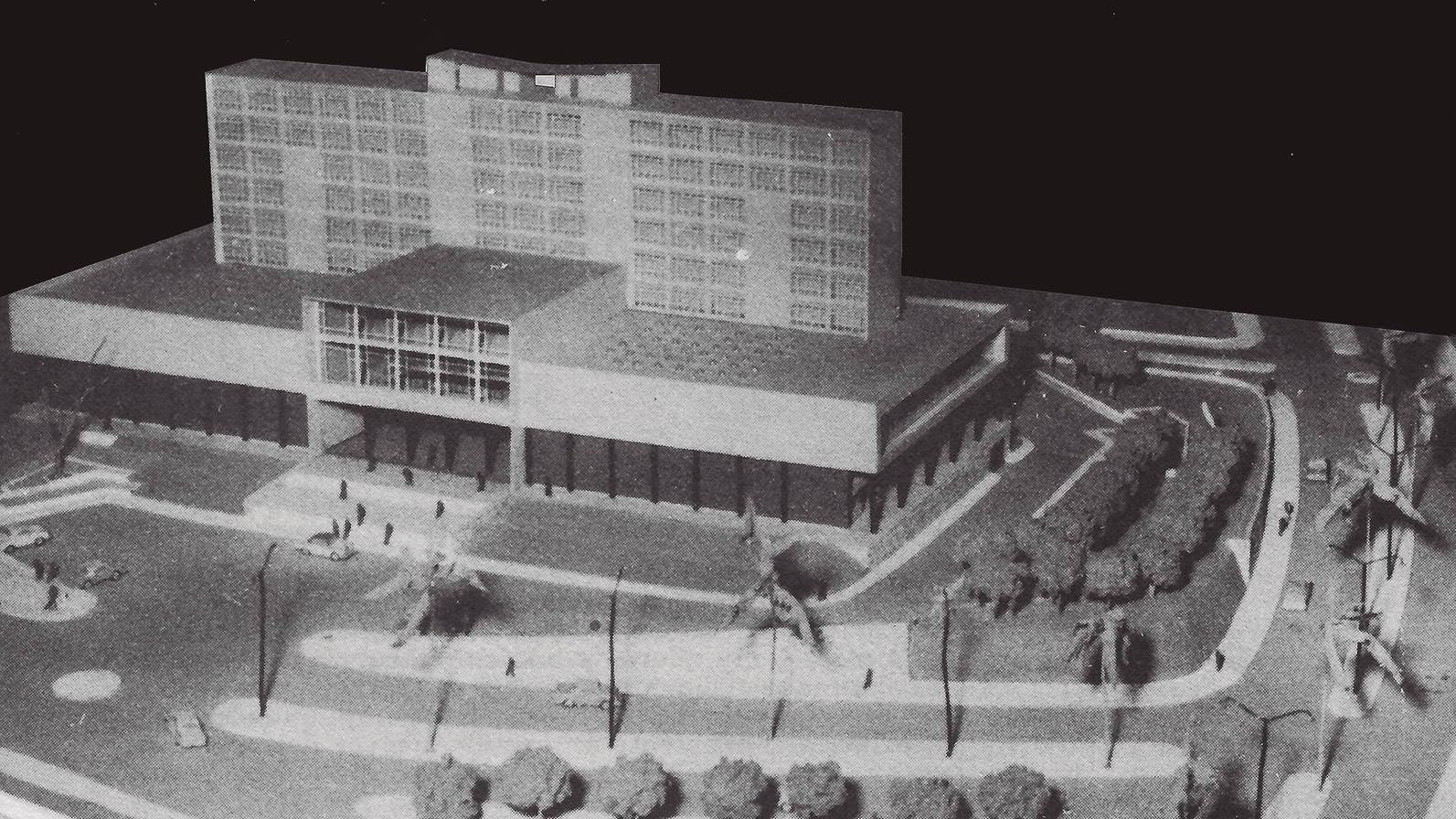
Figura 7. Vista de la maqueta del proyecto hacia el alzado norte y el acceso principal (Revista Vistazo Nº44, 1961, p.66).
En los tres volúmenes que componen el edificio, la cubierta se diseña prácticamente plana, salvo la pendiente necesaria para resolver el desalojo de agua lluvia. El único volumen que sobresale en la torre principal coincide con el área de ascensores y escaleras, en este punto se propone un volumen que se retrasa de las fachadas del edificio y se resuelve con una cubierta inclinada cóncava.
De acuerdo con la orientación del edificio y considerando que en la ciudad de Quito la posición del sol no varía significativamente, la luz solar está garantizada, la torre de oficinas permanece iluminada durante todo el día. En los auditorios que se requiere menos luz natural se pone énfasis en los sistemas de iluminación artificial.
En el alzado norte se deja un espacio para un mural, el mismo que se encargó al escultor ecuatoriano Luis Mideros. Sobre la fachada se relatan los momentos trascendentales de la historia nacional desde aspectos relacionados con el imperio Inca, los primeros movimientos independentistas, la vida republicana, el trabajo, la política, la ciencia y las artes (Pino, 2004). El arquitecto deja un gran espacio público sobre el lado norte, esta plaza tiene conexión con los aparcaderos y permite tener una visión del edificio en su conjunto, además desde ésta se puede apreciar el mural escultórico. La plaza puede interpretarse como el recurso utilizado por el arquitecto para garantizar la presencia del edificio en el contexto urbano.

Figura 8. Vistas parciales del edificio (Archivo Biblioteca
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica del Ecuador, 2002).

Figura 9. Vistas parciales del edificio (Ib.).

Figura 10. Vistas parciales del edificio (Ib.).
En la maqueta del proyecto se puede ver que en el diseño del espacio exterior y las áreas verdes propuestas por A. León, se planteaba generar zonas arborizadas en el perímetro del edificio; los límites de los aparcaderos y las vías de circulación además de zonas con vegetación baja en las áreas inmediatas a los volúmenes construidos. Al ser este un edificio emblemático de suma importancia política, se incluyen elementos simbólicos que lejos de ser elementos decorativos pasan a ser parte del diseño exterior, por ejemplo se genera una zona de banderas propuesta en la fachada sur, la misma que visualmente marca las verticales en un volumen horizontal (el del salón del plenario) y se convierten en parte fundamental de la composición del alzado. Al recorrer el perímetro del edificio se descubren sus diferentes facetas, en cuanto a las proporciones de sus elementos y a la relación de sus partes.
Análisis de la construcción
Hasta este punto se han expuesto las principales características arquitectónicas del proyecto del edificio del palacio legislativo realizado por Alfredo León Cevallos y presentado ante la Secretaría General de Planificación; sin embargo, cuando se construye el edificio se realizan algunas modificaciones.
En la obra se tomaron algunas decisiones que la modificaron, pero estos cambios no alteraron el sentido del edificio, en la medida en que las ideas rectoras se mantienen; existe orden en la fachada y una acertada modulación de los elementos.
Las principales diferencias encontradas entre las dos versiones del proyecto se relacionan con las cubiertas y el tratamiento de los espacios exteriores. Inicialmente el remate de la cubierta en la torre de oficinas se planteaba compuesto por dos losas cóncavas, pero este detalle fue modificado y se adicionó a las losas tres bóvedas de cañón corrido, no se tiene un registro claro de las razones para el cambio en el diseño.

Figura 11. Vista hacia el alzado norte (Revista Vistazo Nº49, 1961, p. 49).

Figura 12. Vista de salón plenario y torre de oficinas (Disponible en Blomberg, 2005).
En las áreas exteriores se elimina la calle vehicular que rodeaba al edificio y el área de parqueo ubicada en la zona frontal junto al acceso principal, en su lugar se eleva la plaza frontal para permitir el paso de vehículos y el acceso de los productos de abastecimiento desde el nivel subterráneo, las áreas de parqueo son trasladadas a la parte posterior.
Análisis del estado actual
Con el pasar del tiempo y los cambios a la estructura funcional del poder legislativo, el edificio resultaba insuficiente ya que se incrementó el número de diputados, además se dio una saturación de los espacios y la implementación de una gran cantidad de instalaciones no previstas. En estas condiciones el 5 de marzo de 2003, un gran incendio afectó gran parte de la planta baja, mezanine, primera y segunda planta alta de la edificación.
Con la inimaginable controversia política ocasionada por este suceso, en octubre del mismo año se procedió a la adjudicación del proyecto de restauración para el edificio, a cargo del arquitecto Milton Barragán Dumet, que en su momento fue miembro del equipo técnico que estuvo encargado del diseño original y que trabajó con Alfredo León Cevallos.
En la propuesta de Barragán se procura una reordenación del espacio interior que se adapte a las nuevas necesidades del parlamento. Las principales transformaciones a nivel funcional tienen que ver con la adaptación de una de las salas de reunión en biblioteca y archivo legislativo. En la torre de oficinas se libera la estructura y se propone la recuperación de la distribución funcional de proyecto inicial, respetando áreas de circulación y vestíbulos. Exteriormente se plantea la creación de parqueaderos subterráneos y vivienda para la escolta legislativa, además se amplía la plaza exterior en el acceso principal.
Los mayores cambios planteados por Barragán Dumet tienen relación con la estructura formal, ya que a la torre de oficinas se la encierra con una malla metálica perforada que a nuestro criterio obstruye por completo la visión del edificio; ocasiona la pérdida de la calidad visual y de la imagen urbana, además se pierde la relación entre los elementos estructurales y los de la fachada.
Se eliminan visualmente las horizontales que caracterizaban al proyecto envolviéndolo en una nube gris que se pierde en el paisaje. En el alzado sur se prescinde de la textura de hormigón remplazándola con gradas y salidas de emergencia. Se eleva en el proyecto una planta, ocultando el remate del edificio; los perfiles de aluminio de ventanas y puertas fueron modificados, cambiando su modulación, optando por vidrios de mayores dimensiones, que no mantienen relación con el proyecto original.

Figura 13. Vista general del edificio hacia el alzado norte (Autoría propia, 2007).
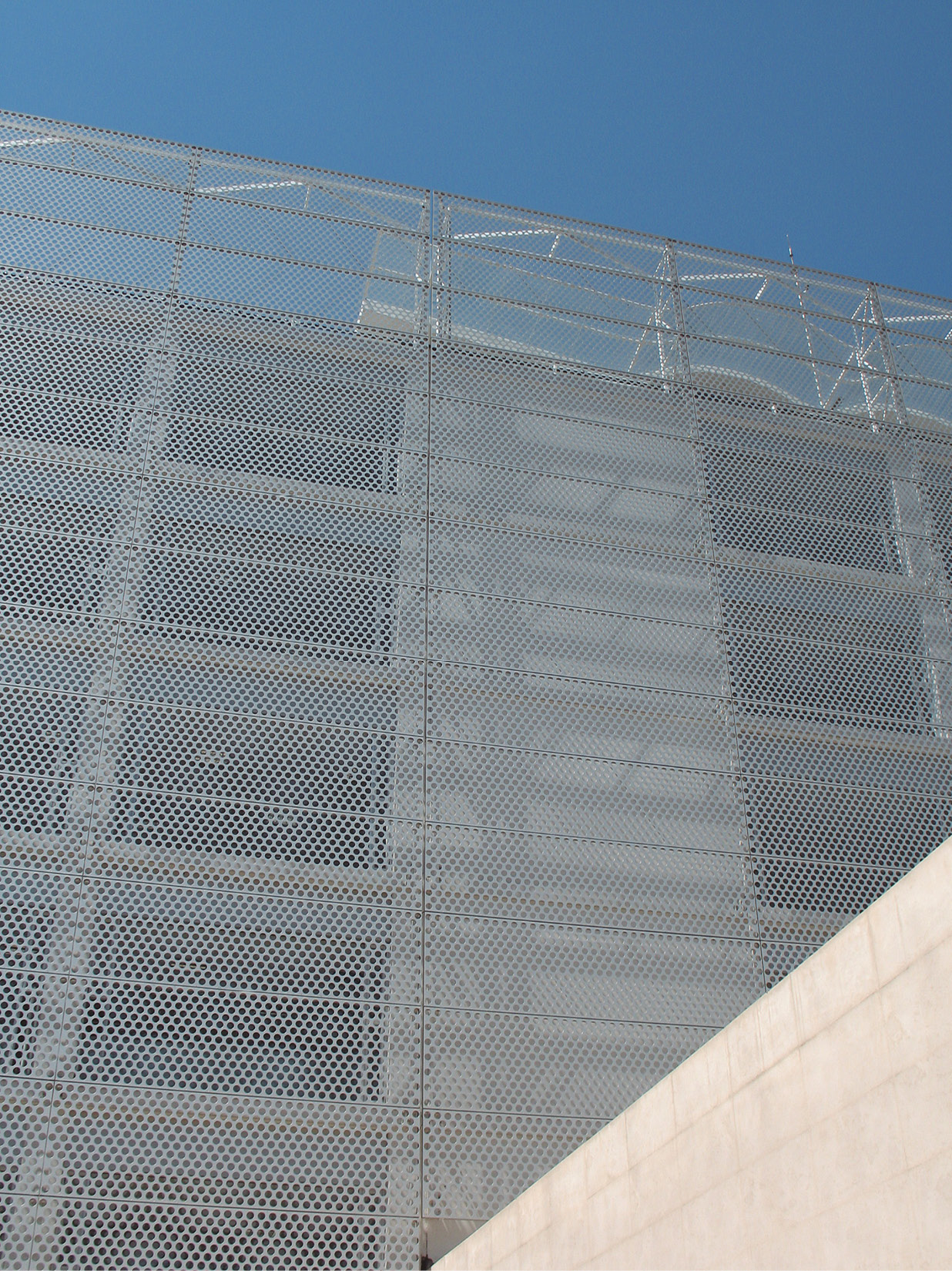
Figura 14. Vista en detalle de la malla que cubre al edificio (Ib.).
Uno de los aspectos más destacables de la intervención se relaciona con el rescate de los materiales en el volumen que sirve de base a la torre de oficinas, se ha logrado una importante recuperación de colores y texturas manteniendo el criterio del proyecto original.
Conclusiones
En este documento se ha hablado de los diferentes aspectos de un edificio, procurando por una parte rescatar las características de orden visual que en él se reconocen; y por otra parte, documentar una obra que ha sido transformada.
Se ha puesto en evidencia el uso de recursos universales de la arquitectura moderna, como lo son el manejo de plantas libres, los volúmenes abiertos, el uso de la trasparencia, el control del módulo, los porches, el aprovechamiento de la tecnología para buscar posibilidades de la estructura, entre otros; lo que ha dado como resultado un edificio singular con criterios de forma consistente.
La organización de la ciudad con el plan regulador de la década de los 40, marca la creación de un nuevo centro cívico y político a partir del cual se desarrolla la ciudad nueva. A nivel urbano el edificio se convierte en un hito de referencia, la vinculación del proyecto con el espacio público, el manejo de materiales y de escalas acercan al ciudadano. La ubicación geográfica del terreno y su topografía potencian la visión lejana del edificio.
El autor del proyecto, Alfredo León, toma un partido de diseño independiente al de las construcciones cercanas que responden a otros momentos de la arquitectura, alejándose de la mimesis.
Los elementos constructivos del proyecto generan una relación entre las partes, que a más de responder a necesidades técnicas, responden a una búsqueda por intensificar la forma; acentuar, por ejemplo, la horizontalidad del proyecto, buscar un equilibrio a través del uso de volúmenes opacos y transparentes, introducir orden en los elementos, sin buscar jerarquizarlos.
El proyecto se configura con reglas propias, las mismas que son reconocibles a través de la mirada, la originalidad de la obra se basa en la forma de relación de sus elementos y los volúmenes, la concordancia entre el programa y la estructura espacial; los detalles constructivos generan un sistema de relaciones entre planos y elementos que dejan ver una preocupación no sólo sobre lo constructivo, sino también sobre lo visual.
En este proyecto no hubo una búsqueda por la aplicación de un concepto sino más bien se trabaja con un programa que, con criterios de orden, garantiza la consistencia y la identidad del mismo. Se reconoce en el diseño una capacidad del arquitecto para ordenar el espacio.
Con las reflexiones que se han hecho sobre el edificio, se cree acertado afirmar que éste era un buen ejemplo de arquitectura moderna; sin embargo vale también anotar que determinados aspectos del proyecto no se resolvieron de manera eficiente. Un ejemplo de esto es el inadecuado estudio de la incidencia del sol sobre el edificio, que se evidenció con el uso y llevó a la introducción de diversos elementos en las fachadas, que modificaron su estructura formal.
También se ha analizado en el presente documento los aspectos relacionados con las diferencias entre el proyecto y el edificio construido que, como se había mencionado antes, si bien no alteraron el sentido de orden y relaciones que rigen en la obra, debilitan de alguna manera la claridad y contundencia con las que había sido inicialmente proyectado. Las variaciones en las cubiertas son respuestas tibias a problemas de orden constructivo o visual que dan por resultado elementos ajenos al conjunto.
Otro de los aspectos a los que se ha dedicado espacio en este documento, es el referente a la intervención realizada desde el año 2004. Esto se debe a que lamentablemente los trabajos que se han efectuado en el edificio han afectado la estructura formal del mismo, y a través de esta intervención se comprueba que el equilibrio y la identidad de la obra estaban vinculadas directamente con la relación visual de los elementos.
En la intervención no se valoraron los aspectos relacionados con la consistencia visual del edificio, ni hubo una mayor reflexión sobre la importancia de la arquitectura moderna como reflejo de una época fundamental en la historia de la arquitectura del Ecuador. A propósito de esto Calduch (2009) analiza el declive de la arquitectura moderna, habla de la necesidad de revalorizarla, ya que la arquitectura que hoy se está realizando es una continuidad de esta corriente arquitectónica, además hace un llamado a despertar nuestro interés por ella.
Porque no se trata de convertirla en patrimonio como si fuera antigua deslizándonos por el camino peligroso de la nostalgia, ni de considerar que su valor pivota sobre la novedad, limitando su enseñanza a la búsqueda obsesiva de lo inédito. Por el contrario, se trata de sacar a la luz su valor como punto de arranque de nuestra arquitectura y de los problemas y afanes que aún nos preocupan (Calduch, 2009, p. 42).
Notas
1. La palabra en paréntesis ha sido colocada por la autora del artículo, para explicar el sentido del texto.
2. Otros arquitectos migraron de Europa al Ecuador en los años 40, es el caso de Oscar Etwanick (1892-1957) austríaco ingeniero de profesión migra al Ecuador. En este país diseña y construye edificios que responden al Movimiento Moderno, como el edificio Andinatel en 1950, Estadio Olímpico Atahualpa en 1951, edificio Casa Baca en 1956.
3. Desde 1903 el Estado Ecuatoriano había planteado la necesidad de construir un edificio propio para el poder legislativo; sin embargo por circunstancias económicas, políticas y administrativas no se llevó a cabo. En 1943 se realizó la convocatoria a concurso para el diseño del edificio, se declaró ganador a un proyecto; sin embargo, la inestabilidad política debido a la guerra, impidió que se concretara la propuesta (Cuvi, 2004).
4. En los años 50 en el Ecuador, la estructura del poder legislativo se dividía en senadores y diputados (bicameral) y sumaban un total de 60 parlamentarios. En la época actual es unicameral y está formada por 124 asambleístas.
Referencias bibliográficas
Benavides, J. (1995). La arquitectura del siglo XX en Quito. Quito: Banco Central del Ecuador.
Calduch, C. J. (2009). El declive de la arquitectura moderna: deterioro, obsolescencia, ruina. México: Palapa Volumen IV, Número II.
Cuvi, P. (Ed). (2004). Historia del Congreso Nacional. Quito: Publicaciones Congreso Nacional.
Gastón, C. & Rovira T. (2007). El proyecto moderno. Pautas de investigación. Barcelona: UPC.
Gonzáles de León, T. (s.f). El valor de la arquitectura del siglo XX. México: Colegio Nacional.
Hernández, E. (1999). En la historiografía de la arquitectura Moderna. Tournikiotis Panayotis. Madrid: Mairea y Celeste.
Maldonado, C. (1990). Gilberto Gatto Sobral en la arquitectura ecuatoriana. Quito: Trama Nº 50.
Moreira, R. & Álvarez, Y. (2004). Arquitectura de Quito 1915 – 1985. Quito: Trama.
Norberg-Schulz, C. (2005). Los principios de la arquitectura moderna. Barcelona: Reverté.
Peralta, E. & Moya R. (2011). Una arquitectura moderna diversa marcó los 60 en Quito. Quito: Trama.
Pino, I. (Coordinadora). (2004). Quito 30 años de arquitectura moderna. Quito: Trama.
Pino, I. (2009). Arquitectura Moderna en Quito. En Reflexiones sobre arquitectura Moderna. Guayaquil: Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Piñon, H. (1998). Curso Básico de Proyectos. Barcelona: UPC.
Piñon, H. (2002). Teoría del Proyecto. Barcelona: UPC.
Figuras
Figura 1. Alcedo y Herrera, D., Archivo General de Indias, 1734, Sevilla. Citado en Ortiz, A. (2007). Quito: Damero.
Figura 2. Servicio Geográfico Militar, 1947, impreso en Quito. Citado en Ortiz, A. (2007). Quito: Damero.
Figura 3. Situación actual del emplazamiento edificio Palacio Legislativo y sus alrededores. Recuperado de http/www.googlearth.com
Figura 4. Rodas, A. (2006). Redibujo de planos originales.
Figura 5. Ibídem.
Figura 6. Anónimo. (s.f). Museo de Arquitectura del Ecuador, Archivo Alfredo León Cevallos.
Figura 7. Revista Vistazo Nº44 (Enero, 1961).
Figura 8. Archivo Biblioteca Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica del Ecuador (2002).
Figura 9. Ibídem.
Figura 10. Ibídem.
Figura 11. Revista Vistazo Nº49 (Junio, 1961).
Figura 12. Anónimo. (s.f). Disponible en Blomberg. (2005). Ecuador. Quito: Publishing.
Figura 13. Rodas, A. (2007). Vista general del edificio hacia el alzado norte.
Figura 14. Ibídem. Vista en detalle de la malla que cubre al edificio.
MASDAR, LA CIUDAD DEL FUTURO1
Entre la sustentabilidad y la espectacularidad.
Daiana Zamler
Resumen
La construcción de una ciudad ex-novo pone de manifiesto múltiples cuestionamientos sobre el significado de la ciudad en sí. Que la ciudad ex-novo sea la primera ciudad con cero emisiones de carbono en el mundo, la más sustentable de todas las ciudades, nos hace reflexionar acerca de los conceptos de ciudad y de sustentabilidad. El paradigma de Masdar City nos deja heterogéneos y valiosos aprendizajes.
Palabras clave: Ciudad, sustentabilidad, Masdar, futurista, energía, megaproyecto.
Keywords: City, sustainability, Masdar, futuristic, energy, megaproject.
Recepción: 08 abril 2016 / Aceptación: 24 mayo 2016 - 20 julio 2016
La evolución demográfica del planeta pone a la ciudad en el centro de la acción del siglo XXI. Hoy más del 50 por ciento de la población mundial, lo que se traduce en más de 3.500 millones de personas, vive en espacios urbanizados. Esta proporción llegará al 60 por ciento en 2020. Mientras que se estima que en el año 2030, alcanzará prácticamente los 5.000 millones de personas, lo que representará al menos el 75% de la población mundial (Hurtado, 2013). Para satisfacer sus crecientes necesidades, las ciudades extraen energía del mundo que las rodea, proporcionando beneficios a escala local pero generando negativas repercusiones en el ambiente. Dado que en las próximas décadas la inmensa mayoría del incremento del suministro energético estará dedicado a cubrir el aumento de la demanda en las ciudades, éstas jugarán un papel más activo en la planificación y diseño de su propio futuro energético (Rivas Ecópolis, 2008).
En el año 2006 se dio inicio a un novedoso proyecto ubicado en los Emiratos Árabes Unidos: Masdar City, la nueva ciudad diseñada por los arquitectos británicos Foster & Partners, busca ser la fuente de ensayos de la ciudad futura, la primera en el mundo 100% ecológica (cero emisiones de CO2, cero residuos y 100% energía renovable), a 17 kilómetros de Abu Dhabi en el corazón del páramo arábigo, se edifica con un costo estimado de 22.000 millones de dólares (Fundación Expoterra, 2012). El objetivo es analizar el revolucionario desarrollo urbano en búsqueda de comprender sus procesos y objetivos en pos de ser la primera ciudad 100% sustentable del mundo. Se indaga respecto de los aprendizajes que nos deja Masdar, y cuál es el estado actual del megaproyecto.
Diseño y particularidades de la ciudad del futuro

Figura 1. Master Plan Masdar (Foster & Partners, 2008).

Figura 2. Calle interior (Ib.).

Figura 3. Espacio público semicubierto (Ib.).
Tal como describe Galindo en su artículo sobre Masdar, con el propósito de fundar una ciudad eficiente, se torna fundamental adaptar el diseño al clima intenso de la región caracterizado por calores extremos y tormentas de arena. En este sentido, se unen al proyecto las costumbres de la arquitectura árabe tradicional y su evolución tras la aplicación de las últimas tecnologías vigentes. Con el objetivo de reducir veinte grados el clima medio, se emplean los siguientes recursos: un muro perimetral a la ciudad con el fin de servir de tamiz a las polvaredas, continuo de un anillo de vegetación. Para beneficiarse de las corrientes nocturnas y reducir así el impacto de la radiación solar; los pasajes son semicubiertos, angostos y oblicuos a la traza urbana (véase Figuras 1 y 2) a los que se suman la vegetación, los techos verdes y el equipamiento con agua para el descenso pasivo de la temperatura. En las construcciones privadas y en los espacios públicos son diseñados conductos árabes clásicos para retirar el aire caliente del día y ganar las brisas frescas de la noche. Además, las cubiertas, dispuestas en avenidas y zonas públicas son generadoras de energías limpias (véase Figura 3) (Ib., 2015).

Figura 4. Servicio de taxis subterráneo (Masdar, a Mubadala Company, s.f).
“Masdar promete fijar los nuevos patrones para la ciudad del futuro”, comenta Lacellotti y añade, que la nueva ciudad tiene como objetivo suprimir el uso del automóvil en su interior de forma concluyente con el propósito de eliminar las emisiones de carbono. Pretende cambiarlo por un transporte público que incluye tres sistemas. El primero consta de un servicio de taxis con prestación permanente, sin conductor y alimentados por células fotovoltaicas (véase Figura 4). El segundo constituye un sistema de raíl ligero que atraviesa toda la ciudad y conecta con el aeropuerto y la capital Abu Dhabi. Por último, un transporte de carga rápida para el traslado de alimentos y mercaderías, con el fin de aliviar las calles principales y ceder éstas para el uso peatonal únicamente, éste es accionado por medio de energía solar y contempla una flota de vehículos subterráneos sistematizados (Lancellotti, 2010).

Figura 5. Planta de paneles solares (About Masdar clean energy, s.f).

Figura 6. Shams 1. Planta de energía solar. (Antony, T., s.f).

Figura 7. Centro de estudios académicos. (Masdar city, s.f).
La producción energética de Masdar se ha determinado en función de cálculos basados en la demanda racional de los recursos disponibles. La ciudad entera es alimentada por 87.777 paneles fotovoltaicos que se encuentran en un campo de 22 hectáreas de extensión (véase Figuras 5 y 6), a los que se les adicionan otros paneles solares que se encuentran en las terrazas de los edificios. El diseño de los muros de las edificaciones (amortiguados por cámaras de aire que limitan la radiación solar) ayuda a reducir la necesidad de acondicionamiento mecánico en un 55%. No existen las llaves de luz ni los grifos, sólo sensores de movimiento; que según las autoridades de Masdar de este modo han recortado el consumo de electricidad en un 51%, y el uso de agua en un 55% (Kingsley, 2013). El proyecto ensaya también el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de agua procedente de la evaporación, la cual pretende minimizar, a su vez, el empleo de la planta desalinizadora con que se ha dotado a la ciudad. La recuperación de residuos ha sido prevista para producir cero emisiones de CO2. Se calcula que el 50% de estos materiales podrán ser directamente reciclados y un 17% dedicado al compostaje. El resto, no reciclable, se utilizará como combustible en una planta incineradora subterránea. La cantidad estimada de residuos ronda las 350 toneladas diarias (Goitia, 2013).
La ciudad ha sido concebida para albergar 50 mil habitantes estables y 40 mil trabajadores y estudiantes externos. Uno de los proyectos emblemáticos dentro de Masdar es el Instituto de Ciencia y Tecnología (MIST), una colaboración sin ánimos de lucro para la investigación y el desarrollo entre el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y Masdar (Jensen, 2015). Además de proponerse ser el centro académico por excelencia de las energías renovables y tecnologías limpias (véase Figuras 7 y 8), también busca ser el núcleo de absorción de startups y empresas mundialmente reconocidas en este mismo enfoque.

Figura 8. Laboratorios (Masdar, a Mubadala Company, s.f).
Contexto de la ciudad ex-novo
Se toma como referencia el artículo de la Dra. Graciela Silvestri2 ‘Las múltiples disoluciones de la arquitectura’ en el que desarrolla su mirada sobre la ciudad ex novo donde describe:
Masdar se encuentra en el emirato de Abu Dabi. Su capital, del mismo nombre, es la ciudad más rica del mundo: se encuentra literalmente sentada sobre las mayores reservas petroleras. En este territorio se hallan las famosas Saadiyat Islands, transformadas en un complejo de 30 billones de dólares, con 29 hoteles internacionales, tres marinas, dos canchas de golf, y habitación para 150 000 personas. No se trata sólo de turismo, ya que en la capital se construyó la segunda mezquita más grande del mundo, y el palacio del Sheik3 parece emerger de Las mil y una noches. En el distrito cultural, se convocaron los nombres de los arquitectos más prestigiosos (Zaha Hadid, Tadao Ando, Jean Nouvel, Frank Gehry, Norman Foster), y los principales museos del mundo han cedido temporalmente parte de su patrimonio para ser exhibido. Tendremos, pues, otro Louvre, otro Guggenheim, otro British Museum. Para que esto se construya, no sólo deben importarse trabajadores -la mayoría de los habitantes proviene de Bangla Desh, India, Pakistán, Filipinas- sino, sobre todo, burocracias completas (2012, p. 196).
El proyecto de Masdar City no es una intervención solitaria, se trata del contexto tangible como parte de un plan para convertir la capital más rica del Golfo Pérsico en la eminencia a nivel global en exploración en sustentabilidad, incluyendo el estudio y perfeccionamiento de las energías renovables. Afirma Goitia sobre la ciudad:
será además la sede de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). La compañía Masdar es una filial de Abu Dhabi Future Energy Company, dependiente a su vez de Mubdala Development Company, sociedad inversora del gobierno emiratí. Su máximo responsable, alteza Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, está impulsando importantes reformas de modernización desde que en noviembre de 2004 accedió al trono, tras la muerte de su padre y predecesor (2013, p.87).
El presidente de EAU4 comprendió que la principal fuente de riqueza de Abu Dhabi (el petróleo), eventualmente llegará a su fin; por lo que pidió a sus asesores imprimir un plan a largo plazo que permita al país diversificar su economía lejos de los hidrocarburos. La respuesta fue: energía renovable (Kingsley, 2013). Fruto de tales intenciones surgió, en 2006 la iniciativa de Masdar City bajo el eslogan “algún día todas las ciudades serán como esta” (Expoterra, 2012).
De la eco-ciudad a la ciudad futurista

Figura 9.Gwanggyo Power Centre (Tuexperto, 2009).

Figura 10. New Songdo City (Datuopinion, s.f).
<
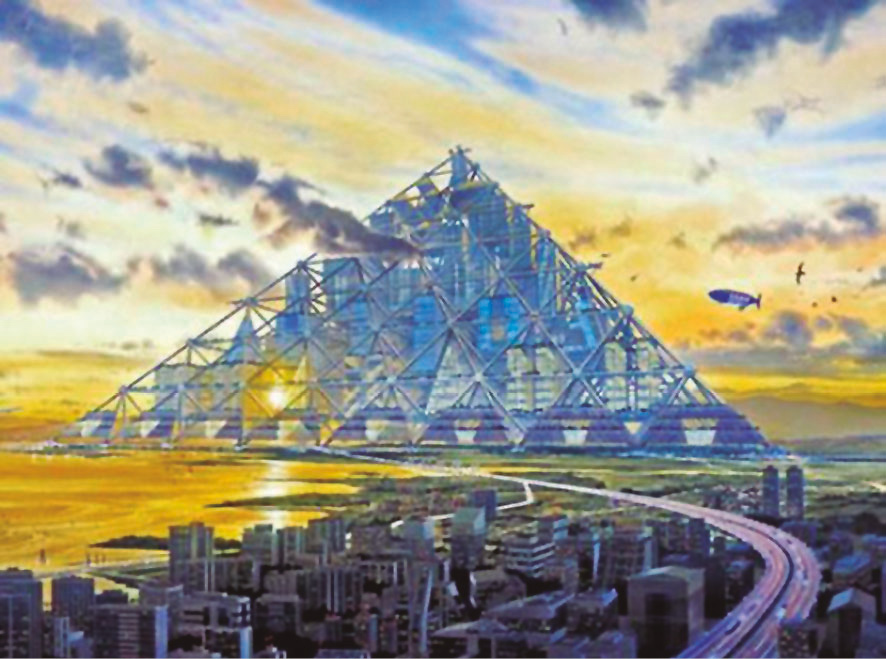
Figura 11. Shimizu Try 2004 (Ecodiario, 2011).
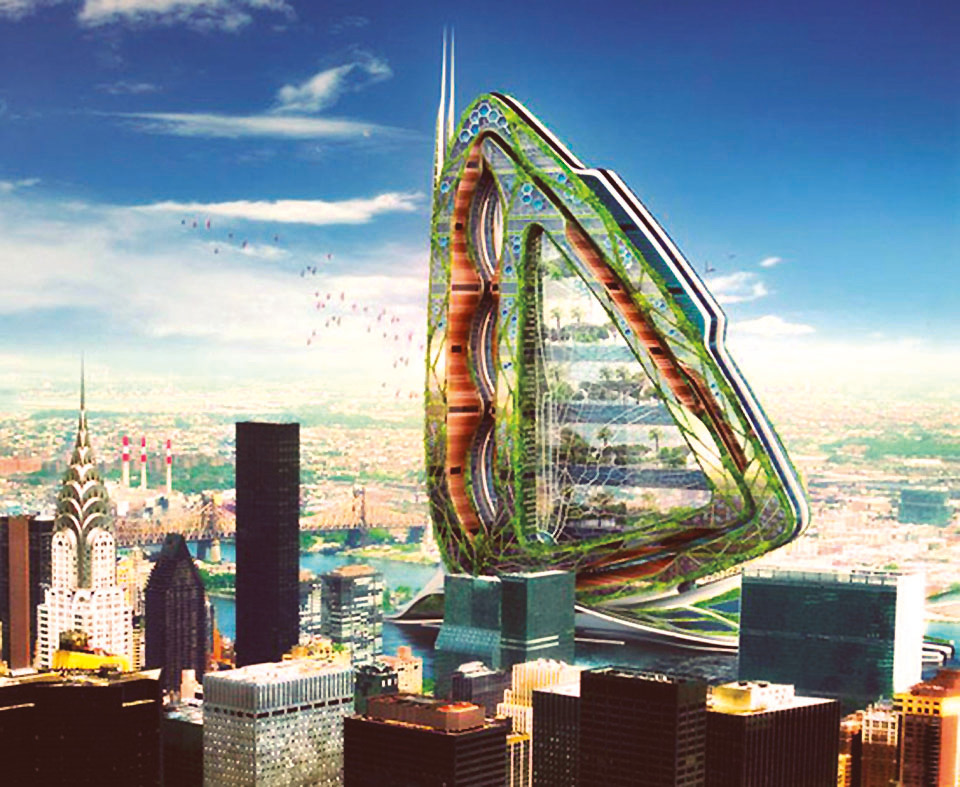
Figura 12. Dragonfly (Vincet Callebaut Architectures, s.f).

Figura 13. Hydrogenase (Callebaut, 2015).
En 2009 dos académicos de la Universidad de Westminster, Simon Joss junto a Daniel Tomozeiu, publicaron el primer informe de su investigación sobre eco-ciudades, que realizaron con el objetivo de clasificar sistemáticamente, analizar y comparar estas iniciativas (Hurtado, 2013). El principal enfoque ha sido intentar obtener un mejor entendimiento sobre la innovación y los procesos de gobernación que están conduciendo y formando desarrollos de eco-ciudades, buscando dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué distingue a una eco-ciudad de una ciudad convencional?; ¿por qué las eco-ciudades parecen haberse convertido en la principal corriente en tan corto periodo de tiempo?; ¿y acaso pueden las eco-ciudades ser social y democráticamente sustentables? En su reporte los investigadores listan al menos 79 perfiles de eco-ciudades, pertenecientes a los cinco continentes. Lidera el continente europeo con al menos 30 ciudades analizadas, y seguido por Asia al cual le atribuyen al menos 25 eco-ciudades (Joss, 2010). El modelo eco-ciudad es ampliamente versátil. Propone desde variados puntos de vista y diversas iniciativas o acciones, modos de generar patrones de mayor sustentabilidad en las ciudades existentes, aunque también sugiere distintos modos y numerosas iniciativas para el desarrollo de nuevas expansiones e incluso nuevas urbanizaciones. Vale tener en cuenta que Masdar se encuentra catalogada dentro de esta clasificación. Dentro del término eco-ciudad en realidad lo que encontramos es que todas las ciudades, los asentamientos, las formas de vida urbanas en general pueden adaptarse a patrones de vida sustentables desde perspectivas muy diversas (Zamler, 2013). Existen tres modelos de eco-ciudad como una primera clasificación general: nuevo desarrollo, expansión de área urbana y readaptación del desarrollo. Las eco-ciudades tipo «nuevo desarrollo» (como Masdar City), son construidas desde cero completamente como nuevas ciudades, son bastante menos comunes que aquellas que se constituyen, ya sea como una expansión urbana o las de tipo readaptación (Joss, 2010).
La búsqueda de un modelo de ciudad nueva y futurista, utópica en algunos casos o más bien objetual, es un tema de actualidad. Existen diversos proyectos a nivel mundial que parecen una ciudad-objeto o ciudad-máquina. Estos tienen fuertemente en cuenta las tecnologías a utilizar, el empleo y desarrollo de energías renovables, autoabastecimiento energético y reducción de emisiones de carbono entre otras acciones. Visto que el urbanismo moderno aspiraba a alcanzar una estructura urbana coherente cuyo funcionamiento fuera similar al de una máquina y, al mismo tiempo, contuviera los atributos del organismo biológico, se podría trazar un paralelismo entre la ciudad-máquina del movimiento moderno y los ejemplos tanto de Masdar como urbe futurista, así como con otras iniciativas halladas en diferentes países que buscan proyectar la ciudad del futuro. Entre algunas de ellas se encuentran: Gwanggyo Power Centre5, una metrópoli autosuficiente, compleja, dinámica, con capacidad para más de 77.000 habitantes (véase Figura 9) y New Songdo City6, un centro de negocios y de libre intercambio económico (véase Figura 10), ambas en Corea del Sur; Ciudad Shimizu Try 20047, una ciudad constituida por 55 pirámides cuya estructura tendrá al menos 2.004 metros de altura, podría alojar 750.000 personas, una respuesta para la creciente carencia de espacio en Tokio (véase Figura 11); Dragonfly8 una estructura bioclimática basada en la energía proveniente del sol y el viento con un diseño de granja vertical donde se cultivaría comida, además de servir como granja y fuente de energía renovable dentro de un emplazamiento urbano en la Isla de Roosevelt en Nueva York (véase Figura 12); e Hydrogenase9, caracterizada por la capacidad de “elevarse hasta los 2.000 metros a 175 km/h en caso de desastre natural, tan solo propulsada por su propio biohidrógeno” (El Economista, 2011), en Shangai, China (véase Figura 13). Este último parece ser el proyecto más ferviente de los vistos hasta ahora como ejemplo literal de una máquina futurista. Dentro de este contexto, para la reflexión acerca de este tipo de proyectos, cabe recordar algunas palabras de Le Corbusier (1924):
Habiendo el siglo de la máquina desencadenado sus consecuencias, el movimiento se ha apoderado de un instrumental nuevo para intensificar su ritmo; lo ha intensificado con tal aumento de velocidad que los acontecimientos han superado nuestra capacidad receptiva y el espíritu, generalmente más pronto que la realidad, ha sido esta vez, en cambio, superado por ella con su aceleración siempre en aumento (…). El ritmo se ha acelerado al punto de poner a los hombres (…) en un estado de inestabilidad, de inseguridad, de fatiga, de alucinación creciente (p. 54).
Miradas sobre Masdar
Abundan las opiniones que desaprueban el megaproyecto por las paradojas que presenta. Por un lado, fundar una ciudad nueva, limpia de emisiones de hidrocarburos en la misma región que es productora del petróleo y causante del empeoramiento ambiental a nivel mundial y del otro por el prominente costo económico del diseño. Si bien desde otra mirada pareciera prudente o lógico que quien ha desarrollado la primordial provisión de energía convencional al mundo, sea hoy día quien busque desarrollar nuevos modos de energías limpias y alternativas con el objetivo de continuar liderando este sector del mercado (Goitia, 2013). Según las palabras de Silvestri (2012):
Masdar es la perla verde de las intervenciones en Oriente Medio, cuya expansión económica deriva de la oportuna articulación de la crisis global de Estados Unidos y Europa occidental, con la liquidez financiera de los países exportadores de petróleo del Gulf Cooperation Council10. Pero hoy los países del Golfo son más estratégicos en sus apuestas: la provisión de infraestructura y desarrollo inmobiliario en la propia tierra adquirieron un lugar relevante, con el objetivo de colocar estas naciones en el orden mundial, especialmente en lo que atañe a la creación de atractivos turísticos para sectores exclusivos (p. 196).

Figura 14. Calle interna (Foster &Partners, 2008).

Figura 15. Calle interna (Ib.).
La ambición del proyecto resulta realmente loable, aunque se debe destacar que las ilustraciones que se presentan parecieran muy similares a las de un shopping de diseño árabe tradicional (véase Figuras 14 y 15). Por ello cabe preguntarse si la nueva urbanización parece un centro comercial, acaso podría tratarse de un bien particular que se beneficia del concepto sustentabilidad como una captación adicional del cliente o futuro residente urbano, alejándose éste del entendimiento más amplio del concepto ciudad (Ib., 2012).
Resulta asombroso que un país acaudalado por los hidrocarburos, que se conoce en el mundo como uno de los mayores responsables de los impactos ambientales, emprenda una urbanización como Masdar. Siendo ésta para tan sólo 50 mil nuevos residentes, mientras que actualmente en los EAU viven cinco millones de habitantes. Pareciera entonces que erigir la nueva ciudad en tal escala y que produzca cero residuos y emisiones de dióxido de carbono “solo producirá un efecto marginal en la reducción de emisiones a la atmósfera tomando en cuenta todo el país”, opina Oikonomidou (2012). Al reflexionar en la cercanía de algunas de las novedosas iniciativas llevadas a cabo en Dubai, como un complejo de islas artificiales o las pistas de sky, a la novedosa urbe ecológica Masdar, el concepto sustentable parece perder autenticidad y responsabilidad frente al mundo. Agrega la autora “tomando en cuenta el origen del financiamiento de la ciudad los escépticos dicen que es solo una forma inteligente para hacer quedar bien a Abu Dhabi mientras continúa haciendo lo que sabe hacer mejor, bombear petróleo” (Ib.).
Situación actual de la ciudad del futuro

Figura 16. Ingreso a Masdar (Masdar City: A Critical Retrospection, s.f).

Figura 17. Estado actual Masdar (Ib.).
El colapso del mercado financiero en 2008 comenzó a causar turbulencia para el proyecto de Masdar City. Numerosos reportes sobre esperados retrasos en las próximas etapas, reajustes financieros al presupuesto inicial de 22 billones de dólares y modificaciones en el esquema original empezaron a aparecer en los diarios del mundo. En octubre de 2010 el nuevo (ahora también anterior) director de Masdar, Alan Frost, comentó a periódicos locales que el plan de producir toda la energía que alimente a Masdar de forma local, estaba siendo reconsiderado (Jensen, 2015). La última fecha establecida para dar fin al proyecto, prevista para el 2016, ha sido pospuesta hasta una incierta fecha futura en orden de crecer ‘orgánicamente’ con las fuerzas del mercado (Mandel, 2010). La única predicción definida acerca de Masdar es que nunca será construida acorde al Master Plan11 original (véase Figuras 16 a 19).
El investigador Boris Borman Jensen12 relata:
Fui a Masdar City en 2010 con altas expectativas, pero no me fue permitido tomar ninguna fotografía in situ. La pregunta es: ¿por qué este espectacular conglomerado de representantes del Estado, arquitectos mundialmente destacados, ingenieros especializados, ambientalistas de pensamiento empresarial y constructores corporativos de ciudades insisten en semejante control sobre información esencial? Entre otros motivos, los funcionarios oficiales del gobierno que trabajan para la compañía responsable del proyecto de Masdar City o cualquier empleado en el lugar puede ser acusado de perjudicar la economía nacional si participan de un debate público acerca del proyecto o cuestionan sus condiciones generales (2015).

Figura 18. Masdar bajo construcción (Foster & Partners, 2008).

Figura 19. Masdar actualmente (Antony, T., s.f).
Una búsqueda rápida en Google con el título ‘Masdar City’, en 2010 dio lugar a más de cinco millones de resultados, lo que de alguna manera confirmaba la prominencia del proyecto. Hoy el número ha bajado a cerca de medio millón de resultados (Ib.). El análisis de esta información en su conjunto da cuenta de la falta de información actualizada sobre la situación actual del proyecto, la caída de interés general acerca del mismo y la cantidad de interrogantes que se abren acerca de la primera ciudad 100% sustentable del mundo.
Preguntas y reflexiones acerca de Masdar City
¿Cuál es la fuente de inspiración estratégica de Masdar para su emplazamiento? ¿Será acaso el predominio del sol en ese lugar, sobre el que se afirman las energías renovables? ¿Será ése el eje fundacional y el rol de la nueva ciudad? Pareciera difícil encontrar otra riqueza natural, histórica o cultural que hagan de este lugar específico un atractivo a nivel mundial, más allá de lo propuesto por el Master Plan. Parece, entonces, que se estuviera fabricando un paisaje, un atractivo, un motivo para llevar adelante este nuevo megaproyecto.
Dentro del concepto de ciudad como un sistema interrelacionado de actividades, donde juegan variables de orden político, económico, social, cultural y físico, subsistema a su vez de esquemas más amplios, sujetos al cambio del tiempo.
Dentro del concepto de ciudad en sí, se interrelacionan diversas disciplinas como la política, la economía, la sociología, el urbanismo, la arquitectura, la antropología, entre otras dentro de las cuales intervienen otros subsistemas y dimensiones como la cultural, la física, la ambiental, etc., (Yujnovsky, 1971). Entre otros el reconocido arquitecto Richard Rogers13 (2003) argumenta que las ciudades funcionan de atractivos demográficos porque facilitan trabajo y son la base del desarrollo cultural. Afirma:
Son centros de comunicación y aprendizaje y de complejas estructuras comerciales, albergan densas concentraciones humanas y focalizan la energía física, creativa e intelectual. Son emplazamiento de actividades y funciones altamente diversificadas: exposiciones y manifestaciones, bares y catedrales, tiendas y auditorios. (…) combinación de edades, razas, culturas y actividades, la mezcla de comunidad y anonimato, familiaridad y sorpresa, e incluso el sentido de peligrosa excitación que suscitan (p. 15).
Se sugiere preguntar entonces ¿cuál es el rol de Masdar? Hemos visto que uno de sus fundamentos es el objetivo de convertirse en el centro mundial por excelencia para la investigación en energías renovables, el desarrollo y la innovación. Entonces, ¿qué va a pasar con Masdar una vez que, como el petróleo, pase la era del desarrollo e investigaciones para las energías renovables? ¿Tendrá entonces un nuevo rol? ¿Podrá con los años y el transcurso de la historia encontrar nuevos roles y diversificarse? ¿O acaso pasará a convertirse, como Detroit14 en una ciudad fantasma? Una vez que los nuevos habitantes se asienten en Masdar, se hayan trasladado estos por estudio o trabajo y cumplan con su objetivo, ¿elegirán quedarse allí? ¿Cuál será el sentido de pertenencia de los habitantes de Masdar para con la ciudad?
Cuando surge entonces la pregunta ¿por qué existen las ciudades?, se adoptan los conceptos de Ascher (2012):
más allá de las épocas, los modos de producción, las culturas y los contextos, lo que tienen en común las ciudades es que ofrecen más posibilidades que las demás formas de asentamiento humano (…). Lo que singulariza a las ciudades proviene, en primer lugar, de la numerosidad. Aunque no constituye en sí misma una garantía, la numerosidad ofrece más posibilidades que los pequeños grupos (…). La ciudad atrae a los que esperan algo de la numerosidad, por la fuerza que engendra o por las alternativas que propone, por la posibilidad de reunirse con «semejantes» o juntarse con otros, por las mayorías que constituye o por las minorías cuya existencia permite. No obstante, para que el potencial que produce el agrupamiento de personas y de riquezas que van con ellas se haga efectivo, se requiere de un poder capaz de organizar la ciudad con este propósito (p.163).
De acuerdo a la exposición de Rondon (2009) cuando hablamos de sustentabilidad, se pretende la asimilación de una forma de vida y de tratamiento responsables con el ambiente y la sociedad, conforme con las nociones de sustentabilidad ecológica, equidad social, ética y responsabilidad transgeneracional, las cuales provienen del concepto original, el cual define sustentabilidad como el estilo de desarrollo –social, cultural, económico y ecológico– tal como manifiesta el autor citando el informe Brundtland 1987, “que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987; Kelly, 1998; citado por Rondón, 2009).
¿Diseñar una planta desalinizadora para abastecimiento de agua, no es acaso una acción similar a la que ha consumado Luis XIV que, para la construcción del lago, las fuentes y los servicios Reales en el Palacio de Versalles15, se debió conducir el agua por medio de acueductos, cuyo coste fue tan grande como el propio Palacio? Cierto es que hoy la desalinización del agua empieza a cobrar protagonismo en variados países de distintos continentes con escasez de agua dulce. Si bien el agua es el líquido más abundante en el mundo, una pequeña porción de esta es apta para el consumo del hombre; de un total del 100% del agua existente, un 97,5% es salada y sólo el 2,5% es dulce, y sólo un 0,3% es la cantidad disponible para el consumo humano. Pero no se puede dejar de lado el costo que implica la inversión de la desalinización del agua; sumado al coste de energía, mantenimiento, y por supuesto el costo ambiental de dicha operación (Dévora-Isiordia, González-Enríquez, & Ruiz-Cruz, 2013). Por tales motivos surge la pregunta, ¿es acaso Masdar la inversión sustentable que el mundo necesita, teniendo en cuenta la cantidad de carencias, necesidades de mejora y acciones que nos quedan por llevar a cabo en las ciudades existentes de todos los continentes? Este tipo de megaproyectos tienen como destinatarios a los ciudadanos de mayor poder adquisitivo, así como los barrios cerrados, mientras que los habitantes que carecen de vivienda y son marginados en las ciudades existentes, siguen careciendo de vivienda y siguen siendo marginados. Así es que la ciudad ex-novo Masdar, con una inversión multimillonaria por detrás, se convierte en un proyecto futurista en vistas de posicionar a los Emiratos Árabes un escalafón más alto dentro del mundo occidental, y sin embargo, es en los mismos países árabes donde cientos de miles de residentes carecen de vivienda, de infraestructuras y de seguridad social, donde la moneda más corriente es la falta de calidad de vida de los habitantes. Por ello particularmente se debe cuestionar la sustentabilidad del megaproyecto.
Se debe recordar que la palabra latina civitas designa una pluralidad de seres humanos unidos por lazos sociales y debe su nombre al de los ciudadanos (cives). Bajo este concepto no hay ciudad sin ciudadanos, y difícilmente habrá ciudadanos sin una historia, sin una cultura, o simplemente un motivo de arraigo en su ciudad. Pareciera entonces, que fabricar una ciudad futurista, es crear un objeto altamente eficiente en cuanto a su tecnología y consumo energético; pero al menos hasta ahora, no demuestra igual eficiencia en la consideración del rol del ciudadano, el cual inevitablemente le otorga el rol a la ciudad.
Masdar no es una ciudad en el entendimiento convencional del término. Es en cambio, un sofisticado proyecto de urbanización eco-tecnológico a gran escala, y el Master Plan es esencialmente un modelo de negocio ilustrado, construido por la Compañía de Energía Futura de Abu Dhabi, como una propiedad privada con un único dueño. Masdar City podrá posiblemente ser algún día al mismo tiempo animada y densa. El Master Plan tiene una clara aspiración por representar algunas de las complejidades programáticas de una ciudad ‘real’. Tendrá alojamiento para invitados, lujosos departamentos para CEO’s, muchos comercios y oficinas, (tal vez) un sistema de transporte rápido y personal. Masdar será un refugio seguro y libre de contaminación, y un centro de trabajo y vivienda de primera categoría. Y tendrá casi todo lo que cualquier ciudad próspera tiene, incluyendo espacios verdes, diversión y espectaculares vistas. La nueva ciudad nunca tendrá que lidiar con industria pesada, plantas químicas, agricultura contaminante o incluso vivienda para obreros de la construcción del tercer mundo. Probablemente tendrá abundantes barrios ricos con muchos locatarios, una afluencia de expatriados y otros visitantes, pero no ciudadanos. Es posible que algún día tenga grandes calles e incluso grandes centros urbanos diseñados por jóvenes y hábiles arquitectos, pero nunca tendrá algún espacio público real (Jensen, 2015).
Conclusiones
Masdar viene a ser el ejemplo de ciudad futurista con patrones de sustentabilidad ecológica más destacado de la actualidad. Hoy, con el desarrollo de la tecnología, son muchas las medidas que se pueden implementar, en cualquier tipo de clima y geografía, e incluso en diversos contextos económicos, políticos y sociales, a fin de poner en práctica las conclusiones a las que hemos llegado tras dos siglos de despilfarro de recursos naturales limitados16.
Partimos de la existencia de un consenso básico entre los estudiosos sobre «la revolución urbana» que caracteriza el proceso de urbanización a partir del último cuarto de siglo XX. La urbanización no genera necesariamente ciudad. El viejo concepto de «área metropolitana» (…) ha sido desbordado por el desarrollo de una urbanización regional, multiescalar, en la que se encuentran núcleos urbanos con cualidad de ciudad y zonas de urbanización dispersa, fragmentada y segregadora, espacios agrícolas o simplemente expectantes pendientes de ser urbanizables o «naturales» más o menos protegidos. Estos territorios suburbanos, lacónicos, que no transmiten sentido alguno, que no tienen cualidad de ciudad, son la imagen de la posmodernidad urbana (Borja, 2012, p. 279-280).
La ciudad futurista viene a enseñarnos implementaciones tecnológicas y de diseño que podremos adoptar en cualquier tipología de ciudad. En Masdar, más allá de sus controversias, no queda lugar a dudas que su eje fundacional radica en patrones eco-amigables, el ahorro energético y las no emisiones de dióxido de carbono. Pero la ciudad sustentable del futuro podrá ser llevada a cabo siempre que se busque dentro de un equilibrio entre los tipos de eco-ciudad y llevando a la práctica todos los aspectos que la sustentabilidad en sí abarca además de los ecológicos. Los conceptos de Richard Rogers y Jordi Borja17 exponen la idea de ciudad sustentable como un conjunto de acciones sustentables relacionadas no sólo con las energías renovables, ahorro energético, y reducción de las emisiones de carbono; sino desde una mirada más integradora, incluyendo la sustentabilidad en las políticas, la participación ciudadana, la igualdad, la no marginalidad, la calidad de los espacios públicos, la sustentabilidad social y financiera; aspirando a una ciudad sustentable en el futuro por medio de un equilibrio nuevo y dinámico entre la sociedad, las ciudades y la naturaleza.
Respecto de la controversia que provoca Masdar, se toman nuevamente las reflexiones de la Dra. Graciela Silvestri (2012):
No es solo que no se pueda hacer Masdar: tal vez no se quiera hacer Masdar (…). Lo grave no es el experimento en sí, del que indudablemente podrán extraerse muchas lecciones tecnológicas, sino la inconsistencia de la opinión pública, y en particular de la corporación arquitectónica, para identificar el tipo de problemas que estas formas de producir «ciudad» suponen. Coloco el término ciudad entre comillas, ya que lo grave en la versión de Masdar es que excluye por definición una esfera pública – que pone en entredicho, entonces, la misma idea de ciudad (p. 200).
Para finalizar, indudablemente se tiende a reflexionar sobre la extraordinaria inversión económica que implica la nueva ciudad, y con ello considerar que seguramente resultaría más conveniente distribuir tales recursos en el mejoramiento de la calidad de vida y las sustentabilidad de ciudades existentes en lugar de construir una nueva. Si bien desde otra mirada, también pueden observarse las ganancias latentes del proyecto derivadas de la innovación e investigaciones en proceso. Las que innegablemente colaborarán en las soluciones destinadas a conservar los recursos disponibles (Oikonomidou, 2012). A su vez, a pesar del aparente fracaso, el proyecto de Masdar City se ha vuelto punto de referencia obligado para cualquier discusión de desarrollo sustentable (Jensen, 2015). La experiencia de Masdar, que incluye tecnología y ambientalismo, nos ha llevado reflexionar de nuevo sobre las ciudades. Sólo el paso del tiempo podrá responder los efectos de la ciudad ex novo en el mundo y la sociedad.
Notas
1. El presente artículo toma como precedente la Tesis de Grado Urbes futuristas, ¿una ecuación posible? Investigación que busca dar respuesta a cuál será el modelo de ciudad sustentable del futuro haciendo foco en las iniciativas actuales a nivel mundial en pos de buscar una respuesta al crecimiento demográfico previsto y al equilibrio sustentable en todas sus aristas: ecológica, política, económica y social.
2. Graciela Silvestri. Arquitecta y Doctora en Historia. Investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora titular de Teoría de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata.
3. Sheik es el Jeque Árabe Khalifa bin Zayed Al Nahayan, emir hereditario y presidente de los Emiratos Árabes Unidos.
4. EAU: Emiratos Árabes Unidos.
5. Gwanggyo Power Centre. Diseñada por el estudio belga MVRDV, a raíz de un concurso convocado por la empresa coreana Daewoo. No se encuentran noticias de avance del proyecto.
6. New Songdo City. Diseñado por Kohn Perdersen. Avanzada en la construcción al 70%.
7. Shimizu Try 2004. Su creador es el arquitecto Shimizu. Esta ciudad sería la estructura más grande en la Tierra y la primera ciudad construida en alta mar y en altura. Solo en etapa de proyecto.
8. Dragonfly. Proyecto del arquitecto Vincent Callebaut. Solo en etapa de proyecto.
9. Hydrogenase. Ideada por Vincent Callebaut. Solo en etapa de proyecto.
10. Gulf Cooperation Council. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.
11. El Master Plan de Masdar City puede encontrarse en el sitio oficial de Masdar http://www.masdar.ae/en/masdar-city/detail/master-plan. El mismo describe las características y el diseño del proyecto completo.
12. Boris Borman Jensen. Investigador independiente, consultor arquitecto en práctica. Ha publicado y exhibido numerosos proyectos de investigación sobre la globalización, el desarrollo urbano y la teoría de la arquitectura.
13. Richard Rogers. Arquitecto conocido principalmente por obras como el Centre Georges Pompidou en París y el edificio Lloyd’s en Londres; y proyectos de urbanismo a gran escala en Shanghái, Berlín y Londres. Medalla de oro del RIBA (Real Instituto de Arquitectos Británicos). Es el presidente del National Tenants Resource Centre y de la Architecture Foundation. En 1998 fue invitado por el primer ministro británico, John Prescott, a presidir la comisión gubernamental de urbanismo encargada de preparar un plan estratégico global para toda Inglaterra.
14. Detroit. Ícono del poderío industrial automotriz y motor en el siglo XX de la economía y el progreso de Estados Unidos, fundada en 1701, vivió un lento declive económico y financiero que devastó su población: de 1.800.000 habitantes, hoy quedan 685.000 y se declaró en quiebra.
15. El Palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real. Su construcción fue ordenada por Luis XIV. Constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa.
16. Los dos siglos de despilfarro de recursos inician desde el desarrollo de la Revolución Industrial, momento en el que comenzó a expandirse la ciudad y la demanda energética a nivel mundial.
17 ordi Borja. Sociólogo, geógrafo y urbanista. Director del área Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya. Desde la década de los sesenta ha estado vinculado al movimiento ciudadano popular de Barcelona. Ha colaborado como consultor en las principales ciudades de América Latina, Francia y España.
Referencias bibliográficas
Ascher, F. (2012). La ciudad moderna son los demás. La numerosidad, entre necesidad y azar. En Ciudades, una ecuación imposible. Buenos Aires: Café de las ciudades.
Borja, J. (2012). El fin de la anticiudad posmodernista y el derecho a la ciudad en las regiones metropolitanas. En M. Belil, J. Borja, & M. Corti, Ciudades, una ecuación imposible. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Dévora-Isiordia, G. E., González-Enríquez, R., & Ruiz-Cruz, S. (2013). Evaluación de procesos de desalinización y su desarrollo en México. Tecnología y Ciencias del Agua.
Eco Diario. (2011). Sostenibilidad y arquitectura en los proyectos de ciudades más futuristas. Recuperado de http://ecodiario.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/3014149/04/11/Sostenibilidad-y-arquitectura-en-los-proyectos-de-ciudades-mas-futuristas.html
Fundación Expoterra. (2012). Fundación Expoterra. Recuperado de http://clickworks.com.ar/expoterra_wp/eco-ciudades-del-futuro-masdar-city/
Galindo, M. (2015). ¿Ciudad inteligente y sostenible?: Masdar City. Recuperado de http://ecoesmas.com/ciudad-inteligente-masdar-city/
Goitia, A. (2013). La ciudad del mañana. Masdar City - Abu Dhabi. En A. Goitia, Arquitectos Pritzker, Norman Foster. Buenos Aires: ARQ Clarín.
Hurtado, J. F. (2013). Urbes Futuristas. In, 51-60.
Jensen, B. B. (2015). Masdar City: A Critical Retrospection. Recuperado de https://urbannext.net/masdar-city-a-critical-retrospection-2/
Joss, S. (2010). Eco-Cities — A Global Survey 2009. Part A: Eco-City Profiles. Westminster: University of Westminster.
Kingsley, P. (2013). Masdar: the shifting goalposts of Abu Dhabi’s ambitious eco-city. Recuperado de http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/12/features/reality-hits-masdar
Lancellotti Pérez, G. (٢٠١٠). Financiamiento de Proyectos Urbano-Ecológicos mediante intercambio de bonos de carbono. Recuperado de http://www.redalyc.org/html/198/19817730004/index.html
Le Corbusier. (1924). La ciudad del futuro. París: Infinito.
Mandel, J. (2010). ‘Green City’ Builders Facing Technological, Financial Hurdles. New York Times.
Oikonomidou, C. (2012). Re-Conecta. Recuperado de http://www.reconecta.com/masdar-%C2%BFuna-ciudad-realmente-sustentable/
Rivas Ecópolis. (2008). Proyecto Rivas Ecópolis. Sobre el desarrollo de Rivas Vaciamadrid como ciudad sostenible. (M. Spotti, Ed.) Madrid: Rivas Vaciamadrid.
Rogers, R. (2003). Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Gustavo Gilli.
Rondón, L. A. (2009). El ambiente y el desarrollo sustentable en la ciudad latinoamericana. Investigación y Desarrollo, 268-287.
Silvestri, G. (2012). Las múltiples disoluciones de la arquitectura. En M. Belil, J. Borja, & M. Corti, Ciudades, una ecuación imposible. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Yujnovsky, O. (1971). La estructura interna de la ciudad. El caso latinoamericano. Buenos Aires: SIAP.
Zamler, D. (2013). Urbes futuristas, una ecuación posible? No publicado. Buenos Aires.
Figuras
Figura 1. Foster & Partners. (2008). Master Plan Masdar. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 2. Ibídem. Calle interior. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 3. Ibídem. Espacio público semicubierto. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 4. Masdar, a Mubadala Company (s.f). Servicio de taxis subterráneo. Recuperado de http://www.masdar.ae/en/masdar-city/detail/masdar-city-at-a-glance
Figura 5. About Masdar clean energy. (s.f). Planta de paneles solares. Recuperado de http://www.masdar.ae/en/energy/about-masdar-clean-energy
Figura 6. Antony, T. (s.f). Shams 1. Planta de energía solar. Recuperado de http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/12/features/reality-hits-masdar
Figura 7. Masdar city. (s.f). Centro de estudios académicos. Recuperado de http://www.masdar.ae/assets/downloads/content/270/masdar_city_brochure.pdf
Figura 8. Masdar, a Mubadala Company. (s.f). Laboratorios. Recuperado de http://www.masdar.ae/assets/downloads/content/3582/factsheet-masdar_city.pdf
Figura 9. Tuexperto (2009). Gwanggyo Power Centre. Recuperado de http://www.tuexperto.com/2009/01/31/gwanggyo-power-centre-una-ciudad-ecologica-en-corea-del-sur/
Figura 10. Datuopinion (s.f). New Songdo City. Recuperado de http://www.datuopinion.com/new-songdo-city
Figura 11. Ecodiario (2011). Shimizu Try 2004. Recuperado de http://ecodiario.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/3014149/04/11/
Figura 12. Vincet Callebaut Architectures (s.f). Dragonfly. Recuperado de http://vincent.callebaut.org/page1-img-dragonfly.html
Figura 13. Callebaut, V. (2015). Hydrogenase. Recuperado de http://www.dezeen.com/2010/05/07/hydrogenase-by-vincent-callebaut/
Figura 14. Foster & Partners. (2008). Calle interna. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 15. Ibídem. Calle interna. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 16. Masdar City: A Critical Retrospection (s.f). Ingreso a Masdar. Recuperado de https://urbannext.net/masdar-city-a-critical-retrospection-2/
Figura 17. Ibídem. Estado actual Masdar. Recuperado de https://urbannext.net/masdar-city-a-critical-retrospection-2/
Figura 18. Foster & Partners. (2008). Masdar bajo construcción. Recuperado de http://www.fosterandpartners.com/es/projects/masdar-development/
Figura 19. Antony, T. (s.f). Masdar actualmente. Recuperado de http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/12/features/reality-hits-masdar
“La tierra depende del hombre que depende de la tierra”.
Edgar Morín
DISEÑO SUSTENTABLE
Entre sustentos y desafíos: por los caminos de
la resiliencia y la entropía.
Genoveva Malo Toral
Resumen
Este ensayo pretende aportar con algunos puntos de vista sobre el debate referido al diseño sustentable, para ello indaga sobre los orígenes y principios en la disciplina del diseño, los caminos recorridos a lo largo de la historia, así como el contexto para su accionar en la realidad actual. Interesa establecer relaciones entre sustentos y sustentabilidad, entre la esencia de la disciplina y lo que hoy identificamos como premisas básicas de sustentabilidad; y así, en estos encuentros, descubrir similitudes y conexiones con dos leyes de la naturaleza (resiliencia y entropía) que nos permitan, a través de modelos o metáforas, construir discursos y caminos posibles para un diseño responsable con el entorno.
Palabras clave: Diseño sustentable, diseño resiliente, sustentos del diseño, diseño y entropía, diseño y complejidad.
Keywords: Sustainable design, resilient design, design livelihoods, design and entropy, design and complexity.
Recepción: 18 abril 2016 / Aceptación: 21 junio 2016 - 12 julio 2016
Las grandes preocupaciones y desafíos del diseño contemporáneo se sitúan en torno a su relación con la problemática ambiental y social, y la manera cómo, desde la mirada de un diseño responsable, se puede tomar posición y realizar acciones conducentes a la armonía entre la producción material, el ambiente y la sociedad, para así valorar la pertinencia y límites de validez de esta disciplina en el mundo actual.
Este documento plantea algunas preguntas sobre las cuales interesa reflexionar: ¿es el tema de la sustentabilidad en el diseño una preocupación coyuntural, exclusiva de nuestros tiempos, de un planeta en peligro, de políticas gubernamentales o de corrientes de moda?, ¿es posible encontrar similitudes entre las preocupaciones de la sustentabilidad y los principios o sustentos del diseño?, ¿es el diseño sustentable una nueva disciplina, interdisciplina o transdisciplina?, ¿podemos descubrir y retomar modelos sustentables y sistémicos de otras realidades para trasladarlos al mundo del diseño?
A partir de estas interrogantes y del reconocimiento del diseño como una disciplina compleja, cambiante y dinámica, es posible proponer algunas ideas iniciales que den cuenta de similitudes entre la noción de sustentabilidad y los principios del diseño; así como entre las relaciones del mundo natural y el mundo artificial.
Para abordar este análisis nos posicionamos en el pensamiento complejo, relacional; aquel que nos permite indagar sobre las conexiones, descubrir y proponer, a manera de hipótesis provisorias nuevas miradas sobre la realidad; observarla de este modo supone la comprensión de un recorte de la misma a partir de la identificación de variables y relaciones puestas en juego como un conjunto de interacciones sistémicas.
Como señala Denise Najmanovich, socióloga argentina teórica del pensamiento complejo, “recién en las últimas décadas el giro epistemológico ha permitido que comenzáramos a darnos cuenta de la multidimensionalidad que se abre cuando pasamos de las metáforas mecánicas al pensamiento complejo, que toma en cuenta las interacciones, las dinámicas y las transformaciones” (2012, p. 50). A la luz de esta teoría resulta imposible hoy separar para conocer; es preciso juntar, conectar y buscar no lo que define a las partes de un sistema sino lo que está entre las partes.
Al respecto de los sistemas complejos, los giros y migraciones, también Rolando García, teórico de la investigación interdisciplinar señala que:
en el mundo real, las situaciones y los procesos no se presentan de una manera que puedan ser clasificados por su correspondencia a una disciplina en particular. En ese sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo es la representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada, en la cual los elementos no son separables (2006, p. 50).
Lo que está en juego entonces es la relación que se establece entre los componentes, no lo que es inherente a cada uno; así, la relación entre diseño, naturaleza, sociedad y economía (premisas básicas de la sustentabilidad) configura la noción de diseño sustentable, más allá de las definiciones particulares; esto caracteriza a la complejidad, la imposibilidad de definir el problema a partir de una sola disciplina.
Como punto de partida para la reflexión se propone analizar algunas de las definiciones de sustentabilidad y diseño sustentable que se debaten en el mundo académico y científico.
“Sustentabilidad como la adaptabilidad entre la humanidad y su hábitat, manifestada en varias formas y grados en todo el planeta. La sustentabilidad es el pliego de términos y condiciones para la supervivencia humana” (Orr, 1992, p. 83).
“Desarrollo sustentable es aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras” (Informe Brundland, 1987, p. 3).
“Concepto moderno basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo: la económica, la social y la ambiental” (El concepto moderno de sustentabilidad, 2007, p. 4).
“Diseño sustentable como todo lo referente al diseño y producción de los objetos, en cuanto a su relación con los recursos naturales y con los desperdicios del sistema” (Bengoa, 2007, p. 1).
Estos conceptos y la mayoría de las múltiples argumentaciones sobre el tema, coinciden en enfatizar sobre el impacto ambiental, social y ético de la acción del hombre sobre la naturaleza y en el caso concreto del diseño señalaríamos como la acción de los productos sobre el entorno natural y social.
Del análisis de estas definiciones podemos concluir que todas se plantean siempre sobre la base de sistemas relacionales: la relación sociedad, naturaleza y economía, la relación pasado-presente–futuro, la relación habitante-hábitat, la relación economía-sociedad-naturaleza, revelando así el carácter complejo y relacional de la problemática de la sustentabilidad, por lo que será necesario abordar el análisis desde un pensamiento que permita establecer las conexiones y emergentes que, a manera de líneas de fuga pongan en evidencia la construcción de nuevas realidades o nos sitúen en relación a nuevos paradigmas.
La visión del diseño sustentable, desde esta postura podría leerse como un concepto cambiante, dinámico, inestable debido a que refleja una realidad que pretendemos ver en este ensayo, explicar y proponer a través principios y leyes que rigen las organizaciones complejas y dinámicas del mundo natural.
“Ha llegado el momento de hacer una síntesis integradora, de crear puentes entre las disciplinas que nos ayuden a componer una imagen más armónica de la naturaleza y del hombre como parte integradora de ella”. (Denise Najmanovich)
Nos atrevemos a señalar que el diseño sustentable, como articulador de múltiples disciplinas, podría configurar una transdisciplina o postdisciplina, pues su caracterización compleja está entre lo que conecta, atraviesa y está más allá de cada disciplina involucrada: el diseño, el ambiente, la economía, la sociedad.
Una mirada histórica al diseño: de los sustentos a la sustentabilidad
Resulta interesante plantear un análisis que, retomando la historia y los fundamentos de la disciplina del diseño, busque conexiones y similitudes entre aquellos postulados que fueron parte de los orígenes del diseño y que hoy arman los discursos sobre la sustentabilidad. Cabe la pregunta entonces: ¿el diseño se ha ido acercando a los discursos de la sustentabilidad o éstos siempre estuvieron presentes en la disciplina, desde los orígenes de la misma?
Un primer análisis lo podríamos plantear buscando en los postulados del movimiento Artes y Oficios (Arts and Crafts 1850-1914), cuando William Morris y sus co-idearios ya manifestaron su preocupación con respecto a la degradación ambiental que generaba la industria, y propusieron nuevos métodos para reducir el impacto en el ambiente, entre uno de los lemas de este movimiento se manifestaba el rechazo a la fabricación de productos innecesarios; podríamos entenderlo hoy como una postura contraria al consumismo y por lo tanto ambientalista. En otro ámbito, el social y cultural, la visión de recuperación de métodos artesanales ponía en primer plano la dignidad del fabricante y su contacto con el usuario, en un claro acercamiento a la responsabilidad social.
A inicios del siglo XX, un pionero de la industria automovilística, Henry Ford, ya propuso un modelo de producción basado en la sistematización como estrategia de eficiencia productiva, el bajo costo y la repetición del modelo fue, de alguna manera un gesto ambientalista anti consumo (se decía que la oferta convocaba al cliente a elegir cualquier color, siempre que fuera negro), una incipiente actitud ecológica. Más tarde ésta y otras industrias automovilísticas entraron en la lógica del mercado, consumo y el styling.
Los movimientos de vanguardia en las artes y el diseño en Europa, con la Deutsche Werkbund y, posteriormente la Bauhaus en 1919, la Secesión, el Wienner Werskatte y Dstjil, ya ponían en evidencia un especial interés por una adecuación de las formas a la función. Eran formas caracterizadas por líneas simples, livianas, económicas en una intención de relacionar la economía formal y de materiales con la duración, el mantenimiento y la eficiencia de productos. Así una austeridad en el uso de los materiales y ornamento empezó a desarrollarse como una fuerte tendencia del funcionalismo y racionalismo. Hoy podríamos asociarlo como una de las interpretaciones del diseño verde, una mirada ecológica, entendiendo también la ecología como economía y racionalización en el uso de materiales, de cierta manera, el racionalismo racionalizaba el uso de recursos y materiales.
Desde los orígenes del diseño como disciplina (diseño industrial y gráfico), la primera Escuela de Diseño Bauhaus fundada en 1919 por Walter Gropius en Alemania, con fuerte presencia en Europa en el período entreguerras, y posteriormente cerrada por los nazis, ya situaba sus postulados y preocupaciones en torno a la relación producción y la relación de la sociedad con la naturaleza. Entre los principios de esta Escuela estaba el de incidir en todas las escalas de intervención humana, desde pequeños objetos de uso cotidiano, hasta la compleja conformación de las ciudades, “de la micro escala, generalmente propia del diseño industrial a la escala urbanística” (Bengoa, 2007, p. 1).
Esta escuela, pionera del diseño ponía en evidencia desde su fundación una de las características del paradigma de la sustentabilidad: lo social, pues buscaba que el diseño estuviera al alcance de todos; Walter Gropius, su fundador, defendía una visión plural del diseño, en donde la calidad debía ser accesible a todos. La solución de problemáticas de la sociedad, la preocupación por los grandes aspectos humanos, sociales y de calidad de vida eran temas trascendentales en la educación en diseño que buscaba alumnos creativos y sensibles ante la realidad social. He aquí una fuerte conexión con uno de los componentes importantes que hoy definen al diseño sustentable: el orden social.
Luego del cierre de la Bauhaus y durante la austeridad de la guerra, el diseño también se adaptó a la realidad del contexto y surgieron manifestaciones de lo que hoy podríamos interpretar como un diseño ecológico en su sistema 3rs (reciclar, reusar, reutilizar). Términos como desmaterialización del diseño, economía de materiales y la corriente minimalista alrededor de los años 50 con su lema menos es más, o ética de la sobriedad, pueden tener también una interesante interpretación desde la visión eco-nómica, eco-lógica.
Siguiendo con el recorrido histórico, nos ubicamos en la segunda posguerra que trajo consigo un aliento a la producción, al diseño y con ello mayor consumo, siempre hubo voces de diseñadores que manifestaban preocupación por aspectos ambientales, como el caso de Buckminster Fuller quien miraba al diseño como actor importante en las problemáticas sociales y ambientales. Fue la época del crecimiento del consumismo norteamericano y se aceleró el crecimiento del diseño industrial, apoyado en el styling (surgido ya en los años 30).
En una interesante tesis de maestría en diseño comunicacional, FADU-UBA, Carolina Short (2014), analiza las relaciones entre el modelo de una de las escuelas más progresistas en la enseñanza de diseño, la Hfg ULM (Hochschule fur Gestaltung Ulm) entre los años 50 y 60 y el diseño sustentable actual, llegando a importantes conclusiones que ponen en evidencia aquellos postulados básicos de la disciplina del diseño en la década de los 50, que sin ser llamado diseño sustentable, ya formaba parte de las preocupaciones del diseño en su relación con el contexto social y ambiental. Preocupaciones como las de educar diseñadores con conciencia social, crear diseños que sean útiles a la sociedad tanto cultural como socialmente ya formaban parte de los sustentos de Ulm, y hoy son la columna vertebral del diseño sustentable.
El estudio de Short pone en evidencia cómo el modelo Ulmiano, que generó un sólido pensamiento a nivel de diseño en Europa y América, ya entendía al diseño en el marco de lo que hoy llamamos sustentabilidad, aquella preocupación por la responsabilidad social del diseño y la construcción de entornos más humanos, en donde el diseño, como actor importante era capaz de transformar realidades. Si bien en Ulm se diseñaban electrodomésticos y el diseño estaba alineado con la producción y el consumo, podríamos hablar de una racionalización en cuanto se buscaba la minimización en el uso de materiales, optimización de energía, generación formal y productiva con mirada sistémica, productos de larga duración, entre otros factores.
Según Gui Bonsiepe, teórico del diseño,
el enfoque proyectual ulmiano implica una tendencia al long life design [diseño de larga vida]. Objetos cuyo objetivo sea el consumo, y cuyo fin sea descartarlos, no conviven con este enfoque, como tampoco lo hacen los productos que tienen muchas variantes formales (2012).
Otras manifestaciones vinculadas al diseño y a la sociedad, como el movimiento hippie en los años 60, cuestionaron el consumismo y promulgaron una reconexión con la naturaleza, en ese tiempo jóvenes diseñadores dieron forma a objetos reciclados y buscaron una cercanía con el entorno natural, como protesta a una creciente sociedad consumista. Paradójicamente este movimiento que promulgaba valores como austeridad y conciencia en el consumo, fue víctima de la moda y del mismo consumo.
Años más tarde, voces como la de Víctor Papanek, quien fuera reconocido como uno de los antecesores del diseño sustentable, cuestiona duramente el rol del diseño industrial y los diseñadores, en reflexiones que cuestionan la interdependencia de los mismos con una desenfrenada producción y consumo.
Desde otra mirada, ya con respecto al diseño hacia finales del siglo XX, el diseñador Rubén Sahaún, sostiene que:
uno de los temas más importantes que enriqueció al diseño a lo largo de las 3 últimas décadas del siglo XX, fue el cuidado del ambiente, pues se convirtió en uno de los grandes problemas de la humanidad. Las crisis energéticas, las grandes guerras, la caída del modelo socialista y la carencia de una utopía como eje de la esperanza de la humanidad, provocaron que la sociedad cuestionara el modelo de desarrollo (2013, p. 46).
Se había abierto claramente un espacio y nuevas reflexiones para un diseño más comprometido con el entorno, un cambio paradigmático que obliga al diseño a pensar en nuevas maneras de diseñar productos.
Y así, al terminar el siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el mundo entero alza sus voces por el inminente deterioro ambiental, en un contexto globalizante, en donde los problemas locales y globales empiezan a fundirse, un mundo en donde la mercadotecnia y la obsolescencia planeada se manifiestan como el más alto exponente del consumo; por otro lado la conciencia ambiental, la moda verde, la responsabilidad social, las políticas económicas y la imposibilidad de los gobiernos y el planeta de dar soluciones a lo que podríamos llamar una crisis ambiental, ponen en evidencia las grandes tensiones y luchas que enfrenta el diseño entre la sustentabilidad y las corrientes de insustentabilidad (generadas muchas veces en el interior de la misma disciplina y la producción).
Nos preguntamos entonces ¿cuál es el rol del diseño en este escenario?, ¿es posible encontrar caminos que permitan retomar las raíces, los sustentos y responder con acciones a la realidad del mundo contemporáneo?
Volver a la esencia del diseño, reconfigurarlo en el escenario actual, supone comprender también su naturaleza compleja, situarnos en un nuevo paradigma y preguntarnos sobre aquello que nace de las tensiones, esas nuevas realidades, esos surgimientos, que son posibles caminos para enfrentar los problemas. Hablar de diseño sustentable supone entonces definirlo desde la complejidad de los sistemas, un nuevo rol del diseño en la sociedad es sin duda su papel como articulador y restablecedor del equilibrio ambiental.
Mediante el uso de una metáfora que nos permite, a partir de una realidad comprender otra, se propone comprender el diseño sustentable como emergente de dos fuerzas opuestas, como dos corrientes marinas que se encuentran y forman algo totalmente nuevo: un remolino capaz de generar energía, energía que es resiliente y que es poderosa. Esas dos corrientes podrían ser la producción y el consumo (con sus connotaciones de tecnología, mercado); el mar representa el ambiente natural y social, la lucha entre las dos encuentra un nuevo orden, una nueva forma, una espiral que crece y es capaz de expandirse.
La espiral, como metáfora nos es útil en esta propuesta que pretende mostrar la emergencia del diseño sustentable. La espiral está presente en la escala cósmica, natural y cultural, es un buen ejemplo para explicar nuevas y potentes formaciones, radiaciones y movimientos. Según Wagensberg “la espiral aparece más por adaptabilidad que por mera estabilidad” (2005, p. 195).
La abundancia de espirales en el mundo vivo ya no se comprenden por simple estabilidad. No nos hemos resistido a adelantarlo en su momento. La selección natural se tropieza con la espiral como un compromiso entre dos tendencias. Ambas generan independencia respecto del entorno, pero entran en conflicto mutuo (Ib., p. 196).
Quizás atrevernos a comparar la emergencia del diseño sustentable con la de una espiral requiera análisis y discusiones más profundas, sin embargo queda aquí planteada la idea, un camino para comprender la formación de una nueva disciplina o de re-significación como postdisciplina, resultado de fuerzas en conflicto, en este caso tensiones entre ambiente, sociedad, economía y producción; diferentes momentos, diferentes espacios para que cada una tome su protagonismo y fuerza.
Queda por ver si las promesas del diseño sustentable pueden ir más allá de un paliativo bien intencionado, compensatorio, y contribuir al surgimiento de una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, y a un nuevo régimen de valores que no considera a la naturaleza como un recurso a ser explotado sino como un dominio a ser cuidado.
¿Qué sucede en el interior de esta espiral, a la que entendemos como diseño sustentable?, ¿qué se genera en éstas y otras formas naturales cuando están expuestas a cambios en el exterior? A partir de estas reflexiones se plantean dos apuestas por un diseño sustentable: entropía y resiliencia. La primera nos permite la reflexión, la comprensión; la segunda, el camino entre obstáculos.
Hacia la comprensión del diseño sustentable: el desafío de la entropía
En consonancia con nuestro análisis de los sistemas complejos y relacionales nos encontramos con la entropía, la palabra, de origen griego, que significa evolución o transformación. Como concepto en termodinámica fue introducido por el Ingeniero Francés R. J. Clausius a mediados del siglo XIX y define a la tendencia natural de las cosas para encontrar equilibrio. Si bien es una ley de la física, ha sido utilizada para la comprensión de eventos en la organización natural de diversos hechos y cosas (esto fue superado por la teoría de Prigogine, donde las transformaciones no se producen en un estado de equilibrio, sino de inestabilidad).
La Real Academia Española define a la entropía como una medida del desorden de un sistema, a mayor desorden, mayor entropía. La entropía vista así pone en evidencia un enorme potencial para el diseño en cuanto permite visibilizar el problema y replantearlo en un nuevo orden. Pensar y analizar el diseño sustentable desde el concepto de entropía nos pone frente al reto de la reconfiguración y los mecanismos de autorregulación y generación de nuevos órdenes. Es preciso aprender a reaccionar ante los factores externos y desarrollar capacidad de reorganización.
Decíamos que Prigogine, premio Nobel de Química y creador de la teoría del caos, asegura que la realidad es compleja, en ella conviven orden y desorden, que se autorregulan y organizan en ciclos sucesivos; de estas nuevas organizaciones surgen las llamada estructuras disipativas a manera de respuestas a demandas del exterior (conexión interior-exterior). En esta teoría las organizaciones de los seres vivos podrían ser vistos como estructuras disipativas, que dependen de la inestabilidad de los sistemas y podrían evolucionar hasta configurar niveles más complejos (nuevas especies). La condición humana y su desarrollo, en los aspectos sociales e individuales podrían comprenderse en términos de estas emergencias, de estas transformaciones.
Si vinculamos esta teoría con el diseño es posible encontrar caminos para proyectar diseño a partir de la comprensión de estructuras naturales que son en sí mismas administradoras de su energía, son formas que subsisten utilizando su propia entropía. En el ámbito del diseño y la arquitectura, estas son respuestas de autorregulación al medio; en este caso al contexto social y ambiental.
Oriol Pibernat, diseñador gráfico y profesor, que profundiza sobre el tema de la entropía en los objetos y su relación con el exterior (mercado/consumo) nos dice que:
el consumo está asociado a la remoción, al cambio, a la restitución permanente de vida, pero consumiendo se precipita el envejecimiento de las fuentes de vida, aumenta la entropía … diseñar implica, ya desde ahora, imaginar y crear en función de esta reducción de la entropía sígnica. Este, por lo menos, sería el marco ecológico susceptible de inspirar las nuevas investigaciones estéticas en la cultura del proyecto (Pibernat, 1995).
En este escenario de un aparente caos, la crisis ambiental impulsa cambios en muchos órdenes de la actividad humana. Estamos empezando a ver y es deber de todos imaginar formas de regulación y autorregulación que entren en funcionamiento en las diversas sociedades; podríamos imaginar y plantear, a manera de conjetura provisoria que el diseño sustentable es o debe configurarse como una estructura disipativa.
Un camino para el diseño sustentable: el desafío de la resiliencia
La naturaleza siempre cambiante del diseño, las modificaciones y transformaciones que debe asumir para contextualizar su accionar, la pluralidad de los discursos y las fuertes presiones del entorno, por una parte y por otra la noción de sustentabilidad, sistémica por naturaleza, estrechamente vinculada a la vida, a la adaptabilidad de la humanidad y su hábitat, nos conducen a pensar en la necesidad de comprenderlo desde sistemas resilientes que son, en su esencia, sistemas adaptativos, complejos, cargados de incertidumbre, pero con alta capacidad de respuesta y recuperación.
El origen del término resiliencia está en las ciencias naturales y hace referencia a la capacidad de los cuerpos a adecuarse a circunstancias externas, reconfigurándose hacia un equilibrio. De la misma manera en muchas disciplinas como la psicología, la ecología, entre otras, se habla de esa capacidad absorber perturbaciones sin alterar y hasta en algunos casos potenciar la existencia. Se dice que un sistema es resiliente cuando tiene la capacidad de mantenerse, de transformarse y de dar respuesta a cambios del entorno.
Algunos conceptos de resiliencia serán útiles para esta reflexión:
“La capacidad de resistir y recuperarse de la pérdida, es un concepto esencial en desastres naturales a niveles locales, nacionales e internacionales. Resiliencia se deriva del latín resilio, que significa volver atrás” (Zhou, 2010, p. 21).
“La capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta el cambio, conservando aún esencialmente la misma función, estructura, identidad, relaciones, evaluando las opciones de supervivencia” (Resiliencia, 2015).
Los ejemplos sobran en la naturaleza para este tipo de sistemas, basta analizar el comportamiento de los sistemas sociales, culturales; especies y comunidades que se adaptan a condiciones externas y sobreviven a nuevos contextos (aquí es donde, ideológicamente, no hay consenso en que el camino de la adecuación sea lo deseable), la evolución misma de la naturaleza, la teoría de Darwin, las mutaciones y transformaciones son formas de resiliencia.
La resiliencia entonces podría compararse con re-inventarse, re-plantearse, re-formularse, re-organizarse frente adversidades o condiciones nuevas del entorno. En este sentido, frente a la problemática ambiental y social (entorno), los productos del diseño podrían tener la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de vida: clima, uso, desgaste, paso del tiempo. Y nosotros, los usuarios, deberíamos agregar valor a ese diseño respetando los ciclos como la vida misma, convirtiendo a los diseños en verdaderos signos de los tiempos. Un diseño creado bajo estas premisas podría tener en su naturaleza y esencia, la capacidad de adquirir valor, aún a costa de la adversidad (envejecimiento, desgaste, rotura, entre otros).
Un ejemplo interesantísimo de resiliencia asociada a objetos y connotaciones culturales es el de la cerámica japonesa con el arte y técnica del Kintsugi, técnica de reparación y recuperación que asigna valor a un objeto desgastado mediante la cura en metal precioso. Cuando una pieza ha sufrido una rotura, un daño y tiene una historia es percibida como más valiosa y bella, y por esta razón los objetos se reparan rellenando sus grietas con oro o plata, dejando visible la huella de la reparación, de la agregación de valor. En lugar de ocultar los defectos, en la curación, éstas se acentúan, potencian y celebran, ya que constituyen signos de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, de la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte.
De la misma manera, en el diseño debemos comprender el long life design (diseño de larga vida) como una estrategia resiliente, de diseños no solamente que duran sino que adquieren valor con el tiempo, como postura opuesta a la obsolescencia planeada, que día a día pone en el mercado objetos destinados a la muerte y reemplazo en muy corto tiempo. Obsolescencia es para nuestro análisis un opuesto de resiliencia.
La obsolescencia planeada crea diseños con cero resiliencia, con cero capacidad de ajustarse a las condiciones de cambio de la sociedad. Las fuerzas del mercado han hecho que se piense cada vez menos en la capacidad de supervivencia de un objeto. El diseño debe volverse resiliente en cuanto sea capaz de re configurarse y establecer nuevas condiciones de supervivencia. Una apuesta por este tipo de diseño es una apuesta en pro de la vida, un diseño con vida.
Debemos actuar hoy con actitud resiliente respecto de diseños del pasado, que no fueron sustentables. Una de las rutas que hoy puede tomar el diseño es mirar la manera como operan los sistemas vivos, los principios de la física, la astronomía y procurar incorporarlos en el proceso creativo, ya sea como metáforas para la comprensión y explicación de una realidad o como mecanismo operativo de diseños, procesos y productos.
Es posible diseñar objetos resilientes como camino a la sustentabilidad. Una manera de hacerlo puede ser la imitación de los recursos de la naturaleza (biomimética). Observar la manera como los animales fabrican sus hogares con materiales degradables, los empaques, etc., objetos maravillosamente diseñados con eficiencia y máxima optimización de materiales y transformación; esto es pensar en resiliencia.
La biomimética es uno de los caminos que ha tomado el diseño vinculado a ciencias de ingeniería. Según Janine Benyus, “la biomimética nos pone en evidencia lo que funciona en el mundo natural y lo que perdura” (2002, p. 10).
En un mundo biomimético deberíamos manufacturar cosas de la manera como los animales y las plantas lo hacen, usando el sol y componentes simples para producir fibras, cerámicas, plásticos y químicos completamente biodegradables. La biomimética revela lo que funciona en el mundo natural y lo que perdura (Ib., p. 21).
La historia nos muestra cómo desde tiempos remotos, Leonardo di Pisa (Fibonacci) en el siglo XII, luego Galileo Galilei y Leonardo Da Vinci en el siglo XV, realizaron investigaciones sobre series matemáticas, variaciones de proporciones humanas, factores de crecimiento, así como también del mundo vegetal y animal que demostraron científicamente sistemas de vida, armonía, crecimiento ordenado, perfectamente imitables en la producción material. Problemas clásicos del diseño como la optimización en el uso del material, temas de sustentabilidad, eficiencia funcional, por señalar unos pocos, están ya resueltos en la naturaleza y todos los problemas en una sola especie, como por ejemplo en la forma de volar de las aves, en la construcción de hábitat como nidos, la funcionalidad de sus picos como en el pájaro carpintero, entre otros.
Como ejemplos de biomimética, hoy se producen lámparas de algas que generan electricidad por la fotosíntesis, textiles que expulsan el sudor del cuerpo, vehículos seguros que reproducen las líneas de fuerza de los huesos humanos, empaques que imitan los contenedores de la naturaleza, entre otros miles de ejemplos.
Un diseñador que mire su accionar en el contexto de la resiliencia puede encontrar caminos creativos, eficientes y responsables a partir de la comprensión e imitación de sistemas naturales. Ciencias como la biología y la astronomía pueden integrarse a una nueva visión de diseño a la manera inter y transdisciplinar para asumir el reto del diseño sustentable.
Reflexiones finales
Si bien todo lo expuesto en el texto amerita profundización y será motivo de comprobaciones y discusiones más profundas, sin pretender solucionar o marcar unidireccionalmente el camino del diseño sustentable (esto sería también contradictorio con su naturaleza creativa, compleja y dinámica), me permito señalar, a manera de planteamientos finales, algunas ideas y respuestas los interrogantes planteados:
Entre los sustentos y la sustentabilidad, los desafíos…
Revisando el camino transitado por el diseño a lo largo de la historia, es evidente una estrecha conexión entre los principios fundamentales de la disciplina y lo que hoy llamaríamos diseño sustentable, es decir, desde sus orígenes el diseño buscó la sustentabilidad, el propio crecimiento y la dinámica de la sociedad fue situándolo en caminos a veces alejados de sus principios, a veces cercanos, en una dinámica de autorregulación y transformación. Fuerzas externas, modificaciones del entorno como las corrientes migratorias, los avances tecnológicos, las dinámicas del mercado y el consumo, así como otros factores configuran nuevos escenarios donde el diseño contemporáneo debe re-inventar su accionar responsable y comprometido con el ambiente y la sociedad.
La resiliencia como disparador de un diseño sustentable
Del análisis presentado se desprende que los sistemas resilientes son sistemas sustentables. Los ejemplos bastan en la naturaleza y los caminos están trazados; uno de ellos es la biomimética, con enorme potencial para recuperar un diseño que busque dar respuestas responsables a las necesidades de la sociedad. Pensar en resiliencia es retomar los orígenes del diseño, es reconsiderarlo en su marco de responsabilidad social y ambiental, es pensar en un diseño que debe y puede re-configurarse, re-conectarse con la naturaleza y con sus sustentos y principios.
Frente a una sociedad dominada por la tecnología, la omnipresencia de consumo y las comunicaciones, el diseño debe re-plantearse, debe re-pensar la realidad y asumir el desafío de detener el exagerado consumismo. A manera de cambio de paradigma, como postdisciplina puede surgir el diseño sustentable como articulador de la producción, la sociedad y la economía para garantizar nuestra supervivencia en el planeta. Quedan expuestos algunos puntos para la reflexión sobre el diseño comunicaciones, el diseño debe re-plantearse, debe re-pensar la realidad y asumir el desafío de detener el exagerado consumismo. A manera de re-significación disciplinar en relación a lo sustentable, quedan trazados algunos caminos, pero sobre todo queda abierto el debate.
Referencias bibliográficas
Bengoa, G. (2007). Problemática del contexto regional. Maestría en Proyectos de Diseño. Cuenca: Universidad del Azuay.
Benyus, J. (2002). Biomimicry: innovation inspired by nature. New York: Perennial.
Bonsiepe, G. (1985). Diseño de la periferia. México: Gustavo Gili.
Bonsiepe, G. (2004). Diseño, globalización y autonomía. La Plata: Ediciones Nodal.
Bonsiepe, G. (2012). Diseño y crisis. Barcelona: Campgraphic Editors.
Buckminster, F. (1982). Critical Path. Londres: Saint Martins Press.
Burdek, B. (2002). Historia, teoría y práctica del Diseño Industrial. Barcelona: Gustavo Gili.
Cardwell, D. (1971). From Watt to Calusius: the rise of Thermodynamic in the early industrial age. Londres: Heinemann.
Edwards, B. (2008). Guía básica de la Sostenibilidad. Barcelona: Gustavo Gili.
El concepto moderno de sustentabilidad. (2007). Recuperado de http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/uais-sds-100-002%20-%20sustentabilidad.pdf
García, R. (2006). Sistemas Complejos: concepto, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Barcelona: Gedisa.
Informe Brundland. (1987). (UNESCO, Ed.) Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
La Metamorfosis de la ciencia, reflexiones sobre el pensamiento de Ily Prigogine. Recuperado de http://www.pensamientocomplejo.com.ar/leerarticulo.asp?IdDocumento=60
López, B., & García, R. (2013). Diseño: una postura simplemente compleja. Narrativas de la complejidad. Taller de Servicio 24 horas.
Manzini, E. (1996). Artefactos. Madrid: Ediciones Experimenta.
Morin, E., & Hulot, N. (2008). El año I de la era ecológica. Barcelona: Paidós Ibérica.
Najmanovich, D. (2012a). Del cuerpo máquina al cuerpo entramado. Recuperado de www.denisenajmanovich.com.ar
Najmanovich, D. (2012b). El desafío de la complejidad. Recuperado de www.denisenajmanovich.com.ar
Orr, D. (1992). Ecological Literacy, education and the transition to a postmodern World. New York: Albany Press.
Papanek, V. (1985). Diseño para un mundo real: ecología humana y cambio social. Chicago: Academy Editions.
Pibernat, O. (1995). Ecología y entropía sígnica del objeto. Recuperado de http://tdd.elisava.net/coleccion/11/pibernat-es
Resiliencia. (2015). Recuperado de https://natureinspireus.wordpress.com/category/pensamiento-sistemico/
Sahaún, R. (2013). Del diseño sustentable a los sustentos del diseño. Taller de Servicio 24 horas.
Short, C. (2014). Relaciones entre el “Modelo Ulm” y el Diseño sustentable actual. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Urbanismo UBA.
Sparke, P. (1990). El diseño en el siglo XX. México: Blume.
Sustentabilidad ambiental y contradicciones sociales. (1999). Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/asoc/n5/n5a03.pdf
The emerging discipline of biomimicry as a paradigm shift towards design for resilience. (2014). Recuperado de http://www.researchgate.net/publication/272089367_The_Emerging_Discipline_of_Biomimicry_as_a_Paradigm_Shift_towards_Design_for_Resilience
Wasengberg, J. (2005). La rebelión de las formas. Londres: Tusquetes Editores.
Zhou. (2010). Resilience to natural hazards: a geographic perspective. Nat Hazard.
Econ. Carlos Cordero Díaz.
RECTOR
Ing. Miriam Briones García.
VICERRECTORA
Ing. Jacinto Guillén García.
DECANO GENERAL DE INVESTIGACIONES
Ing. Ximena Moscoso Serrano.
DECANA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Lic. Fabián Landívar Lara.
DECANO DE LA FACULTAD DE DISEÑO
Dis. Genoveva Malo Toral.
SUBDECANA DE LA FACULTAD DE DISEÑO
Cuenca, Ecuador
2016